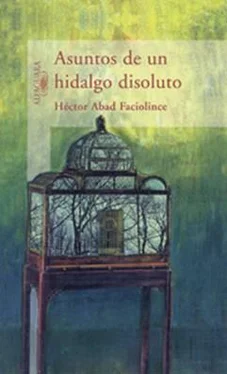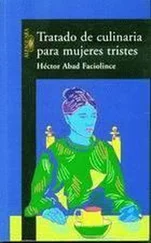Tío Jacinto, cuando no estaba rezando, comiendo o acariciando al perro, leía. Era un lector incansable y en la primera página de cada libro apuntaba con su caligrafía hecha ilegible por sus manos lisiadas, la fecha y la hora a la que comenzaba la lectura del libro, y en la última página la fecha y la hora en que acababa, más algún breve comentario. Por los libros no sentía ese respeto reverencial que tienen tanto los iletrados como los bibliómanos, es decir, los que no tienen libros o los que los poseen solamente como adorno. Mientras leía, tío Jacinto empuñaba un bolígrafo y muchas veces se paraba para subrayar algo con trazos desviados y muy poco firmes, o para garabatear un ladillo con alguna glosa erudita. No reprimía esta costumbre ni siquiera frente a los incunables, y prueba de esto es un magnífico ejemplar de las Confesiones de san Agustín, editado en Estrasburgo hacia 1470, que todavía conservo con sus torcidos subrayados y con sus retorcidos comentarios, los cuales, aunque muy píos, son una blasfemia para con el estado del libro.
Años antes, al principio de su mal y cuando en la lluviosa sede del nuncio lo dispensaron del servicio en el lazareto, su hermano le había encomendado una parroquia cercana y allí iba todavía a celebrar misa. Consagraba y decía los sermones, pero no repartía comunión. Al principio se había empecinado en seguir repartiéndola, esgrimiendo argumentos teológicos: si la hostia era, literalmente, el cuerpo de Cristo y nada más que el cuerpo de Cristo, éste no podía estar contaminado por el bacilo de Hansen, ni, por consiguiente, ser contagioso. Pero los feligreses poco entendían de sutilezas escolásticas y le recibían la comunión solamente al otro cura. Así que tío Jacinto se quedaba esperando, con la patena impoluta y el copón lleno de hostias, a que algún parroquiano le sacara la lengua; sereno y firme, decía mi mamá, pero con el corazón partido.
Fue en aquellos días que, para completar las dimensiones ya desmesuradas de su culpa, tío Jacinto tuvo un pensamiento impío, que luego atribuyó a una sugerencia del enemigo. Por qué, se había preguntado sin medir bien las consecuencias abisales de semejante pregunta, ¿por qué nuestro Señor había curado leprosos, pero sólo de vez en cuando? ¿Por qué en su infinito poder no había curado de una vez a todos los leprosos? ¿Por qué, si estaba en su poder, no erradicar del mundo el mal de Lázaro con una sola, magnífica bendición definitiva?
Yo, en ese entonces, cuando hacíamos la visita semanal a los tíos, no tenía ni idea de lo que le pasaba a tío Jacinto en las manos. Sabía solamente que, junto a la ceguera del arzobispo en retiro, esa era la pena y la prueba más grande que Dios había impuesto a nuestra devota familia. Ellos estaban convencidos de que la verdadera vida se ganaba con los sufrimientos padecidos en ésta; una convicción así lleva el sacrificio hasta el masoquismo. Ojalá haya otra vida para ellos, porque lo que es ésta, la desperdiciaron en permanente sufrimiento.
Puede decirse que desde los tiempos de mis tíos y desde mucho antes, el invento de los hombres que mayor fascinación ha ejercido en mi familia fue la invención de Dios. Yo mismo me he embelesado acariciando las dimensiones de la criatura más grande que ha parido la imaginación de los hombres. Es tal la fuerza de Dios, que ha adquirido una realidad tan alta o aún mayor que la de los grandes personajes de la literatura. El mismísimo Quijote tiene facultades, institutos, casas, bibliotecas, revistas, pero nada de templos.
Ah, Dios, esa ficción humana benévola y despiadada para mis dos tíos. Lo peor fue que ambos, el ciego y el leproso, se murieron convencidos de que el castigo que les había mandado Nuestro Señor se lo tenían muy bien merecido, el uno por no haber visto la masacre y el otro por haber pretendido defender a los masacrados. Este convencimiento -siendo el esquema lógico de su religiosidad inmune a las contradicciones- jamás hubiera sido afectado por el apunte de que no podían concebirse expiaciones tan severas para comportamientos opuestos.
De cómo el intento de hacer un autorretrato puede dar por resultado un mamarracho
Poco me han importado la potencia y la apostura, esos dos atributos que tanto preocupan a los hombres. Toco a Cunegunda y no me angustia esta reacción de eunuco capaz de convivir en el gineceo sin tener pesadillas ni malos pensamientos. Cuando me miro en el espejo, observo sin piedad y sin preocupación los signos ineluctables del envejecimiento. Tengo un recuerdo vago, sostenido a fuerza de fotografías, de mi imagen a los quince, a los veinte, a los treinta años. Después todo ha sido un descenso continuo, con leves recuperaciones y bruscas recaídas. Por la mañana, sin camisa, me lavo los dientes y contemplo sin compadecerme el amorfo, flojo ondear gelatinoso de mi pecho. Nada consigo si contraigo los músculos pectorales, pues esa masa que ondula ya no es controlada por ninguna fibra. Pero yo tan campante, con mis dientes limpios (y míos todavía) le sonrío al espejo. No le hago la más mínima concesión a esos remotos llamados de conciencia que me aconsejan hacer un poco de ejercicio. Esto no me molesta, como no me molestan las arrugas de la frente ni las ojeras sombreadas por una azulosa profundidad enfermiza. Claro, aunque no me molesten, me doy cuenta de que esta negación de la molestia es ya la muestra de un esfuerzo de autoconvencimiento. No es una actitud positiva, no es un "me gustan", sino el intento de neutralizar un verbo que me agrede.
¿Haré mi retrato? Digo que ya no se me da nada de este cuerpo derrotado por los años. Alguna vez tuve otra piel, mejor, pero no es posible apegarme a todo eso. Diré algo sobre mi carácter. Diré que detesto (el verbo es excesivo, pero yo me entiendo) la gravedad. La vida, para mí, no ha sido nunca una carga. Me divierten (o me aburren) por igual la pornografía y la hagiografía; ni la primera me excita ni la segunda me exalta, pero mi vida no pasa como los domingos frente a la televisión. No huyo del aburrimiento mediante actividades insulsas. Digo yo, y lo digo aunque la frase anterior me suene un poco grave. Soy contradictorio, sí, como tengo dos pies y dos manos y dos ojos (la analogía es ajena), cada cual con sus manías. Bah. Estoy viejo y me voy a morir pronto. Vivo mi última parte en este paréntesis de ser entre dos nadas. La muerte, o la vida, son como ciertos libros y ciertas películas: uno no tiene miedo de que se terminen, simplemente no tiene ganas. No todo lo que no se desea se teme. Pero esto no es una definición, o no pretende serlo. Es sólo poner en muchas palabras lo siguiente: no le tengo miedo a la muerte; lo que pasa es que no tengo ganas de morirme. ¿Pero por qué uso tantas palabras para decir algo tan simple? Lo cierto es que desprecio ese desierto que se acerca. Morir es caer en la nulidad, en la nada total y por lo tanto no tiene ninguna relación conmigo, que estoy vivo y pienso.
No faltará quien opine que mi apatía me impide llevar una vida intensa. No. Lo que esta distancia me permite es no perder el tiempo en bobadas. Eso. Atender a los clientes, llamar por teléfono, revisar el extracto del banco, pagar cuentas: la vida de los otros. Llorar porque se entraron los ladrones, por el carro estrellado, porque el pelo me lo tiñeron mal, porque la niña sacó tres en el colegio, porque no encuentro el cheque: la vida de los otros. Pareceré altivo, pareceré un fingido noble, pareceré un hidalgo insoportable, hablarán de mi torre de marfil, de mis babias ilusorias, y tendrán razón, pero yo no viviré la vida de los otros ni me importará un comino mi nobleza, mi supuesta hidalguía, esta torre feudal de mi soberbia o todo lo demás que los demás me atribuyan. Las opiniones son también la vida de los otros.
Читать дальше