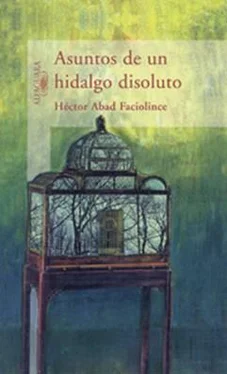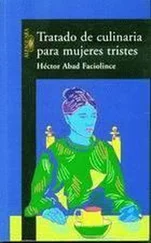Hector Abad Faciolince
Asuntos de un hidalgo disoluto
A las aes de sus nombres
(Seu coraçao talvez movido a corda…)
Mário de Sá-Carneiro
Pero lo malo es que todas estas cosas
vienen a dar un fracaso irremediable
Relati de Gaspar, León de Greiff
En el que se declaran nombres y pronombres
Aquel que dice sí, esta boca es mía (un deslenguado), su humilde servidor, Gaspar Medina para mayores señas, el que esto escribe, quien dicta estos recuerdos presumidos, el hijo de mi madre… No: máscara idiota. Yo. Yo yo yo yo yo. La verdad está en este fastidioso monosílabo, tocayo de todos, pronombre del que cualquiera se cree dueño, comodín para el rey, el burgués, el vasallo, el santo, el asesino, y mágico sonido para mí: yo. I, io, moi, ich. Yo.
Yo, palabra impúdica, yo, el nombre que me doy a toda hora, yo. Yo voy a recordar los yoes que he sido desde que soy yo. Desde que de mí me acuerdo (poco), desde aquel yo de ayer, plural, lejano y sucesivo, hasta este yo de hoy en que empiezo a dictar y ya soy otro, hasta ese de mañana en que termine estas memorias del otro yo que seré. Una alucinatoria y grotesca galería de espejos que repiten la imagen siempre distinta de mí mismo.
Yo estoy aquí sentado frente al escritorio, casi inmóvil, con mi boca que se abre y se cierra como la de un pez tonto del que no salen burbujas sino palabras copiadas de inmediato por mi amanuense y leídas quién sabe cuándo por usted. Somos tres: mi secretaria, usted y yo. Yo me llamo como queda escrito, mi secretaria se llama Cunegunda Bonaventura, llámese usted como se llame usted. Los tres y este papel. Sin mentiras ni falsa modestia. Como yo soy quien dicta, como yo soy el arbitrario, como soy el demiurgo estrafalario, como soy el locuaz atrabiliario, debe saberse desde ahora que aquí el que manda soy yo. Yo solo. Un dios torpe, por el momento, con una secretaria de ventrílocuo. Y no de ventrículo, todavía no. ¿Está claro? Yo, ella, usted y este papel. Como en la primera clase de gramática yosoy túeres ustedes éles. Uno que habla, yo, una que copia, tú, uno que lee, usted, gracias a él, este papel. Quiero parecer metódico, ordenado, porque sé que después no lo seré. No soy capaz. O no me da la gana. Salto de aquí para allá. Mis recuerdos son una jauría de ecos que rebotan en el cráneo, voces que ladran y muerden.
De las dos fechas, la cuna y la sepultura, el principio y el fin de cada uno, estoy muy cerca de la segunda y lejísimos de la primera. Pero estoy anticipando demasiado para un prólogo, vestíbulo del libro en que nos saludamos. Ya habrá tiempo y páginas para decirlo todo. Todo: mis dichos, disparates, dictados y dicterios: todo.
Lector (si existes), yo sé que no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para animarme. Lector, yo sé que eres indigno de poner un pie en mi casa, pero una palabra tuya bastará para crearme. Lector, yo sé que no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Verás la gente que he conocido, las ciudades en las que vivo, las edades que tuve, los libros que sigo leyendo, lo que pensé y pienso, lo poco que hice y lo menos que me hicieron. Trozos de lo vivido y pedazos de mí mismo que quizá lleguen a coincidir conmigo. Fragmentos de lo que viví, pero no en el orden en que pasó, sino en el orden con que sale del olvido. Este es mi índice, no el dedo, sino el sumario de mi vida. Y este es mi índice, ahora sí digo el dedo, que se levanta y se vuelve sobre mí para apoyarse en el esternón mientras digo una vez más: yo. Yo. Yo y punto. Lo que he venido a ser, si es que soy algo, después de todo lo que he sido. Esto.
Donde se habla del beso de Eva, la primera mujer
Vine a saber que era rico como a los quince años, por los mismos días en que supe que los besos no se daban tan sólo con los labios. Era una cuestión de pudor, me imagino, pues si mucho, hasta la adolescencia, yo sabía que éramos acomodados, una palabra que para mí quería decir sillones o jardín, cualquier cosa, pero no riqueza. Ambas revelaciones se las debo a la lengua de la misma persona, Eva Serrano, la hija de unos amigos de mis padres.
Eva era un año mayor que yo y, como yo, hija única. Su familia era chilena, pero vivían en Colombia desde hacía un par de años. Los fines de semana, cuando iban a visitarnos al campo, mientras los adultos se sumergían en interminables partidas de canasta, Eva y yo hacíamos que nos ensillaran los caballos y salíamos a montar por los caminos de herradura que pasaban cerca de la finca. A veces llenábamos las alforjas de fiambre y nos parábamos a comer por ahí, a la orilla de una quebrada. Yo no sabía entonces que también en los libros los amores se consuman al lado de un arroyo, pero fue ahí, entre el rumor de la quebrada, donde Eva me reveló los misterios de mi situación económica y de la pasión con que era posible darse un beso.
Esa entrada repentina de una lengua en el espacio vedado de mi boca sigue siendo una de las mayores sorpresas de mi vida. No se me había pasado por la cabeza que además de tenedores y cepillos de dientes algún otro cuerpo extraño pudiera rebasar la frontera de mis labios, y mucho menos ese obtuso músculo húmedo. Mucho tiempo después, en la Basílica del Santo, en Padua, me di cuenta de que los demás, en cambio, habían comprendido desde siempre la importancia de ese huésped permanente de la boca, y así lo demostraba la venerable reliquia de la lengua incorrupta de san Antonio. Lamer un chupete, tragar una fruta, distinguir lo dulce de lo amargo y lo salado, articular sonidos, tan sólo estas funciones conocía mi lengua hasta que la aparición de Eva Serrano me abrió la boca y el entendimiento a otras posibilidades.
Muchas veces me pregunté dónde habría aprendido ella, tan joven, a besar así, pero ahora no me importa. Que tuviera tanta conciencia de la situación de mi familia, al contrario, me resultó claro muy pronto. Su padre era empleado en una compañía transnacional y el sueldo que le daban, aunque bueno, no le había permitido nunca poseer ciertas cosas de las que mi familia disponía como algo natural. El punzón de esa disparidad, unido a la incesante inseguridad pecuniaria de la familia Serrano, habían hecho que Eva tuviera siempre muy presente nuestros sillones y jardines, que eran, claro está, la riqueza de mi casa. Por esta mezcla de dinero y lengua, a veces llegué a pensar (pero es una ocurrencia que ahora rechazo, pues mancilla el recuerdo de mi primera mujer) que los besos lingüísticos de Eva eran una estratagema ingeniada por su madre para tratar de consolidar un noviazgo provechoso. En todo caso, tuve el privilegio de que mi primera experiencia me cogiera desprevenido por esas dos partes, plata y lengua, que influyen como ninguna otra en el principio y fin del matrimonio. Como en mi casa estaba prohibido hablar de dinero, yo no sabía que era, hasta que Eva me lo dijo, un buen partido.
La pérdida de la inocencia, para mí, no consistió, pues, en la unión de nuestros respectivos y castos genitales, asunto en el que ya mi padre me había aleccionado con la ayuda de algunas láminas de la Enciclopedia Británica , sino en la unión de las lenguas. De este húmedo contacto no hablaban ni mi padre ni la Enciclopedia Británica pues recuerdo muy bien que al volver de la finca me fui derecho a la biblioteca de la casa para consultar el artículo kiss , y luego, con desconcierto creciente, el apartado
Читать дальше