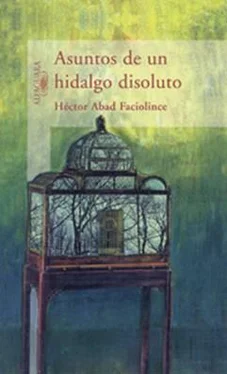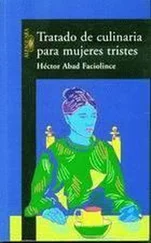Después de unos pocos episodios de maldad forzosa durante la primera juventud, he limitado mis actos hasta un punto que raya con la total inactividad. Ya he dicho que no soy una persona perezosa. Madrugar, levantarme, nunca ha sido para mí un suplicio. Es verdad que gracias a mi situación familiar nunca he tenido necesidad de trabajar, y si he trabajado (poco, para qué negarlo) ha sido sólo por mi gusto. Tengo personas de confianza que se encargan de mantener e incluso aumentar mi patrimonio sin que se requiera mi intervención ni mi presencia. Dispongo de mucho dinero y lo gasto, lo ahorro o lo comparto a mi antojo. Tienen razón los que han constatado que el dinero no tiene la menor importancia, mientras lo tenemos. Viven preocupados por la plata los que no tienen suficiente, así como quienes más hablan de sexo son aquellos que poco lo practican.
A propósito, entre mi taquígrafa y yo no existe la más escondida actividad sexual; como mucho, podría reconocer esporádicos, cortos y casi casuales comercios corporales. Nada serio: un abrazo filial, una palmada donde la espalda pierde su castísimo nombre. La pongo a ella, a quien estoy dictando, por testigo. Y no se crea que Bonaventura es una chica fea. Una de mis debilidades, la más grave quizá, es que nunca he podido soportar la compañía de las personas feas. Su sola presencia me incomoda, me molesta, me impide pensar o me obliga a pensar tan sólo en el arbitrio desquiciado de una naturaleza que permite semejantes desmanes. Así, pues, que Bonaventura no es una chica fea. Siendo mi secretaria no podría serlo o al menos yo no podría estar dictándole.
Es más, por complacer a los lectores curiosos y de libido atenta, voy a copiarles la descripción pormenorizada que una vez hizo un amigo, Quitapesares, del cuerpo de mi amanuense. Allí él, el autor de la descripción, o su demiurgo, afirma que los pechos de la señorita Cunegunda Bonaventura son una de las pocas perfecciones del universo. He aquí la página de mi Quitapesares:
"Tetas como las de Cunegunda Bonaventura, la evolución las produce cada dos o tres siglos. Debe de haber una especie de número pi secreto que da la dimensión perfecta de los senos y este número debería medirse de una vez por todas en las tetas de la secretaria de Medina. Una vez él me permitió tocárselas, en su biblioteca, y mis manos las abarcaban casi por entero sin acabar de abarcarlas. Era como sentir que se poseía por completo una teta pero a esa completez faltaba siempre algo, una reserva de deseo, para ser completa. El grado de turgencia era también irrepetible. No eran esas tetas duras en exceso de algunas quinceañeras o de las cuarentonas operadas con silicona. Si un inventor de almohadas consiguiera medir la mullidez del pecho de Bonaventura daría con la receta del imposible insomnio y también del imposible despertar. Esa misma vez probé la textura de la piel y mi lengua resbaló por el seno de Cunegunda como si la piel de ésta fuera un helado de natas, pero cálido. El redondel del pezón se conmovió brevemente al contacto con mi lengua e hizo que su piel, antes un poco más lisa, si se puede, que la del resto del seno, se uniformara en todo a la teta entera, salvo en el color que pasó del rosado al rosa intenso”. Acabamos de leer juntos, divertidos, esta exagerada descripción pectoral del amigo libidinoso. Por una vieja debilidad de lector, que me obliga a tratar de comprobar siempre todas las descripciones que leo, le pido ahora mismo a mi amanuense que me enseñe su seno, y confirmo al lector que es casi cierto lo que el lujurioso Quitapesares sostiene. Y ya que uso el verbo sostener, mi secretaria no requiere sostenes. Si yo fuera un puerco, como mi amigo y como la mayoría de los hombres, ahora mismo temería acercar una mano hasta el cuerpo de Bonaventura. No puedo hacerlo con toda inocencia. Sí, ella está aquí, al alcance de mi mano (más aún: su teta izquierda en mi mano derecha), copiando lo que usted está leyendo, pero no hay deseo en las yemas de mis dedos y tan sólo puedo hacer apreciaciones estéticas. No dudo que haya personas que se exciten ante la marmórea estatua de una Venus platónica; pero si alguno no tiene erecciones frente a las estatuas (ni siquiera tocándolas), piense que eso mismo me pasa a mí frente a las perfecciones pectorales de Bonaventura.
Ella sabe, por ejemplo, que puede mear en mi presencia, y por lo mismo hemos puesto una bacinilla en esta biblioteca. Así yo no debo detener el hilo de mis pensamientos por el simple hecho de que mi secretaria tenga una necesidad corporal. Con eso de orinar, creo que pasa como con los bostezos: son algo contagioso. A eso se debe que Bonaventura, mientras yo le dictaba lo de sus meadas ocasionales, haya tenido que subirse la falda y bajado los calzoncitos para dejar rodar su chorrito amarillo de inocente orina. Acabo de levantarme y he sumergido el índice en la tibieza de la bacinilla. Ahora me estoy chupando el índice. Creo que después de algunas horas de dictado empiezo a entrar en déficit de sal. Sólo por eso lo hago, no se crea. No se crea el lector que aquí podrá encontrar desaforadas páginas de sexo, habiendo buenos escritores que lo hacen y aún mejores que no lo hacen.
Digo: Borges tampoco hablaba de la cama compartida con sus lazarillas. No pretendo parecerme a él, no aspiro a adquirir esa perfecta frigidez de sus escritos. Yo veo bien y no sufro de temblores; si no escribo con mi mano es por costumbre y porque me parece más cómodo desenredar la madeja de mis pensamientos sin preocuparme por la caligrafía o por las metidas de pata de mis dedos sobre el teclado. Quitapesares dice que escribir es hablar sin que a uno lo interrumpan. Pues eso mismo es dictar. Querida secretaria, déjeme otra vez darle las gracias por sus buenos oficios y permítame depositar un ósculo perfectamente paternal en la raíz de sus muslos todavía húmedos.
Decía que yo era un santo. Una exageración. Setenta y dos años de vida pueden hacernos indulgentes con nosotros mismos. Pero no sé por qué revelo mi edad. Poco interesan a los jóvenes (y jóvenes, frente a mí, son la mayoría de los hombres) las peroratas de los viejos. Mejor sería decir que soy un joven de veintisiete años que se imagina a sí mismo con la cifra de su edad invertida. Pero en tal caso todo esto que escribo sería una falsificación y tampoco estoy seguro de que a la gente le interesen las falsificaciones. En fin. En todo caso lo que menos interesa al lector son las digresiones. Así que volvamos a lo mío: soy un santo. O casi.
Esto lo puedo decir yo, que me conozco y me dicto. Desconfíen del omnisciente, del omnipotente, del demiurgo que en tercera persona puede decir de mí lo que le dé la gana y divulgarlo a los cuatro vientos. Siendo que mi verdad es mía y sólo yo la sé, expongo mis hechos para demostrarla. Desconfío de los juicios supuestamente imparciales y creo, aunque no siempre, a este tremendo yo, mi único dueño. Digan lo que digan los caletres malpensados, sólo yo sé que soy un santo. Un santo. Aunque tal vez estoy exagerando.
Asaz improbable explicación del refugio de Gaspar en Turín
Yo nací en eso que los del primer mundo llaman (con paternal desprecio) tercer mundo, y pienso morir en eso que los del tercer mundo llaman (con filial reverencia) Europa. En realidad he pasado una buena mitad de mi vida en esta parte privilegiada de la Tierra, aunque siempre con una pierna aquí y otra allá, con los ojos puestos en un sitio mientras estaba en el otro. Extranjero en las dos partes (y sin ser un caballero), cuando viajo a América no sé si voy o vuelvo, y cuando vuelo a Europa no sé si me estoy yendo o regresando. Pero mejor será avanzar con orden.
Para explicar la circunstancia de mi viaje a Turín, mi ciudad del primer mundo, tengo que retroceder en el tiempo y pensar en Medellín, mi ciudad del tercer mundo. La explicación de mi viaje a Italia, si lo pienso bien, se remonta a algunos paseos en automóvil de mi infancia. Eran los primeros años de la década del treinta y no había muchos carros en la ciudad. Pero mi tío, el hermano de mi madre, era el arzobispo de la ciudad, y los gringos de la United Fruit le habían regalado un vehículo de lujo, igual al de algunos altos funcionarios de Washington. La historia de este regalo, del final ignominioso del carro, así como la de la ceguera y recuperación de la vista de mi tío, la contaré más adelante. Ahora debo explicar mi remotísima relación con Italia, lo que explica por qué vine a dar en este país, por qué he fingido trabajar aquí y por qué estoy terminando mis días en esta Turín que puebla mi imaginación tanto como esa otra ciudad en rima que se desangra en Suramérica. El tío -y su automóvil con chofer- venía a recogerme una vez al mes. No entraba en la casa, sino que hacía que el chofer se bajara a buscarme mientras él esperaba arrellanado en el asiento de atrás, rosario en mano, encerrado en la penumbra con cortinas corridas de su Chrysler negro. Yo entraba por una de las puertas posteriores del armatoste y sentía que la cara me ardía mientras le besaba el anillo. Mi tío trataba de ser agradable y me daba palmaditas en las rodillas. La sotana era impecable y el color morado de los calcetines correspondía meticulosamente con el de la banda de la cintura y con el gorrito redondo de la cabeza (mi madre me explicaba: eso se llama solideo y quiere decir sólo a Dios). Mi tío era de un tamaño descomunal, pausado como un buey, y me inspiraba el mismo temor irracional que infunden los animales grandes y mansos. El chofer, untuoso, le decía su excelencia con acento paisa: "¿Podemos salir, sueselensia?" "¿Pasamos antes por el palacio, sueselensia?" Ibamos a recorrer parroquias y casas curales por toda la arquidiócesis o a cumplir con algún obispo de las vecindades al que había que pagarle una visita. Salíamos temprano porque, fuéramos donde fuéramos, al mediodía se concelebraba misa en la iglesia. Durante la ceremonia, yo me sentaba en las primeras bancas y demostraba todo el fervor y la devoción que había aprendido con mi monjita de compañía. Me sabía de memoria todas las oraciones, estoy seguro, así ahora con el mismísimo Credo no consiga pasar de "todo lo visible y lo invisible".
Читать дальше