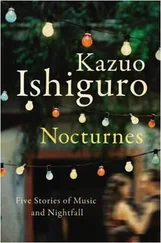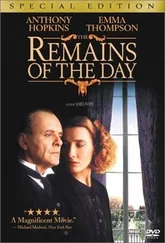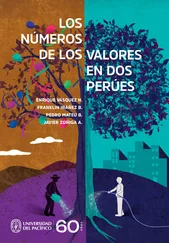Los invitados seguían charlando y riendo, pero no había duda de que la tensión soterrada iba en aumento. En vista de ello, y del hecho de que se había encomendado a alguien la tarea expresa de decir unas palabras sobre el perro, parecía sensato que mi discurso fuera, dentro de lo razonable, lo más alegre posible. Y finalmente decidí que lo mejor quizá sería relatar algunas divertidas anécdotas acontecidas entre bastidores y relativas a una serie de contratiempos que me habían mortificado en mi última gira por Italia. Las había contado en público varias veces, las suficientes para tener la certeza de que servirían para aliviar las tensiones y de que, en las presentes circunstancias, serían convenientemente celebradas.
Me hallaba barajando para mi coleto unas cuantas frases inaugurales cuando reparé en que la concurrencia había mermado considerablemente. Sólo entonces caí en la cuenta de que los invitados iban pasando lentamente al comedor, y me levanté de la silla.
Cuando me uní al desfile de invitados para pasar al comedor, me sonrieron unas cuantas personas, pero nadie me dirigió la palabra. No me importó gran cosa, porque seguía tratando de dar forma en mi mente a un comienzo de discurso con verdadera «garra». Cuando me acercaba ya a las puertas del comedor, me sorprendí indeciso entre dos opciones. La primera era la siguiente: «Mi nombre, a lo largo de los años, ha venido asociándose a ciertas cualidades. Un meticuloso cuidado por el detalle. Precisión en la interpretación. Un férreo control de la dinámica.» Tal comienzo simuladamente pomposo sería rápidamente contrarrestado por las hilarantes revelaciones de lo que realmente ocurrió en Roma. La alternativa a este comienzo era adoptar un tono más abiertamente divertido desde el principio: «Barras de cortinas que se caen. Roedores envenenados. Partituras mal impresas. Pocos de ustedes, espero, asociarían mi nombre a tales fenómenos.» Ambos comienzos tenían sus pros y sus contras, y finalmente decidí no tomar la decisión definitiva hasta no disponer de un mejor conocimiento del ánimo de los comensales en la cena.
Entré en el comedor; la gente charlaba con excitación a mi alrededor. Me chocó de inmediato la amplitud del recinto. Pese a ocuparlo ya más de un centenar de personas, entendí por qué habían iluminado tan sólo uno de los extremos. Habían preparado numerosas mesas redondas con manteles blancos y cubertería de plata, pero parecía haber otras tantas, desnudas y sin sillas y dispuestas en hileras, en la oscuridad del fondo. Se habían sentado ya muchos invitados, y el cuadro de conjunto -el fulgor de las joyas de las damas, la flamante blancura de las chaquetas de los camareros, los faldones de los chaqués, la oscuridad del fondo…- era señorial y solemne. Observaba yo la escena desde el umbral de la puerta, mientras trataba de estirarme un poco la bata, cuando apareció a mi lado la condesa. Empezó a guiar mi paso tomándome del brazo, de modo similar a como acababa de hacer con Brodsky, y dijo:
– Señor Ryder, le hemos asignado esa mesa de ahí para que no se haga notar demasiado. ¡No queremos que la gente le vea mucho y se pierda la sorpresa! Pero no se preocupe: en cuanto anunciemos su presencia y se levante, resultará perfectamente visible y audible para todo el mundo.
Aunque la mesa que me habían asignado se hallaba en un rincón, no entendía por qué resultaba particularmente más discreta que las otras. Me invitó a que tomara asiento, y acto seguido, diciendo algo entre risas -el bullicio del comedor me impidió oírlo-, se alejó apresuradamente.
Vi que compartía mesa con otras cuatro personas -una pareja de mediana edad y otra más joven-, que me sonrieron rutinariamente antes de retomar su charla previa. El marido de la pareja de más edad estaba explicando por qué su hijo deseaba seguir viviendo en Estados Unidos. Luego la conversación pasó a ocuparse de los demás hijos de la pareja. De cuando en cuando alguno de mis cuatro compañeros de mesa se acordaba de dar fe de mi existencia de forma siquiera nominal y me miraba, o, si se había dicho algún chiste, me sonreía. Pero ninguno de ellos se dirigió a mí directamente en ningún momento, y al final desistí y dejé de seguir el hilo de la charla.
Pero entonces, mientras los camareros servían la sopa, reparé en que su conversación se hacía más y más dispersa y distraída. Al cabo, en algún momento antes de terminar el plato principal, mis compañeros parecieron dejar a un lado todo pretexto y empezaron a hablar sin rodeos del asunto que les preocupaba realmente. Lanzando ocasionales miradas hacia donde se sentaba Brodsky, aventuraban en voz baja conjeturas acerca del estado actual del anciano. En determinado instante, la más joven de las mujeres dijo:
– Pues claro que sí: alguien tendría que acercarse hasta su mesa para decirle lo mucho que nos apena cómo se siente. Tendríamos que ir todos. Hasta ahora nadie parece haberle dicho ni media palabra. Miren, la gente que está sentada con él apenas le habla. Quizá tendríamos que ir nosotros, romper nosotros el hielo. Luego nos imitaría todo el mundo. Quizá la gente está esperando, como nosotros.
Los demás se apresuraron a asegurarle que nuestros anfitriones lo tenían todo bajo control, que en cualquier caso Brodsky parecía estar perfectamente…, pero al instante siguiente también ellos miraban con inquietud hacia la mesa del anciano.
También yo, como es natural, había tenido ocasión de observar detenidamente a Brodsky. Le habían asignado una mesa algo más grande que las demás. Hoffman se sentaba a un costado, y al otro la condesa. Sus otros compañeros de mesa eran hombres solemnes de pelo cano. El modo en que éstos conferenciaban entre sí en voz baja daba a la mesa un aire de conspiración que en poco contribuía a distender la atmósfera del comedor. En cuanto al propio Brodsky, no daba muestra alguna de ebriedad y comía de modo lento y continuado, si bien sin entusiasmo. Parecía, no obstante, haberse replegado a un universo propio. Mientras comían el plato principal, Hoffman mantenía un brazo tras la espalda de Brodsky y constantemente le susurraba cosas al oído, pero el anciano músico seguía mirando taciturnamente el techo sin responder a ninguno de sus comentarios. En una ocasión la condesa le tocó el brazo y dijo algo, pero él tampoco respondió.
Hacia el final del postre -la comida, si no soberbia, había sido correcta-, vi a Hoffman atravesando el comedor tratando de no tropezar con los ajetreados camareros, y caí en la cuenta de que venía hacia mi mesa. Al llegar se inclinó hacia mí y me dijo al oído:
– El señor Brodsky, al parecer, desea decir unas palabras, pero francamente…, ejem, hemos tratado de persuadirle de que no lo haga. Pensamos que no debería someterse a una tensión adicional esta noche. Así pues, señor Ryder, ¿sería usted tan amable de aguardar atentamente a mi señal y de levantarse en cuanto vea que se la dirijo? Luego, nada más terminar usted, la condesa procederá a dar fin a la parte formal de la velada. Sí, créame, será mejor que el señor Brodsky no se vea sometido a otra tensión esta noche. Pobre hombre, ejem… ¡Vaya lista de invitados! -Sacudió la cabeza y suspiró-. Gracias a Dios que está usted aquí, señor Ryder.
Antes de que pudiera responderle nada, Hoffman desandaba el camino esquivando a los camareros y se sentaba apresuradamente a su mesa.
Empleé los minutos siguientes en estudiar el ambiente y sopesar los dos comienzos que había preparado para mi discurso. Seguía aún dudando entre ambos cuando el ruido del comedor cesó de súbito. Entonces me percaté de que se había puesto en pie un hombre de rostro severo que ocupaba el asiento contiguo a la condesa.
Era un hombre de avanzada edad y pelo plateado. Irradiaba autoridad, y los invitados, al ver que se levantaba de la silla, callaron casi de inmediato. Durante los instantes que siguieron, el hombre de rostro severo se limitó a mirar a la concurrencia con aire de reprensión. Y luego habló con voz a un tiempo resonante y contenida:
Читать дальше