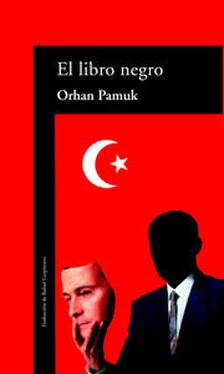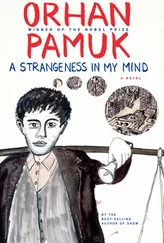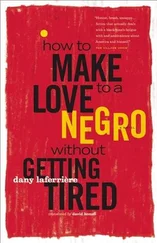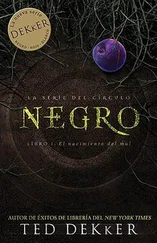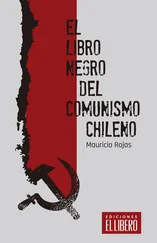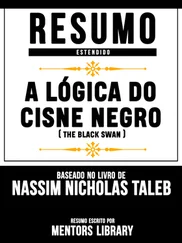Al salir del mercado vio un quincallero. En una parte vacía de la acera había extendido una enorme sábana y sobre ella se alineaba una serie de objetos que embrujaron a Galip, el cual había salido aturdido por el increíble alboroto del mercado y el olor de las verduras sin llegar a ninguna conclusión: dos codos de tubería, discos viejos, un par de zapatos negros, un pie de lámpara, unas tenazas rotas, un teléfono negro, dos muelles de somier, una boquilla de nácar, un reloj de pared parado, billetes de banco de los rusos, un grifo de latón, una figurilla representando a una diosa romana con un carcaj a la espalda (¿Diana?), un marco vacío, una vieja radio, dos aldabas, un azucarero.
Galip los observó y los nombró cuidadosamente uno a uno pronunciando las palabras. Sintió que lo que convertía en mágicos los objetos no eran ellos en sí mismos, sino la forma en que estaban dispuestos. El anciano había alineado aquellos objetos, que por otro lado podían verse entre lo que exponía cualquier trapero de la calle, en cuatro hileras y cuatro filas, como si hubiera colocado sobre la sábana un gran tablero de damas. Como si fueran piezas de un tablero de damas con un número limitado de cuadros, había entre los objetos una distancia medida, no se tocaban, pero el rigor y la simplicidad de sus posiciones no era una coincidencia, más bien parecía algo buscado a propósito. Tanto era así que al momento se le vinieron a la cabeza a Galip las páginas de ejercicios de vocabulario de los libros de texto de lenguas extranjeras: en aquellas páginas había visto también dispuestos unos junto a otros los dibujos de dieciséis objetos y luego los había nombrado con las palabras de la nueva lengua que estaba aprendiendo. A Galip le habría apetecido decir con el mismo entusiasmo: «Tubería, disco, teléfono, zapato, tenazas…».
Pero lo terrible era que Galip sentía con toda claridad que los objetos también indicaban otro significado. Al mirar el grifo de latón primero le pareció que, como ocurría con los ejercicios de vocabulario, indicaba un grifo de latón, pero luego notó excitado que el grifo de latón señalaba también otra cosa. El teléfono negro, de la misma forma que remitía al concepto de teléfono como el dibujo de las páginas del libro de lengua extranjera, a un instrumento conocido que si se enchufa a la línea y se gira el disco nos permite comunicarnos con otros por medio de la voz, indicaba también otro significado que a Galip le ponía la piel de gallina por la excitación.
¿Cómo se podía entrar al mundo misterioso de los significados secundarios? ¿Cómo podía descubrirse el misterio? Notaba feliz que se encontraba en el umbral de ese universo, pero le resultaba imposible dar el paso que le introduciría en su interior. Al final de las novelas policíacas que leía Rüya, cuando se resolvía la intriga, se iluminaba el universo secundario que había estado encubierto pero, al mismo tiempo al primer mundo lo envolvía una oscuridad de desinterés. Cuando a medianoche Rüya decía, con la boca llena de garbanzos tostados que había comprado en la tienda de Aladino: «El asesino era el coronel jubilado que se estaba vengando de los que le habían insultado!», Galip comprendía que su mujer había olvidado todos los detalles de aquel libro rebosante de mayordomos ingleses, encendedores, mesas de comedor, tazas de porcelana y pistolas y sólo recordaría un mundo de nuevos y ocultos significados al que señalaban todos aquellos objetos y personajes. Pero los objetos que al final de aquellas novelas mal traducidas introducían a Rüya y al detective en un mundo nuevo ahora se limitaban a darle a Galip la esperanza de llegar a aquel nuevo mundo. Galip miró atentamente la cara del quincallero que había dispuesto aquellos misteriosos objetos sobre la sábana para que él pudiera alcanzar el secreto como si fuera a leer el significado en el rostro del anciano.
– ¿Qué vale el teléfono?
– ¿Eres un comprador? -le respondió el anciano cuidadosamente para abrir una posible puerta al regateo.
A Galip le resultó sorprendente aquella imprevista pregunta sobre su identidad. «¡O sea, que ellos también me ven como señal de otras cosas!», pensó por un momento. Pero el mundo en el que quería introducirse no era ése, sino el que Celâl había forjado dedicándole tantos años. Sintió que Celâl había construido los muros de aquel mundo, en el que se ocultaba y cuya llave escondía, a fuerza de años de dar nombre a los objetos uno por uno y de contar historias en sus columnas. La cara del quincallero, que por un instante se había iluminado con la excitación del regateo, volvió a su anterior impasibilidad.
– ¿Para qué sirve esto? -preguntó Galip señalando el pequeño y simple pie de lámpara.
– Es un pie de mesa -le respondió el anciano-, pero hay quien lo coloca en las barras de las cortinas. También puede servir de pomo para una puerta.
«Ya sólo miraré a las caras», pensó Galip cuando salió al puente de Atatürk. La expresión que brillaba por un momento en cada uno de los rostros con los que se cruzaba en el puente se hacía más amplia durante un instante en su mente como los signos de interrogación de las tiras cómicas extranjeras, que crecen y crecen, y luego la pregunta se desvanecía junto con el rostro dejando tras ella una ligera huella. Aunque en cierto momento le pareció establecer una relación entre el paisaje de la ciudad que se contemplaba desde el puente y los significados que las caras acumulaban en su cabeza, aquello no fue más que una ilusión. Quizá era posible ver en las caras de sus conciudadanos la antigüedad, la desdicha, el esplendor perdido, la tristeza y la amargura de la ciudad, pero aquello no era el indicio de un secreto cuidadosamente planificado, sino de una derrota, de una historia y de una complicidad comunes. El frío y plomizo azul del Cuerno de Oro se convertía en un horrible marrón en el agua espumosa que dejaban tras de sí los remolcadores.
Galip había visto setenta y tres nuevas caras cuando entró en un café de una calle lateral por la parte de atrás de Tünel. Se sentó en una mesa, estaba satisfecho de lo que había visto. Después de pedir un té sacó por pura costumbre el periódico del bolsillo de su abrigo y comenzó a leer una y otra vez el artículo de Celâl. Las palabras, las frases y las letras ya no eran nuevas, pero Galip notaba mientras lo leía que confirmaban algunas ideas que nunca antes se le habían ocurrido. Aquellas ideas no surgían del artículo de Celâl, eran sus propias ideas, pero estaban insertas de una manera extraña en el artículo. Cuando notó que existía un paralelismo entre sus ideas y las de Celâl, Galip sintió una paz interior, como cuando era niño y decidía que podía imitar lo bastante bien a cualquiera en cuyo lugar quisiera estar.
Sobre la mesa había un trozo de papel retorcido en forma de cucurucho. Por las cáscaras de pipas que había junto a él, podía deducirse que un vendedor ambulante había vendido un cucurucho de pipas de girasol a los que se sentaban a quella mesa antes de que Galip llegara. Galip comprendió por el margen del papel que había sido arrancado de un cuaderno escolar. Leyó lo que había en el otro lado, escrito con la esmerada caligrafía de un niño: «6 de noviembre de 1972. Lección 12. Deberes: Nuestra casa, nuestro jardín. En el jardín de nuestra casa hay cuatro árboles. 2 son álamos, uno es un sauce grande y el otro es un sauce pequeño. Los muros del jardín los construyó mi padre con piedras y alambre de espino. La casa es el refugio que protege a la gente del frío del invierno y del calor del verano. La casa nos protege de todas las cosas malas. Nuestra casa tiene 1 puerta, 6 ventanas y 2 chimeneas». En el dibujo que había debajo de la redacción, hecho con lápices de colores, Galip vio la casa y los árboles en el interior del jardín. Los ladrillos habían sido dibujados al principio uno a uno pero luego habían sido pintarrajeados impacientemente de rojo. Galip sintió que crecía su paz interior al ver que el número de puertas, ventanas, árboles y chimeneas del dibujo confirmaba los del texto.
Читать дальше