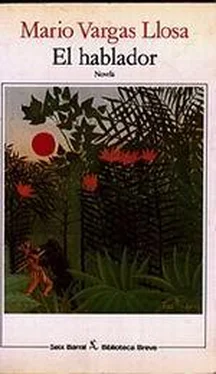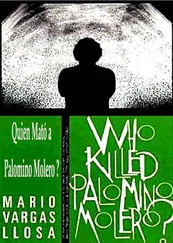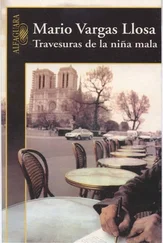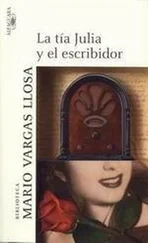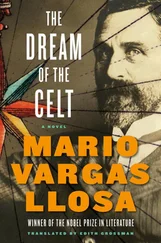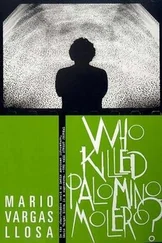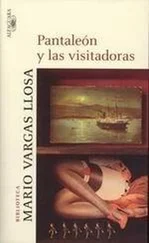Tasurinchi permaneció todo el día sentado en esa piedra, sin hablar con nadie. Sin beber ni comer. Cuando su mujer fue a llevarle unos plátanos machacados, ni siquiera la dejó acercarse; la amenazó con la mano, como para pegarle de nuevo. Y esa noche no entró a su casa. Kashiri brillaba mucho allá arriba y yo lo veía a él, sin moverse del sitio, su cabeza hundida en el pecho, esforzándose por entender esas desgracias. ¿Qué le mandaban hacer, pues? Quién sabe. Todos en la familia estaban mudos, inquietos, hasta las criaturas. Espiándolo, quietitos, ansiosos. ¿Qué irá a ocurrir?, pensando.
A eso del mediodía, Tasurinchi, el del río Timpinía, se levantó de la piedra. A paso vivo se acercó a la casa; llamándonos con sus dos brazos lo vimos venir. Tenía una expresión resuelta, parece.
«Nos ponemos a andar», dijo, con voz grave, ordenando. «A andar. Ahora mismo. Hay que irse lejos de aquí. Eso es lo que significa. Si nos quedamos, daños habrá, catástrofes ocurrirán. Ése es el mensaje. Al fin lo he entendido. Este lugar está harto de nosotros. Tenemos que irnos, pues.»
Difícil le habría sido decidirse. Por las caras de las mujeres, de los hombres, por la tristeza de sus parientes, se veía cuánto les costaba marcharse. Llevaban buen tiempo en el río Timpinía ya. Con las cosechas que vendían a los Padres Blancos del Sepahua estaban comprando cosas. Parecían contentos, tal vez. ¿Habían encontrado su destino, quizás? No era así, parece. ¿Se estarían corrompiendo de estarse quietos tanto tiempo? Quién sabe. Dejar todo eso, así, de pronto, sin saber adónde irían, sin saber si volverían a tener lo que dejaban, gran sacrificio sería. Dolor para todos, pues.
Pero nadie en la familia protestó; ni la mujer, ni los hijos, ni el muchacho que estaba viviendo allí cerca porque quería casarse con la hija mayor de Tasurinchi, se quejaron. Grandes y chicos comenzaron ahí mismo los preparativos. «Rápido, rápido, hay que salir de aquí, este lugar se ha vuelto enemigo», los apuraba Tasurinchi. Se lo notaba animoso, impaciente por partir. «Sí, rápido, andemos, pues, escapemos», diciendo, apurándose, empujándose.
Yo los ayudé en los preparativos y partí con ellos, también. Antes, quemamos las dos cabañas y todo lo que no se podía cargar, como si hubiera muerto alguien.
«Aquí se queda todo lo impuro que tenemos», aseguró Tasurinchi a su familia. Estuvimos andando varias lunas. Había poca comida. Los animales no caían en las trampas. Por fin, en una cocha, pescamos unos bagres. Comimos. En la noche, nos sentamos y hablamos. Toda la noche les hablé, quizás.
«Ahora me siento más tranquilo», me dijo Tasurinchi, cuando me despedí de ellos, unas lunas después. «Ya no tendré más rabia, creo. Mucha he tenido, últimamente. Ahora ya no, tal vez. Hice bien poniéndome a andar, parece. Aquí en el pecho lo siento.» «¿Cómo supiste que tenías que irte de allí?», le pregunté. «Me acordé de algo que nací sabiendo», me respondió. «O lo aprendería en la mareada, tal vez. Si un daño ocurre en la tierra es porque la gente ya no le presta atención, porque no la cuida como hay que cuidarla. ¿Puede la tierra hablar, como nosotros? Para decir lo que quiere, algo tendrá que hacer. Temblar, quizás. No se olviden de mí, diciendo. Yo también vivo, diciendo. No quiero que me maltraten. De eso estaría quejándose mientras bailoteaba, pues. Tal vez yo la hice sudar demasiado. Tal vez, los Padres Blancos no son lo que parecen, sino kamagarinis aliados de Kientibakori, y aconsejándome que viviera siempre allí querían hacerle daño a la tierra. Quién sabe. Pero, si ella se quejaba, algo tenía que hacer yo, pues. ¿Cómo ayudamos al sol, a los ríos? ¿Cómo ayudamos a este mundo, a lo que vive? Andando. He cumplido la obligación, creo. Mira, ya estará dando resultado. Escucha el suelo bajo tus pies; písalo, hablador. ¡Qué quieto y qué firme está! Se habrá puesto contento, ahora que de nuevo nos siente andando sobre él.»
Dónde estará ahora Tasurinchi. No lo sé. ¿Se habrá quedado por esa región donde nos despedimos? Quién sabe. Algún día lo sabré. Bien ha de estar. Contento.
Andando, tal vez.
Eso es, al menos, lo que yo he sabido.
Cuando me separé de Tasurinchi, media vuelta di y eché a andar rumbo al río Timpinía. No había ido a visitar allí a los machiguengas hacía tiempo. Pero antes de llegar me ocurrieron varias sorpresas y tuve que cambiar de rumbo. Por eso estaré aquí, con ustedes, quizás.
Tratando de saltar un matorral de ortigas, una espina me clavé. Aquí, en este pie. Me lo chupé y la escupí. Algún daño se quedaría en su adentro, porque, al poco rato, empezó a dolerme. Mucho me dolía, pues. Dejé de andar y me senté. ¿Por qué me había ocurrido esto? Rebusqué en mi bolsón. Allí seguían las hierbas que me dio el seripigari contra la picadura de la víbora, contra la enfermedad, contra las cosas extrañas. Y en la tira de mi chuspa estaba el iserepito que protege contra el mal hechizo. Esta piedrecita, pues, todavía la llevo prendida. ¿Por qué ni las hierbas ni el iserepito me defendieron contra el diablillo de la ortiga? El pie se me había hinchado tanto; parecía de otro. ¿Estaría cambiándome en monstruo? Hice una fogata y puse el pie cerca de la llama para que, sudando, se saliera el daño de su adentro. Mucho dolía; rugiendo, traté de asustarle al dolor. Tanto sudar y gritar, me quedaría dormido. Y, en el sueño, estuve oyendo palabrerío y risas de loros, pues.
Tuve que quedarme muchas lunas en ese lugar mientras se deshinchaba mi pie. Intentaba andar y ay ay me dolía muchísimo. No me faltó de comer, felizmente; en mi chuspa tenía yuca, maíz y algunos plátanos. Además, la suerte me ayudaría. Allí mismo, sin necesidad de levantarme, arrastrándome, clavé una maderita blanda, y la curvé con una cuerda anudada que escondí en el suelo. Al poco rato, cayó en la trampa una perdiz. Me dio de comer un par de días. Pero días de tormento fueron, no por la espina sino por los loros. ¿Por qué había tantos, pues? ¿Por qué esa vigilancia? Eran muchas bandadas; se habían instalado en todas las ramas y arbustos del rededor. A cada momento llegaban más y más. Todos se habían puesto a mirarme. ¿Estaría pasando algo? ¿Por qué chillarían tanto? ¿Esos parloteos tendrían que ver conmigo? ¿Estarían hablando de mí? A ratos, lanzaban sus risotadas, esas que lanzan los loros pero que parecen de gente. ¿Burlando se estarían? ¿De aquí no saldrás nunca, hablador, diciendo? Les tiré piedras para espantarlos. Inútil, se alborotaban un momento y volvían a sus sitios. Ahí estaban, tantísimos, sobre mi cabeza. ¿Qué quieren? ¿Qué va a pasar?
Al segundo día, de repente, se fueron. Asustadísimos partieron los loros. Todos a la vez, chillando, perdiendo plumas, chocándose, como si se acercara el enemigo. Habían olido el peligro, parece. Porque ahí mismo pasó sobre mí, saltando de árbol en árbol, un mono hablador. El yaniri. Sí, el mismo, ese mono rojo, grande y chillón, el yaniri. Enorme, ruidoso, rodeado de su banda de hembras. Ellas brincaban, manoteando a su alrededor, dichosas de estar con él. Dichosas de ser sus hembras, quizás. «¡Yaniri, yanirib!, le grité. «¡Ayúdame! ¿No fuiste, antes, seripigari? Baja, cúrame este pie, quiero seguir mi camino.)) Pero el mono hablador no me hizo caso. ¿Cierto será que fue, antes, seripigari que andaba? Por eso no hay que cazarlos ni comerlos, tal vez. Cuando se cuece a un mono hablador el aire se llena de olor a tabaco, dicen. El que aspiró y bebió en las mareadas el seripigari que fue.
Apenas despareció el yaniri con su banda de hembras, volvieron los loros. Acompañados de otros más. Me puse a observarlos. De todas clases eran. Grandes, chicos, chiquitos; de picos corvos y larguísimos y de picos chatos; había loritos, tucanes y papagayos. Pero, sobre todo, cotorras. Parloteaban al mismo tiempo, fuerte, seguido, me entraba a los oídos un trueno de loros. Inquieto estaba, mirando. A unos y a otros los miraba, despacito. ¿Qué hacían ahí? Algo iba a pasar, seguro, a pesar de mis hierbas contra las cosas extrañas. «Qué quieren, qué están diciendo», comencé a gritarles. «De qué hablan, de qué se burlan.» Asustado, pero al mismo tiempo curioso. Nunca había visto juntos a tantos. No sería casualidad, no sería porque sí. ¿Cuál era el motivo, entonces? ¿Quién me los había mandado?
Читать дальше