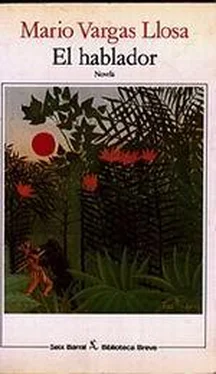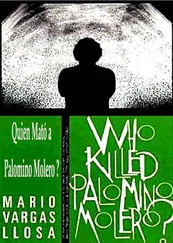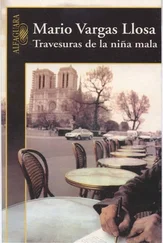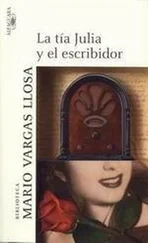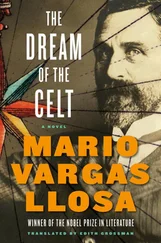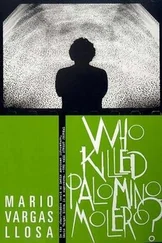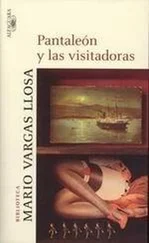Eso es, al menos, lo que yo he sabido.
Un seripigari me dijo: «El peor daño no es nacer con una cara como la tuya; es no saber su obligación.» ¿No emparejarse con su destino, pues? Eso me ocurría antes de ser el que soy ahora. Era envoltura nomás, una cáscara, cuerpo del que se fue su alma por el alto de la cabeza. También para una familia y para un pueblo será el peor daño no saber su obligación. Familia-monstruo, pueblo-monstruo será, al que le faltan o le sobran manos, pies. Nosotros estamos andando, el sol arriba está. Será nuestra obligación ésa. La estamos cumpliendo, parece. ¿Por qué sobrevivimos a los daños de tanto diablo y diablillo? Por eso será. Por eso estaremos aquí ahora, yo hablando, ustedes escuchando. Quién sabe.
El pueblo que anda es ahora el mío. Antes, yo andaba con otro pueblo y creía que era el mío. No había nacido aún. Nací de verdad desde que ando como machiguenga. Ese otro pueblo se quedó allá, atrás. Tenía su historia, también. Era pequeño y vivía muy lejos de aquí, en un lugar que había sido suyo y ya no lo era, sino de otros. Porque fue ocupado por unos viracochas astutos y fuertes. ¿Como en la sangría de árboles? Así mismo. Pese a la presencia del enemigo en sus bosques, ellos vivían dedicados a cazar el tapir, a sembrar la yuca, a preparar el masato, a bailar, a cantar. Un espíritu poderoso los había soplado. No tenía cara ni cuerpo. Era Tasurinchijehová. Los protegía, parece. Les había enseñado lo que debían hacer y también las prohibiciones. Sabían su obligación, pues. Vivirían tranquilos. Contentos y sin rabia vivirían, quizás.
Hasta que un día en una quebradita perdida, nació un niño. Era distinto. ¿Un serigórompi? Sí, tal vez. Empezó a decir: «Soy el soplido de Tasurinchi, soy el hijo de Tasurinchi, soy Tasurinchi. Soy esas tres cosas a la vez.» Eso decía. Y que había bajado del Inkite a este mundo, enviado por su padre, que era él mismo, a cambiar las costumbres pues las gentes se habían corrompido y ya no sabían andar. Ellos lo escucharían, sorprendidos. «Será un hablador», diciendo. «Serán historias que cuenta», diciendo. Él iba de un lado a otro, como yo. Hablando, hablando iba. Enredaba y desenredaba las cosas, dando consejos. Tenía otra sabiduría, parece. Quería imponer nuevas costumbres porque, según él, las que la gente practicaba eran impuras. Daño eran. Desgracia traían. Y a todos les repetía: «Soy Tasurinchi.» Debía ser obedecido, pues; respetado, pues. Sólo él, nadie más que él. Los otros no eran dioses sino diablos y diablillos soplados por Kientibakori.
Era un buen convencedor, dicen. Un seripigari con muchos poderes. Tenía su magia, también. ¿Sería un brujo malo, un machikanari? ¿Sería uno bueno, un seripigari? Quién sabe. Podía convertir unas pocas yucas y unos cuantos bagres en tantísimos, en muchísimas yucas y pescados para que toda la gente comiera. Devolvía los brazos a los mancos, los ojos a los ciegos y hasta hacía regresar a su mismo cuerpo a las almas que se habían ido. Impresionados, algunos empezaron a seguirlo y a obedecer lo que decía. Renunciaban a sus costumbres, no obedecían las antiguas prohibiciones. Se volverían otros, tal vez.
Los seripigaris se alarmaron mucho. Viajaron, se reunieron en la casa del más viejo. Tomaron masato, sentados en las esteras, formando círculo. «Nuestro pueblo va a desaparecer», diciendo. Se desharía como una nube, tal vez. Viento sería, al final. «¿Qué nos diferenciará de los otros?», se asustaban. ¿Serían como los mashcos? ¿Serían ashaninka o yaminahua? Nadie sabría quién era quién, ni ellos ni los otros lo sabrían. «¿No somos lo que creemos, las rayas que nos pintamos, la manera en que armamos las trampas?», discutían. Si, haciendo caso a ese hablador, todo lo hacían distinto, todo al revés, ¿no se caería el sol? ¿Qué los mantendría unidos si se volvían iguales a los demás? Nada, nadie. ¿Todo sería confusión? Los seripigaris entonces, por haber venido a empañar la claridad del mundo, lo condenaron. «Es un impostor, diciendo, un mentiroso; un machikanari será.»
Los viracochas, los poderosos, también se inquietaban. Había mucho desorden, la gente andaba agitada, dudosa, con las habladurías de ese hablador. «¿Cierto o mentira será? ¿Debemos obedecerle?» Y se quedaban pensando en lo que contaba. Entonces, creyendo que así se librarían de él, los que mandaban lo mataron. Según su costumbre cuando alguien hacía una maldad, robaba o rompía la prohibición, los viracochas lo azotaron y le pusieron una corona de espinas de chambira. Luego, como a los paiches del río para que se escurra su agua, lo clavaron en dos troncos de árbol cruzados, dejándolo desangrarse. Se equivocaron. Porque, después de irse, ese hablador regresó. Para seguir desarreglando este mundo todavía más que antes regresaría. Empezaron a decirse entre ellos: «Era cierto. Hijo de Tasurinchi es, el soplido de Tasurinchi será, es el mismo Tasurinchi. Las tres cosas juntas, pues. Ha venido. Se ha ido y ha vuelto a venir.» Y, entonces, empezaron a hacer lo que les enseñó y a respetar sus prohibiciones.
Desde que ese seripigari o dios murió, si es que murió, terribles desgracias le ocurrieron al pueblo en el que había nacido. Ése, el soplado por Tasurinchi-jehová. Los viracochas lo expulsaron del bosque en el que hasta entonces vivió. ¡Fuera, fuera! Como los machiguengas, tuvo que echarse a andar por los montes. Los ríos, las cochas y las quebradas de este mundo lo vieron llegar y partir. Sin seguridad de que podría quedarse en el lugar al que llegaba, se acostumbró a vivir andando él también. La vida se volvió peligro, como si en cualquier momento le pudiera saltar el tigre o caerle la flecha del mashco. Vivirían asustados ellos, esperando el daño. Los hechizos de los machikanaris esperando. Lamentando su suerte vivirían, tal vez.
De todos los sitios donde acampaban venían a expulsarlos. Armaban sus cabañas y ahí caían los viracochas. Los punarunas, los yaminahuas caían, acusándolos. De todas las maldades y desgracias los acusaban. Hasta de haber matado a Tasurinchi. «Él se hizo hombre, vino a este mundo y ustedes lo traicionaron», les decían, apedreándolos. Si por algún lugar pasaba Inaenka rociando su agua hirviendo a las gentes y éstas se despellejaban y morían, nadie decía: «Son las calamidades de la ampolla hirviendo, los estornudos y pedos de Inaenka son.» «La culpa es de esos malditos forasteros que mataron a Tasurinchi, decían. Ahora han hecho hechizo, para cumplir con su amo que es Kientibakori.» Por todas partes había corrido esa creencia: que ayudaban a los diablillos, bailando y bebiendo masato juntos, quizás. Entonces, iban a las cabañas de los soplados por Tasurinchijehová. Entonces, los golpeaban; les quitaban lo que tenían, los flechaban, los quemaban vivos. Y ellos tenían que correr. Escapándose, ocultándose. Desparramados por todos los bosques del mundo andaban. «¿Cuándo vendrán a matarnos?», pensarían, «¿Quién nos matará esta vez? ¿Los viracochas? ¿Los mashcos?». En ninguna parte querían alojarlos. Cuando se aparecían de visita y preguntaban al dueño de casa: «¿Estás ahí?», la respuesta siempre era: «No, no estoy.» Igual que el pueblo que anda, tuvieron que separarse unas de otras las familias para ser aceptadas. Si eran pocos, si no hacían sombra, otros pueblos les dejaban un sitio para sembrar, cazar y pescar. A veces les ordenaban: «Puedes quedarte pero sin sembrar. O sin cazar. Ésa es la costumbre.» Así duraban unas lunas; muchas, tal vez. Pero siempre terminaban mal. Si llovía mucho o si había sequía, si alguna catástrofe ocurría, empezaban a odiarlos. «Ustedes tienen la culpa», diciendo. «¡Fuera!» Los expulsaban de nuevo y parecía que iban a desaparecer.
Porque esta historia fue repitiéndose en muchísimos lugares. Siempre la misma, como un seripigari que no puede regresar de una mala mareada y se queda dando vueltas, desorientado, entre las nubes. Y, sin embargo, pese a tantas desgracias, no desapareció. A pesar de sus sufrimientos, sobrevivió. No era guerrero, nunca ganaba las guerras, y ahí está. Vivía disperso, sus familias aventadas por los bosques del mundo, y quedó. Pueblos más grandes, de guerreros, pueblos fuertes, de mashcos, de viracochas, de seripigaris sabios, pueblos que parecían indestructibles, se iban. Desapareciendo, pues. Ni rastro quedaba de ellos en este mundo; nadie los recordaba, después. Ellos, en cambio, ahí seguirían. Viajando, yendo y viniendo, escapándose. Vivos y andando, pues. A lo largo del tiempo y a lo ancho del mundo, también.
Читать дальше