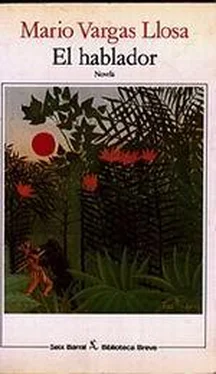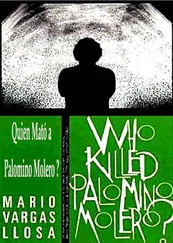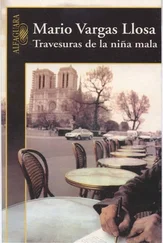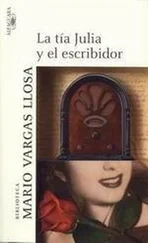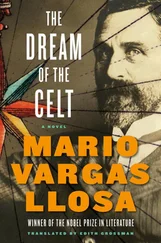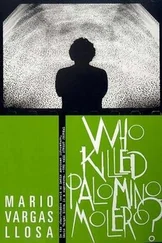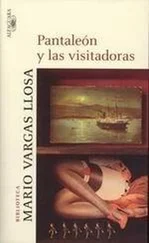En mis tobillos, los jejenes estaban haciendo estragos. Sentía sus lancetas y me parecía verlas, hundiéndose en la piel, que, ahora, se hincharía en pequeños abscesos de intolerable escozor: era el precio que tenía que pagar cada vez que venía a la selva. La Amazonía no había dejado de cobrármelo nunca.
– ¿Un gran lunar? -balbuceé, con dificultad-. ¿Quiere usted decir, la uta? ¿Tenía, como el chiquillo que vimos esta mañana en Nuevo Mundo…?
– No, no, un lunar, un gran lunar oscuro -me atajó Edwin Schneil, alzando la mano-. Le cubría todo el lado derecho de la cara. Una apariencia impresionante, le aseguro. No había visto un hombre con un lunar así, nunca, ni entre los machiguengas ni en otra parte. Y no lo he vuelto a ver, tampoco.
Sentí, también, las picaduras de los zancudos en todas las partes descubiertas del cuerpo: la cara, el cuello, los brazos, las manos. Las nubes que la ocultaban se habían corrido y, ahora, Kashiri estaba allí, incompleta y lúcida, mirándonos. Un escalofrío me cruzó el cuerpo, de la cabeza a los pies.
– ¿Tenía los pelos colorados? -murmuré, muy lentamente. Se me había secado la boca y mis manos, en cambio, sudaban.
– Más que yo -se rió él-. Un verdadero gringo, palabra. Tal vez un albino, después de todo. No tuve mucho tiempo de observarlo, tampoco. Ya le dije en qué estado quedé, después de esa sesión de cuentos. Como anestesiado. Y cuando desperté, él ya se había marchado, por supuesto. Para no tener que hablar conmigo ni verme más la cara.
– ¿Qué edad podía tener? -articulé, con una fatiga grande, como si fuera yo el que hubiera estado hablando toda la noche.
Edwin Schneil se encogió de hombros.
– Quién sabe -suspiró-. Ya se habrá dado cuenta lo difícil que es adivinarles la edad. Ellos no lo saben, no la calculan a la manera nuestra, y, además, todos alcanzan muy pronto esa edad promedio. La edad machiguenga, diremos. Pero más joven que yo, seguramente. Como usted, tal vez, o acaso menos.
Tosí, sin ganas, dos o tres veces, disimulando mi ansiedad. Y sentí, de pronto, unas ganas feroces, inaguantables, de fumar. Como si todos los poros del cuerpo se me hubieran abierto de repente exigiendo aspirar una, mil bocanadas de humo. Hacía cinco años que había fumado el que creí sería mi último cigarrillo, estaba seguro de haberme librado para siempre del tabaco, hacía ya bastante que el simple olor del cigarrillo me irritaba, y he aquí que, de pronto, en la noche de Nueva Luz, de no sé qué profundidades misteriosas, surgía, avasallador, urgentísimo, el deseo de fumar.
– ¿Hablaba bien el machiguenga? -me oí decir, bajito.
– Bien? -preguntó Edwin Schneil-. Bueno, hablaba, hablaba sin parar, sin pausas, sin puntos. -Se rió, exagerando-. Como hablan los habladores. Contando todas las cosas habidas y por haber. Era lo que era, pues.
– Sí -dije yo-. Quiero decir, el machiguenga, ¿lo hablaba bien? ¿No podía ser…?
– ¿Sí? -dijo Edwin Schneil.
– Nada -dije yo-. Una tontería. Nada, nada.
Todavía, como en sueños, creyendo estar muy atento a las lancetas de los jejenes y de los zancudos y al deseo de fumar, debo haber preguntado a Edwin Schneil, con un extraño dolor en las mandíbulas y en la lengua, como si las tuviera extenuadas de tanto usarlas, cuánto tiempo hacía que ocurrió aquello -«Oh, hará unos tres años y medio», respondió- y si lo había vuelto a oír, ver o a saber de él, y haberle escuchado responder que no a las tres preguntas: ya lo sabía yo, era un tema sobre el que los machiguengas no se mostraban locuaces.
Cuando me despedí de los Schneil -dormían en la casa de Martín, ellos- y fui a la cabaña donde estaba mi hamaca, desperté a Lucho Llosa, para pedirle un cigarrillo. «¿Desde cuándo fumas?», se extrañó, alcanzándome uno, con manos torpes de sueño.
No lo encendí. Lo tuve entre los dedos, en los labios, mimando los gestos del fumar, en el curso de esa larga noche, mientras me balanceaba suavemente en la hamaca, oía la respiración pausada de Lucho, de Alejandro y de los pilotos, oía chirriar el bosque y sentía pasar, uno por uno, lentos, solemnes, inverosímiles, impregnados de pasmo, los segundos.
Retornamos a Yarinacocha muy temprano. Debimos hacer un aterrizaje imprevisto, a medio vuelo, porque nos sorprendió un temporal. En el pequeño poblado campa donde nos refugiamos, a orillas del Urubamba, había un misionero norteamericano, que parecía uno de esos personajes faulknerianos de una sola idea, testarudez intrépida y alarmante heroísmo. Vivía en esas soledades hacía ya años, con su mujer y varios hijos pequeños, y, en la memoria, lo veo todavía, bajo el aguacero torrencial, dirigiendo con enérgicos movimientos de los brazos unos himnos que él mismo, para dar el ejemplo, entonaba a voz en cuello, bajo un cobertizo que las trombas de agua amenazaban con arrancar en cualquier momento. La veintena de campas movía apenas los labios, daba la impresión de no emitir ningún sonido, pero lo miraba fijamente, con la atención y el embeleso con que seguramente los machiguengas miraban a sus habladores.
Cuando reanudamos el vuelo, los Schneil me preguntaron si no me sentía bien. Respondí que perfectamente, aunque algo cansado, pues había dormido poco. En Yarinacocha, estuvimos apenas los minutos indispensables para trepar a un jeep que nos llevara a Pucallpa, a fin de alcanzar el vuelo de Faucett a Lima. En el avión, Lucho me preguntó: «¿Y esa cara? ¿Qué es lo que salió mal esta vez?» Estuve a punto de revelarle por qué andaba yo mudo y como alelado, pero en cuanto abrí la boca me di cuenta que no iba a poder. No cabía en una anécdota; era demasiado irreal y literario para ser verosímil y demasiado serio para bromear como si se tratara de una simple ocurrencia.
Ahora sabía la razón del tabú. ¿La sabía? Sí. ¿Podía ser posible? Sí, podía. Por eso eludían hablar de ellos, por eso se los habían ocultado celosamente a los antropólogos, a los lingüistas,_ a los misioneros dominicos en los últimos veinte años, por eso no asomaban en los escritos de los etnólogos contemporáneos sobre los machiguengas. No protegían a la institución, al hablador en abstracto. Lo protegían a él. A pedido de él mismo, sin duda. No despertar la curiosidad del viracocha sobre ese extraordinario injerto en la tribu. Y ellos lo habían venido haciendo como él se lo pidió, desde hacía tantos años, guareciéndolo dentro de un tabú que fue contagiándose a la institución toda, al hablador en abstracto. Si había sido así, lo respetaban mucho. Si era así, para ellos él era ya uno de ellos.
Empezamos a editar el programa esa misma medianoche, en el Canal, después de haber ido a nuestras casas a ducharnos, cambiarnos, y, yo, a una farmacia en busca de pomadas y antialérgicos para las picaduras de los jejenes. Decidimos que el programa tuviera el formato de un diario de viaje, en el que iría mezclando comentarios y recuerdos con las entrevistas hechas en Yarinacocha y en el Alto Urubamba. Como siempre, Moshé, mientras visionaba el material, iba riñéndonos por no haber tomado esas imágenes de aquella otra manera o por haberlas tomado de ésta. Entonces, me acordé que él también era judío.
– ¿Cómo te llevas con el pueblo elegido, aquí en el Perú?
– Como la mona, por supuesto -me dijo-. ¿Por qué? ¿Quieres circuncidarte?
– A que no me haces un favor. ¿Habría manera de averiguar dónde anda una familia de la comunidad que se fue a Israel?
– ¿Vamos a hacer una Torre de Babel sobre los kibbutz? -preguntó Lucho-. Entonces, habrá que hacer otra sobre los refugiados palestinos. Pero, cómo, ¿no se acaba el programa la próxima semana?
– Los Zuratas. El padre, Don Salomón, tenía una tiendecita en Breña. Yo era amigo de su hijo, Saúl. Se fueron a Israel a comienzos de los años sesenta, parece. Si fuera posible saber su dirección allá, me harías un gran favor.
Читать дальше