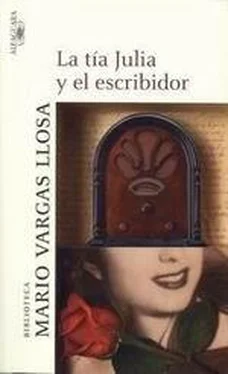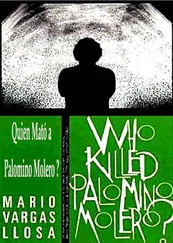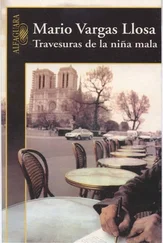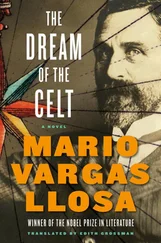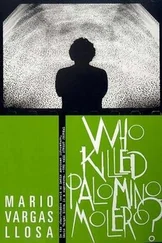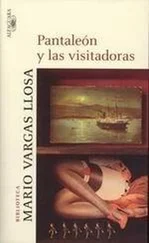– He visto todos los periódicos y se me ha pasado, ¿dónde la han leído? -les pregunté. Y a Pascual:- Cuidadito con dedicar todos los boletines de hoy al incendio. -Y a los dos:- Qué tal par de sádicos.
– No es una noticia, sino el radioteatro de las once -me explicó el Gran Pablito-. La historia del sargento Lituma, el terror del hampa chalaca.
– Él también se volvió chicharrón -encadenó Pascual-. Hubiera podido salvarse, estaba saliendo a hacer su ronda, pero regresó para salvar a su capitán. Su buen corazón lo fregó.
– Al capitán no, a la perra Choclito -lo rectificó el Gran Pablito.
– Eso nunca quedó claro -dijo Pascual-. Le cayó una de las rejas del calabozo encima. Si lo hubiera visto a don Pedro Camacho mientras se quemaba. ¡Qué actorazo!
– Y qué decir de Batán -se entusiasmó el Gran Pablito, generosamente-. Si me hubieran jurado que con dos dedos se podía hacer cantar un incendio, no me lo hubiera creído. ¡Pero lo han visto estos ojos, don Mario!
Interrumpió esta charla la llegada de Javier. Fuimos a tomar el consabido café al Bransa y allí le resumí mis averiguaciones y le mostré triunfalmente mi partida de nacimiento.
– He estado pensando y tengo que decirte que es una estupidez que te cases -me soltó de entrada, un poco incómodo-. No sólo porque eres un mocoso, sino, sobre todo, por el asunto plata. Vas a tener que romperte el alma trabajando en cojudeces para poder comer.
– O sea que tú también vas a repetirme las cosas que me van a decir mi mamá y mi papá -me burlé de él-. ¿Que por casarme voy a interrumpir mis estudios de Derecho? ¿Que nunca llegaré a ser un gran jurisconsulto?
– Que por casarte no vas a tener tiempo ni de leer -me contestó Javier-. Que por casarte no llegarás nunca a ser un escritor.
– Nos vamos a pelear si sigues por ese camino -le advertí.
– Bueno, entonces me meto la lengua al bolsillo -se rió-. Ya cumplí con mi conciencia, adivinándote el porvenir. Lo cierto es que si la flaca Nancy quisiera, yo también me casaría hoy mismo. ¿Por dónde empezamos?
– Como no hay forma de que mis padres me autoricen el matrimonio o me emancipen, y como es posible que tampoco Julia tenga todos los papeles que hacen falta, la única solución es encontrar un alcalde buena gente.
– Querrás decir un alcalde corrompible -me corrigió. Me examinó como a un escarabajo:- ¿Pero a quién puedes corromper tú, muerto de hambre?
– Algún alcalde un poco despistado -insistí-. Uno al que se le pueda contar el cuento del tío.
– Bueno, pongámonos a buscar ese cacaseno descomunal capaz de casarte contra todas las leyes existentes. -Se echó a reír de nuevo-. Lástima que Julita sea divorciada, te hubieras casado por la iglesia. Eso era fácil, entre los curas abundan los cacasenos.
Javier me ponía siempre de buen ánimo y terminamos bromeando sobre mi luna de miel, sobre los honorarios que me cobraría (ayudarlo a raptar a la flaca Nancy, por supuesto), y lamentando no estar en Piura, donde, como la fuga matrimonial era costumbre tan extendida, no hubiera sido problema encontrar al cacaseno. Cuando nos despedimos, se había comprometido a buscar al alcalde desde esa misma tarde y a empeñar todos sus bienes prescindibles para contribuir a la boda.
La tía Julia debía pasar a las tres y como a las tres y media no había llegado comencé a inquietarme. A las cuatro se me atracaban los dedos en la máquina de escribir y fumaba sin parar. A las cuatro y media el Gran Pablito me preguntó si me sentía mal, porque se me veía pálido. A las cinco hice que Pascual llamara a casa del tío Lucho y preguntara por ella. No había llegado. Y tampoco había llegado media hora después, ni a las seis de la tarde ni a las siete de la noche. Luego del último boletín, en vez de bajar en la calle de los abuelos, seguí en el colectivo hasta la avenida Armendáriz y estuve merodeando por los alrededores de la casa de mis tíos, sin atreverme a tocar. Por las ventanas divisé a la tía Olga, cambiando el agua de un florero, y, poco después, al tío Lucho, que apagaba las luces del comedor. Di varias vueltas a la manzana, poseído de sentimientos encontrados: desasosiego, cólera, tristeza, ganas de abofetear a la tía Julia y de besarla. -terminaba una de esas vueltas agitadas cuando la vi bajar de un auto lujoso, con placa diplomática. Me acerqué a trancos, sintiendo que los celos y la ira me hacían temblar las piernas y decidido a darle de trompadas a mi rival, fuera quien fuera. Se trataba de un caballero canoso y había además una señora en el interior del automóvil. La tía Julia me presentó como un sobrino de su cuñado y a ellos como los embajadores de Bolivia. Sentí una sensación de ridículo y, al mismo tiempo, que me quitaban un gran peso de encima. Cuando el auto partió, cogí a la tía Julia del brazo y casi a rastras la hice cruzar la avenida y caminar hacia el Malecón.
– Vaya, qué geniecito -la oí decir, mientras nos acercábamos al mar-. Le pusiste al pobre doctor Gumucio cara de estrangulador.
– A quien voy a estrangular es a ti -le dije-. Te estoy esperando desde las tres y son las once de la noche. ¿Te olvidaste que teníamos una cita?
– No me olvidé -me repuso, con determinación-. Te dejé plantado a propósito.
Habíamos llegado al parquecito situado frente al Seminario de los jesuitas. Estaba desierto, y, aunque no llovía, la humedad hacía brillar el pasto, los laureles, las matas de geranios. La neblina formaba unas sombrillas fantasmales en torno a los conos amarillos de los postes de luz.
– Bueno, vamos a postergar esa pelea para otro día -le dije, haciéndola sentar en el bordillo del Malecón, sobre el acantilado, de donde subía, sincrónico, profundo, el sonido del mar-. Ahora hay poco tiempo y muchos problemas. ¿Tienes aquí tu partida de nacimiento y la sentencia de tu divorcio?
– Lo que tengo aquí es mi pasaje para La Paz -me dijo, tocando su cartera-. Me voy el domingo, a las diez de la mañana. Y estoy feliz. El Perú y los peruanos ya me llegaron a la coronilla.
– Lo siento por ti, pues por ahora no hay posibilidades de que cambiemos de país -le dije, sentándome a su lado y pasándole el brazo sobre los hombros-. Pero te prometo que, algún día, nos iremos a vivir a una buhardilla de París.
Hasta ese momento, pese a las cosas agresivas que decía, había estado tranquila, ligeramente burlona, muy segura de sí misma. Pero de pronto se le dibujó en la cara un rictus amargo y habló con voz dura, sin mirarme:
– No me lo hagas más difícil, Varguitas. Me regreso a Bolivia por culpa de tus parientes, pero, también, porque lo nuestro es una estupidez. Sabes muy bien que no podemos casarnos.
– Sí podemos -le dije, besándola en la mejilla, en el cuello, apretándola con fuerza, tocándole ávidamente los pechos, buscándole la boca con mi boca-. Necesitamos un alcalde cacaseno. Javier me está ayudando. Y la flaca Nancy ya nos encontró un departamentito, en Miraflores. No hay motivo para ponerse pesimistas.
Se dejaba besar y acariciar, pero permanecía distante, muy seria. Le conté la conversación con mi prima, con Javier, mis averiguaciones en la Municipalidad, la forma como había conseguido mi partida, le dije que la quería con toda mi alma, que íbamos a casarnos aunque tuviera que matar un montón de gente. Cuando porfié con mi lengua, para que separara los dientes, se resistió, pero luego abrió la boca y pude entrar en ella y gustar su paladar, sus encías, su saliva. Sentí que el brazo libre de la tía Julia me rodeaba el cuello, que se acurrucaba contra mí, que se ponía a llorar con sollozos que estremecían su pecho. Yo la consolaba, con voz que era un susurro incoherente, sin dejar de besarla.
– Todavía eres un mocosito -la oí murmurar, entre risas y pucheros, mientras yo, sin aliento, le decía que la necesitaba, que la quería, que nunca la dejaría regresar a Bolivia, que me mataría si se iba. Por fin, volvió a hablar, en tono muy bajito, tratando de hacer una broma:- Quien con mocosos se acuesta siempre amanece mojado. ¿Has oído ese refrán?
Читать дальше