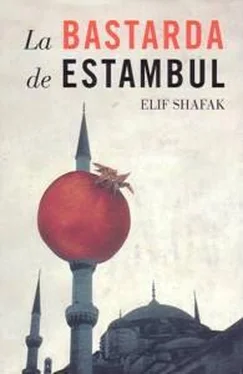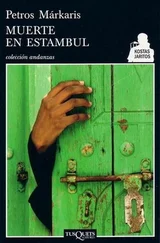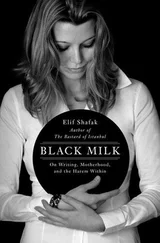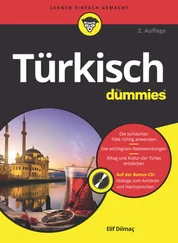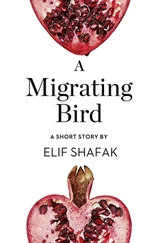La tía Banu palideció mientras don Amargo, sentado en su hombro izquierdo, le susurraba al oído:
– ¿Cuándo recordamos las cosas que recordamos? ¿Por qué preguntamos las cosas que preguntamos?
El diluvio de Noé, por terrible que fuera, comenzó suavemente, de manera imperceptible, con unas cuantas gotas de lluvia. Gotas esporádicas que presagiaban la catástrofe por venir, un mensaje que nadie advirtió. En el cielo se agolpaban nubarrones siniestros, tan grises y pesados como si estuvieran cargados de plomo derretido lleno de mal de ojo. El agujero de cada nube era un ojo celestial impasible que derramaría una lágrima por cada pecado cometido en la tierra.
Pero el día que la tía Zeliha fue violada no llovía. De hecho, no había ni una sola nube en el cielo azul. Recordaría el cielo de aquel infausto día durante años y años, no porque hubiera alzado la mirada para rezar o suplicar la ayuda de Alá, sino porque durante el forcejeo llegó un momento en que la cabeza le colgaba de la cama y, aunque no podía moverse bajo el peso de él, incapaz de seguir luchando, su mirada se clavó sin darse cuenta en el cielo, y vio un globo comercial que cruzaba flotando lentamente. El globo era naranja y negro, con un cartel de grandes letras: KODAK.
Zeliha se estremeció ante la idea de una cámara descomunal que sacase fotografías de todo lo que pasaba en la tierra en ese momento. Una cámara Polaroid que sacase la instantánea de una violación dentro de una habitación de un konak de Estambul.
Estaba sola en su cuarto desde las últimas horas de la mañana, disfrutando de la soledad, que era un raro lujo en aquella casa. Cuando su padre vivía, no permitía que nadie cerrara las puertas de las habitaciones. La intimidad presuponía actividades sospechosas; todo tenía que ser visible, al descubierto. El único sitio que se podía cerrar era el cuarto de baño, e incluso entonces si te demorabas mucho dentro alguien llamaba siempre a la puerta. Solo tras la muerte de su padre pudo Zeliha cerrar la puerta de su cuarto y estar consigo misma. Ni sus hermanas ni su madre reconocían su necesidad de aislarse del mundo. De vez en cuando ella fantaseaba con lo fabuloso que sería marcharse y tener una casa propia.
Esa mañana las mujeres Kazancı habían ido a visitar la tumba de Levent Kazancı, pero Zeliha se excusó. No quería ir al cementerio con la familia al completo. Prefería ir sola, sentarse en la polvorienta tumba y hacerle a su padre varias preguntas que había dejado sin contestar en vida. ¿Por qué tenía que ser siempre tan duro y frío con sus propios hijos?, quería saber. Quería también preguntarle si tenía alguna idea de lo mucho que su fantasma aún los acechaba. A esas alturas algunas veces todavía no podían evitar bajar la voz durante el día, temerosos de incordiar a su padre con su presencia. A Levent Kazancı no le gustaba el ruido, y mucho menos el jaleo de los niños. De pequeños ya hablaban en susurros. Ser un niño Kazancı significaba antes que nada aprender el significado de «papá», no papá de padre, sino PAPA, acrónimo de «posponer adrede el padecimiento actual». El principio de PAPA se aplicaba a cada momento de sus vidas. Si un niño se caía y se hacía una herida en una habitación cercana a la de su padre, por ejemplo, tenía que aguantar el grito, apretar la herida fuerte con la mano, bajar de puntillas a la cocina o el jardín, asegurarse de que estaba lejos para que no le oyeran y entonces, solo entonces, lanzar el grito de dolor. Tras ese gesto existía una atractiva pero jamás cumplida expectativa: si te portabas bien, padre no se enfadaría.
Todas las tardes, cuando su padre volvía del trabajo, los niños se reunían ante la mesa de la cena, esperando la inspección. Él jamás les preguntaba directamente si se habían portado bien durante el día, sino que los hacía formar, como un pequeño regimiento, y se quedaba mirándoles a la cara durante más o menos tiempo: Banu, más preocupada por sus hermanos que por sí misma, siempre la protectora hermana mayor; Cevriye, que se mordía los labios para no llorar; Feride, moviendo nerviosa los ojos; Mustafa, el único hijo, que esperaba escapar de aquel triste grupo, todavía pensando que era el favorito de su padre, y la más joven, Zeliha, con una sutil amargura que crecía en su corazón. Todos esperaban a que padre terminara la sopa y luego les pidiera a uno, a dos o a tres… o a veces, si había suerte, a todos a la vez, que se sentaran a la mesa.
A Zeliha no le importaban las repetidas regañinas de su padre, ni siquiera sus habituales azotes, tanto como aquellas inspecciones antes de la cena. Le dolía tener que esperar allí junto a la mesa mientras la analizaban, como si cualquier fechoría que pudiera haber cometido durante el día estuviera escrita en su frente con una tinta invisible que solo su padre pudiera leer.
– ¿Por qué no hacéis nunca nada bien? -preguntaba Levent Kazancı cada vez que leía una travesura en la frente de alguno de sus hijos y decidía castigarlos a todos.
Era casi imposible relacionar a este Levent Kazancı con el hombre en que se convertía una vez salía de la casa. Cualquiera que se encontrara con él fuera del konak le habría tomado por un icono de formalidad, consideración, coherencia y rectitud; la clase de hombre con el que las amigas de sus hijas soñaban con casarse algún día. En casa, sin embargo, su amabilidad estaba reservada a las visitas. Igual que se quitaba los zapatos al entrar y se ponía las zapatillas, el discreto burócrata se transformaba con la misma naturalidad en padre autoritario. Petite-Ma comentó una vez que era tan estricto con sus hijos porque de niño había sufrido el abandono de su madre.
A veces Zeliha no podía evitar pensar que había sido una suerte que su padre muriera tan joven, como todos los otros varones de su linaje. Un hombre tan dominante como Levent Kazancı probablemente no habría disfrutado la vejez, y se habría convertido en una persona débil y enferma necesitada de la piedad de sus hijos.
Si iba a la tumba de su padre, Zeliha sabía que querría hablar con él, y si hablaba con él podría echarse a llorar, rompiéndose como un vaso de té con mal de ojo. Pero la sola idea de llorar delante de los demás le repugnaba. Últimamente se había prometido que jamás se convertiría en una de esas mujeres lloronas, y que cada vez que necesitara soltar lágrimas, lo haría a solas. Y por eso aquel día sin lluvia, veinte años antes, Zeliha había preferido quedarse en casa.
Había pasado la mayor parte del día tumbada en la cama, hojeando revistas y soñando despierta. Junto a la cama había una cuchilla con la que se había afeitado las piernas y una loción de agua de rosas que se aplicó luego para suavizar la piel. Si su madre lo hubiera visto, habría puesto el grito en el cielo. Su madre estaba convencida de que las mujeres debían depilarse con cera todo el cuerpo, pero nunca afeitarse. Afeitarse era solo para hombres. La cera, en cambio, era un ritual colectivo femenino. Dos veces al mes las mujeres Kazancı se reunían en el salón para hacerse la cera en las piernas. Primero derretían en el fogón un terrón de cera que arrojaba un olor dulce, como a caramelo. Luego se sentaban en la alfombra y se aplicaban en las piernas la pegajosa sustancia, charlando entre ellas. Cuando la cera se endurecía, la arrancaban. A veces iban todas al hamam del barrio y se hacían allí la cera en la enorme losa de mármol bajo el vapor. Zeliha odiaba el hamam , aquel espacio lleno de mujeres, igual que odiaba el ritual de la cera. Ella prefería afeitarse con cuchilla, un remedio rápido, sencillo y privado.
Ahora se sentó en la cama y se miró al espejo. Se puso más loción en la mano y mientras se la untaba lentamente en la piel, observaba su cuerpo con atención y admiración. Era sabedora de su belleza y no intentaba ocultarla. Su madre decía que las mujeres guapas tenían que ser el doble de modestas y cuidadosas con los hombres. Zeliha pensaba que aquello eran paparruchas de una mujer que jamás había sido hermosa.
Читать дальше