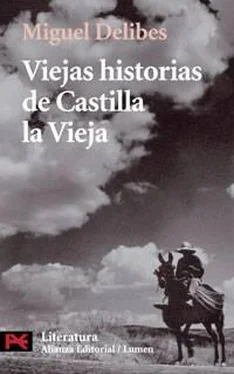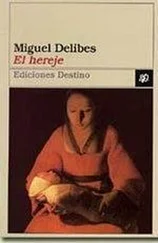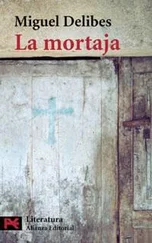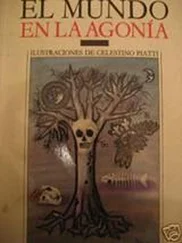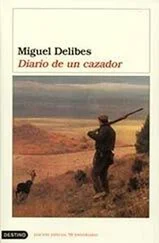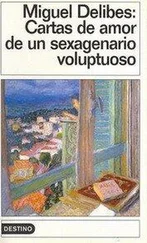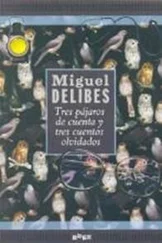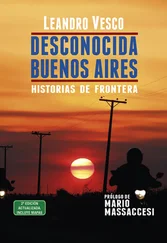IX – Las murallas de Ávila
Don Justo del Espíritu Santo publicaba trimestralmente la hojita en loor de la mártir Sisinia y en ella dejaba constancia de los favores recibidos. Y un buen día, la tía Zenona afirmaba en ella que careciendo de dinero para retejar el palomar acudió a la mártir Sisinia y al día siguiente cobró tres años de atrasos de la renta de una tierra, que aunque menguada -un queso de oveja y seis celemines de trigo- le bastaron para adquirir la docena de tejas que el palomar requería. Otro día, era el Ponciano quien, necesitando un tornillo para el arado, halló uno en el pajero que, aunque herrumbroso y torcido, pudo ser dispuesto por el herrero para cumplir su misión. Dicha gracia la alcanzó igualmente el Ponciano después de encomendar el caso a la mártir Sisinia. En otra ocasión, fue la tía Marcelina quien, después de pasar una noche con molestias gástricas, imploró de la mártir Sisinia su restablecimiento y de madrugada vomitó verde y con el vómito desapareció el mal. Aún recuerdo que en la hojita del último trimestre del año once, el Antonio agradecía a la mártir Sisinia su intercesión para encontrar una perdiz alicorta que se le amonó entre las jaras, arriba en Lahoces, una mañana que salió al campo sin el Chinda, un perdiguero de Burgos que por entonces andaba con el moquillo. Todas estas gracias significaban que la joven Sisinia, mártir de la pureza, velaba desde Arriba por sus convecinos y ellos correspondían enviando al párroco un donativo de diez céntimos y, en casos especiales, de un real, para cooperar a su beatificación. Mas don Justo del Espíritu Santo suplicaba al Señor que mostrase su predilección por la mártir Sisinia autorizándola a hacer un milagro grande, un milagro sonado, que trascendiera de la esfera local.
Y un día de diciembre, allá por el año doce, don Justo del Espíritu Santo recibió desde Ávila un donativo de veinticinco pesetas de una señora desconocida para cooperar a la exaltación a los altares de la mártir Sisinia a quien debía una gracia muy especial. Como quiera que el asesino de la Sisinia fuera también abulense, don Justo del Espíritu Santo estableció entre ambos hechos una correlación y, en la confianza de que se tratase del tan esperado milagro, el cura marchó a Ávila y regresó tres días más tarde un tanto perplejo. Los feligreses le asediaban a preguntas, y, al fin, don Justo del Espíritu Santo explicó que doña María Garrido tenía un loro de Guinea que enmudeció tres meses atrás y después de ser desahuciado por los veterinarios y otorrinolaringólogos de la ciudad, el animal recobró el habla tras encomendarle doña María a la mártir Sisinia. No obstante fracasar en su objetivo esencial, el viaje de don Justo del Espíritu Santo le enriqueció interiormente ya que, a partir de entonces, raro fue el sermón en que el párroco no apelara a la imagen de las murallas de Ávila para dar plasticidad a una idea. Así, unas murallas como las de Ávila debían preservar las almas de sus feligreses contra los embates de la lujuria. El Paraíso estaba cercado por unas murallas tan sólidas como las de Ávila, y con cada buena obra los hombres añadían un peldaño a la escala que les serviría para expugnar un día la fortaleza. La pureza, al igual que las demás virtudes, debía celarse como Ávila cela sus tesoros, tras una muralla de piedra, de forma que su brillo no trascienda al exterior. Fue a partir de entonces cuando, en mi pueblo, para aludir a algo alto, algo grande, algo fuerte o algo importante empezó a decirse: «Más alto que las murallas de Ávila», o «Más importante que las murallas de Ávila», aunque por supuesto ninguno, fuera del párroco y del gañán que asesinara a la Sisinia, estuvimos nunca en aquella capital.

X – Los nublados de Virgen a Virgen
Cada verano, los nublados se cernían sobre la llanura y, mientras el cielo y los campos se apagaban lo mismo que si llegara la noche, los cerros resplandecían a lo lejos como si fueran de plata. Aún recuerdo el ulular del viento en el soto, su rumor solemne y desolado como un mal presagio que inducía a las viejas a persignarse y exclamar: «Jesús, alguien se ha ahorcado». Pero antes de estancarse la nube sobre el pueblo, cuando más arreciaba el vendaval, los vencejos se elevaban en el firmamento hasta casi diluirse y después picaban chirriando sobre la torre de la iglesia como demonios negros.
El año de la Gran Guerra, cuando yo partí, se contaron en mi pueblo, de Virgen a Virgen, hasta ventiséis tormentas. En esos casos el alto cielo se poblaba de nubes cárdenas, aceradas en los bordes, y, al chocar unas con otras, ocasionaban horrísonas descargas sobre la vieja iglesia o sobre los chopos cercanos.
Tan pronto sonaba el primer retumbo del trueno, la tía Marcelina iniciaba el rezo del trisagio, pero antes encendía a Santa Bárbara la vela del monumento en cuyo extremo inferior constaba su nombre en rojo -Marcelina Yáñez- que ella grababa con un alfiler de cabeza negra pasando después cuidadosamente por las muescas un pellizco de pimentón. Y al comenzar el trisagio, la tía Marcelina, tal vez para acrecentar su recogimiento, ponía los ojos en blanco y decía: «Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal».
Y nosotros repetíamos: «Líbranos Señor de todo mal». En los cristales repiqueteaba la piedra y por las juntas de las puertas penetraba el vaho de la greda húmeda. De vez en cuando sonaba algún trueno más potente y al Coqui, el perro, se le erizaban los pelos del espinazo y la tía Marcelina interrumpía el trisagio, se volvía a la estampa de Santa Bárbara e imploraba: «Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita, con jabón y agua bendita», y, acto seguido, reanudaba el trisagio: «Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal», y nosotros respondíamos al unísono: «Líbranos Señor de todo mal».
Una vez, el nublado sorprendió a Padre de regreso de Pozal de la Culebra, donde había ido, en la mula ciega, por pernalas para el trillo. Y como dicen que la piel de los animales atrae las exhalaciones, todos en casa, empezando por Madre, andábamos intranquilos. Únicamente la tía Marcelina parecía conservar la serenidad y así, como si la cosa no fuese con ella, prendió la vela a Santa Bárbara e inició el trisagio sin otras explicaciones. Pero de pronto chascó, muy próximo, el trallazo del rayo y, no sé si por la trepidación o qué, la vela cayó de la repisa y se apagó. La tía Marcelina se llevó las manos a los ojos, después se santiguó y dijo, pálida como una difunta: «Al Isidoro le ha matado el rayo en el alcor; acabo de verlo». Isidoro era mi padre, y Madre se puso loca, y como en esos casos, según es sabido, lo mejor son los golpes, entre las Mellizas y yo empezamos a propinarle sopapos sin duelo. De repente, en medio del barullo, se presentó Padre, el pelo chamuscado, los ojos atónitos, el collarón de la mula en una mano y el saco de pernalas en la otra. Las piernas le temblaban como ramas verdes y sólo dijo: «Ni sé si estoy muerto o vivo», y se sentó pesadamente sobre el banco del zaguán.
Una vez que la nube pasó y sobre los tesos de poniente se tendió el arco iris, me llegué con los mozos del pueblo a los chopos que dicen los Enamorados y allí, al pie, estaba muerta la mula, con el pelo renegrido y mate, como mojado. Y el Olimpio, que todo lo sabía, dijo: «La silla le ha salvado». Pero la tía Marcelina porfió que no era la silla sino la vela y aunque era un cabo muy pequeño, donde apenas se leía ya en las letras de pimentón: «elina Yáñez», la colocó como una reliquia sobre la cómoda, entre el abejaruco disecado y la culebra de muelles.
Читать дальше