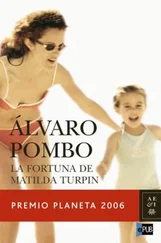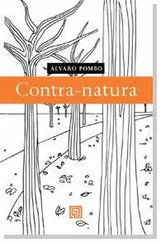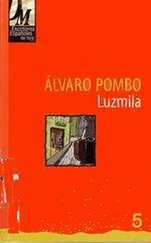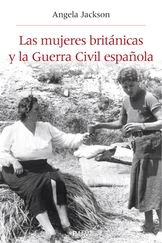– ¿Qué miras, sobrina? Me miras con carita de miruelo. Tú no eres tonta. Nada tonta. No eres ingenua y no eres tonta. Pero tampoco adivina, eso tampoco, demasiado afectuosa y cariñosa para estar a la que salta y enterarte de las cosas. No eres una buena entendedora.
La última frase me dolió, como un pellizco, como la picadura de un insecto, de una avispa. Me revolví contra tía Lucía:
– Ahora dices que no soy buena entendedora. Antes decías lo contrario: «De tus hermanos tú eres la más inteligente», me lo decías a mí, lo decías delante de ellos. Ahora de repente ya no soy buena entendedora…
– Da igual. Lo he dicho por decir -dijo tía Lucía, y aplastó el cigarrillo que acababa de encender y encendió otro. Eran gestos nerviosos, como el bailoteo de la taza de té cuando hablaba de tía Nines, que no correspondían sin embargo a un estado psicosomático especialmente agitado. Al contrario, tía Lucía se mostraba agitadísima en proporción inversa a su frialdad de juicio. No fingía agitarse, se agitaba, pero la agitación era un fenómeno fisiológico paralelo a la fría tranquilidad de su conciencia. Siempre he pensado que tía Lucía había adquirido con los años -quizá sin proponérselo expresamente- una curiosa clase de coordinación motora que recordaba el paralelismo cartesiano de las dos sustancias: entre lo que sentía o pensaba y lo que decía o hacía corporalmente no había ninguna equivalencia, como si contrapunteara entre sí los gestos y los pensamientos.
– No creo que lo hayas dicho por decir, tía Lucía, tú no hablas nunca por hablar. Cuando era más joven lo creía, pero he visto que no, no dejas nada a la casualidad, estás repleta de intenciones.
– Repleta, quieres decir, de malas intenciones, ¿es eso? -apuntó tía Lucía.
– No sé si malas, pero desde luego siempre determinadas. Sabes y haces exactamente siempre lo que quieres. Por eso es imposible que el otro día te confundieras con lo de Gabriel y Fernando.
– ¡Es que no me confundí! ¡Ya te lo he dicho! Tú te confundiste, que es distinto, o por lo menos al principio. En el fondo eres común, darling. Confundirse es agradabilísimo y común. Las confusiones embotan las aristas y humedecen todas las verdades. Los cobardes siempre se confunden. ¿Sabes?, empiezo a pensar que quizá tú seas cobarde. Estoy casi segura que lo eres al día de hoy. Hice la prueba y vi que no deseabas entender a la primera todo. Ser imbécil es una bendición, sin duda…
– Gracias por el cumplido, tía Lucía, muchas gracias.
– ¡Sigues fingiendo! ¿Por qué sigues fingiendo? No finjas. En esto figúrate que me recuerdas a la pobre Nines, las sosas son las que más fingen. Las pavisositas fingen cabizbajas.
– Ya casi no te falta nada, tía Lucía, no finjas ahora tú. Ya que me has puesto verde, di sin fingir, ya de una vez, qué quisiste decir el otro día.
– Quise decir que tu padre no es Fernando, tu padre es Gabriel. Tú eres hija de Gabriel, el plomo. Tu madre accedió a casarse con Fernando con la condición de que te diera su apellido. Eres hija suya ante la ley, sin duda.
– ¡No te creo!
– Claro que me crees. Me crees hasta tal punto que ni necesitas preguntárselo a tu madre. Pero pregúntale de todos modos.
No podía pensar con claridad, pensé varias preguntas a la vez. No quería que tía Lucía me viera alterada por la información que maliciosamente acababa de proporcionarme. De eso sí que no tenía duda: de la malicia conque me había proporcionado esa información. De pronto sólo quise saber por qué lo había hecho y por qué precisamente entonces.
– Te creo. Lo que no entiendo es por qué saltas con eso ahora.
– Convinimos los cuatro, Gabriel, Fernando, tu madre y yo, que puesto que se iba a legalizar todo el asunto mediante el matrimonio, que salió por cierto todo lo mal que yo dije que saldría… Convinimos en que nadie, pero sobre todo tú, sabría nada de esto. Tom por ejemplo no lo sabe tampoco. Por una vez en la vida hice una promesa y la cumplí. Ahora, al romperla, me siento muchísimo mejor. Más yo.
– ¿Pero por qué has elegido este momento, al cabo de veintisiete años, ahora que realmente ya te da igual?, ¿por qué ahora?
– ¿Quieres saber por qué? Porque te veo enternecer, te estás empezando a enternecer con lo de tus padres. Lo dulzón te come la moral. Les ves amartelados y en vez de sentir lo que debieras, lo que yo siento, en vez de sentir aburrimiento o repugnancia, en vez de reírte de ese arreglo, ese parcheo, ese acomodo otoñal, en vez de reírte estoy viendo que lo apruebas. No puedes aprobarlo, nadie puede aprobar eso. Mientras yo viva, nadie podrá sentir complacencia o manifestar aprobación ante un remiendo así. No hay nada que remendar. Lo que se rompe se tira. Por eso ahora es cuando hay que decírtelo, ¡ahora!
Tía Lucía cambió de postura un par de veces y acabó de espaldas al espejo, mirándome de frente con los brazos cruzados:
– ¡Qué cobarde eres, sobrina! Quieres salvarte a todo trance. No quieres aceptar que tu madre te engañó. Cuanta más intimidad tenía contigo, más reservada era. Cuanto más intimabais, más mentía. Daba igual que yo no te dijera nada, pero que tu madre no te lo contara hace diez años, cuando eras mayor ya, eso es retranca. ¿Por qué tu madre no te dijo la verdad? ¡Contesta!
– No sé, tía Lucía, no lo sé -dije.
Me despedí de cualquier modo, volví a casa, no podía estar ni tumbada ni sentada en la silla, daba vueltas por el cuarto, abrí las ventanas porque me faltaba el aire. El aire fresco no me consoló. El ruido del mar, la belleza de la isla y del mar de mi niñez me descompuso. Cerré la ventana, no bajé a almorzar, no bajé a cenar. Después de cenar, una media hora después de la cena y la tertulia, cuando se iban ya todos a sus cuartos, oí los pasos de mi madre, su inconfundible, firme y decidido paso en la escalera y en la tarima del descansillo. Llamó a la puerta un par de veces y entró. Me tumbé en la cama y miré al techo.
– ¿Estás mala?
– No.
– ¿Por qué no bajas a cenar entonces?
– Porque no tengo ganas de hablar.
– No hace falta que hables, sólo que cenes.
– No quiero ver a nadie. No te quiero ver a ti.
– ¿Y por qué no quieres verme a mí?
– ¿Y tú qué crees? ¿Te parece razonable que de pronto yo no quiera verte?
– No. No me parece razonable.
– Sin embargo eso es lo que me pasa. No quiero volver a verte.
– ¡Pero qué tonterías dices! ¿Por qué no?
– Porque me has engañado en todo. Veintisiete años seguidos de mentiras. ¡Estoy harta de ti!
Mi madre se sentó en el borde de la cama:
– Que yo sepa nunca te he mentido. Decir mentiras es lo peor en esta casa. Nadie dice mentiras.
– Tú sí. Has dicho que yo era tu hija, y no lo soy.
– ¿Cómo que no eres…? ¿Cómo se te ocurre esa bobada? ¿Quién te ha dicho eso?, ¿de qué sacas eso?
– Tía Lucía dice que soy hija de Gabriel. ¿Es eso verdad?
Mi madre se cruzó de brazos, y con el tono de voz de quien trata un asunto de interés general dijo:
– De manera que Lucía dice que eres hija de Gabriel, y que no eres hija mía, y tú lo crees.
– Te casaste con Fernando con la condición de que me diera su apellido. Te casaste embarazada, y ésa fue la condición que le pusiste. ¿Es eso verdad?
– ¡Yo no impuse condiciones! Yo adoraba a Gabriel, te lo he contado muchas veces. Cuando tuvimos que dejarlo fue terrible, creí que habías entendido cuánto me costó todo aquello. Me dejó embarazada, pero nunca se lo dije, ¿para qué?
– ¿Y se lo advertiste a Fernando?, ¿sí o no?
– Fernando a todo trance quería casarse con cualquiera aquellos años. Con tu tía Lucía o conmigo, daba igual. Se enamoró de mí creyendo que le daba igual cualquiera de las dos.
Читать дальше