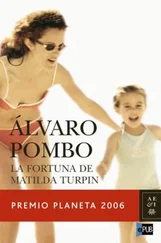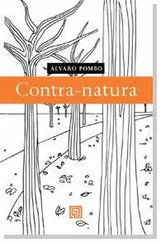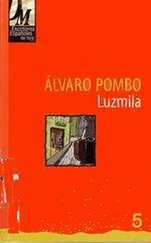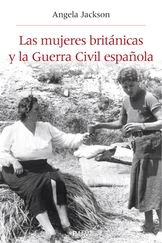Álvaro Pombo - Donde las mujeres
Здесь есть возможность читать онлайн «Álvaro Pombo - Donde las mujeres» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Donde las mujeres
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Donde las mujeres: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Donde las mujeres»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
En esta magnífica novela, Álvaro Pombo describe el esplendor y la decadencia de lo que parecía una unidad familiar que se imagina perfecta. La narradora, la hija mayor de la familia, había pensado que todos -su excéntrica madre, sus hermanos, su aún más excéntrica tía Lucía y su enamorado alemán- eran seres superiores que brillaban con luz propia en medio del paisaje romántico de la península, una isla casi, en la que vivían, aislados y orgullosamente desdeñosos de la chata realidad de su época. Pero una serie de sucesos y el desvelamiento de un secreto familiar que la afecta decisivamente, descubre a la narradora el verdadero rostro de los mitificados habitantes de aquel reducto. Una revelación que cambiará irremisiblemente el sentido de la vida…
Donde las mujeres — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Donde las mujeres», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– ¿Pero tú le dijiste la verdad?
– Claro que sí. Pero no fue una condición, fue un hecho. No quería abortar, no hacía ninguna falta. Si me quería por mí misma, entonces me querría también embarazada. Y así fue.
– Es imposible que fuera tan sencillo.
– ¿Por qué no? Eres tú la que armas líos. Lucía y tú, las dos armáis líos. El día de la boda estaba de tres meses, apenas se me notaba, no se me notaba. Fernando consiguió lo que quería. No veo a qué viene todo esto, la cara tensa que pones, como si fuese un delito hacer lo que hacen miles de mujeres, durante la guerra miles de mujeres estaban en un caso como el mío, en los dos bandos.
– ¿Por qué no me has dicho que soy hija de Gabriel?
– ¿He dicho alguna vez que no lo fueras?
– Al no decirme que lo era y tratarme igual que a Violeta y Fernandito, di por supuesto que mi padre era mi padre.
– Y lo es ante la ley. Llevas su apellido. No me vengas ahora con que te tira la sangre de un lado o de otro. Eso son folletines.
– Deberías haberme dicho que soy hija de Gabriel. Saberlo ahora cambia todo mi pasado, todos los significados se alteran ahora.
– ¡Qué tontería! No veo por qué.
– ¿Por qué no me lo dijiste?
– Porque da igual quién sea tu padre. Yo soy tu madre y eso es lo que cuenta. Los padres, los maridos, los hombres, dan lo mismo, son intercambiables. Creí que estábamos de acuerdo en eso.
– Quiero estar sola, puede que dé igual, puede que los hombres den lo mismo, pero que tú no me dijeras la verdad estando tan unidas como creí que estábamos, eso no puede dar lo mismo, y no lo da. Eso es terrible. Déjame sola, vete, ¡fuera de mi cuarto!
Mi madre salió de la habitación con un cierto aire propio más bien de tía Lucía que de ella, porque la oí decir: «¡Qué exageración, por Dios, salir ahora con semejante historia!» Ese comentario lo hizo poco antes de salir, y yo salté y cerré la puerta de un portazo violentísimo:
– ¡Eres una puta! ¡Puta! -chillé con toda mi alma.
Era la primera vez que insultaba a mi madre. Ni siquiera se volvió.
Me sentí repleta del desfalco, estupefacta, inmovilizada por el secreto revelado. Era impensable, o sólo pensable en los crueles términos del ridículo, que yo no hubiese sido capaz en veintisiete años de darme cuenta de la suplantación. Pocas cosas tan hirientes como darnos cuenta de que no hemos visto algo que podía verse a simple vista. ¿Pero podía verse a simple vista? La humillación nos persigue impregnándolo todo, desvirtuándolo todo, incapacitando especialmente aquellos sentimientos u ocurrencias que antes de descubrir nuestro error nos parecieron, o quizá fueron, válidos.
Y lo más humillante me pareció, de pronto, no el haber sido engañada durante veintisiete años por la persona que yo adoraba: lo más humillante era el vuelco de toda la imagen de Gabriel. Durante veintisiete años, Gabriel había sido parte esencial de una mitología privada, mucho más importante que las ocurrencias de tía Lucía o su elegancia. Gabriel formaba parte de la integridad moral de mi madre. Gabriel era, por consiguiente, íntegro él mismo. No necesitaba existir realmente para presentarse ante mi conciencia. Me di cuenta de que tenía para mí las mismas cualidades que la imagen de un actor de cine. Que aún viviera en Madrid, que quizá hubiese pensado en mí alguna vez o quizá con frecuencia, cobraba de pronto una relevancia hormigueante: hormigueaba por la superficie estupefacta de mi alma, perdida su esencialidad mítica, ganando -cómicamente- importancia los detalles más accidentales: si había deseado verme alguna vez, si le remordía la conciencia por no haberme reconocido, si me odiaba como se odia al portador de un secreto inconfesable, cualquier cosa concreta era indispensable ahora que ya no podía Gabriel volver a ser nunca más el romántico amor de mi joven madre. Por eso, la idea de ir a Madrid y hablar con él se desparramó como un hormiguero desbaratado por toda la superficie de mi conciencia del instante presente: por eso bajé a San Román a ver qué trenes había a Madrid desde allí o desde Letona, que ahora me parecían lugares extrañados en el fin del mundo. Y Madrid era el centro inteligible de ese mundo.
¿Qué pasaba de verdad con mi padre, quiero decir con Fernando? Me había dado su apellido, había tomado parte en la suplantación hasta ese punto. Sin su consentimiento y colaboración, el desfalco hubiera sido imposible. Él hizo posible la falsificación para no tener que preocuparse y conseguir lo que quería, conseguir a mi madre. ¿Qué más daba que estuviese embarazada y que yo fuese ya una criatura posible con quien había que contar? Legalizándome creyeron que me hacían un favor, pero entonces nunca debieron decirme lo contrario: tía Lucía, de pronto, me pareció una criatura venenosa y amarga, caprichosa y dura, que había escupido todo el viejo veneno sobre mí, inmovilizándome.
Recuerdo muy bien que fui a verla muy temprano una mañana para pedirle responsabilidades por aquel secreto que me había revelado tan cruelmente.
– Así que llueve… ¡eh!, conque llueve. He aquí que la sobrina confía que la meteorología hará las veces de soporte de una conversación intolerable, que no tiene más remedio que tener con su tía Lucía, la admirada excéntrica, la Edith Sitwell del nornoroeste del ibérico solar, porque la niña se ha quedado sin solar, desolada, sin soporte, y no lo puede soportar. Ella que creyó, la niña hermosa, que lo que no se puede cantar ni elogiar perpetuamente es una sombra despreciable, unos decimales que se menosprecian a la hora de calcular el grosor de los pilares de su vida entera. No lo puede soportar y explota, y se planta en casa de la vieja tía, como un cuclillo amilanado, amilanada por su deseo de venganza, su deseo de saber, su deseo de no saber, su deseo sobre todo de ser conciliada y reconciliada, consolada. Despejada ya la incógnita materna y paterna, quiere que se suprima ya el dolor o que se conserve en el recuerdo como un solo dolor, el general dolor de toda vida que se encamina hacia la muerte, pero no el dolor concreto de sentirse imbécil, desfalcada por precisamente quienes más admiraba y alababa y veneraba. Porque los venenos nuestros, claro, son de largo alcance y son tardígrados, por eso son mortales: no tienen curación, ya estás envenenada y nada puede ser ya ni parecido. Pero antes, antes de hacer lo que piensas hacer, sea lo que sea, irte o quedarte, o tirarte de cabeza al mar, o asesinar a los culpables, debes de conocer por qué lo hicimos: porque fue maravilloso, nuestra juventud quiero decir, lo fue. Comprendo, por eso, que hayas vivido fascinada por nosotras dos, y que conste que lo que tú conociste era el fulgor de dos estrellas mortalincas ya y convertidas en ese par de cincuentonas carcamales que ahora ves. Para nosotras hubo una palabra, una única palabra miserable, ¿a que no sabes cuál? No pongas cara de pensarla, porque no sabes cómo hay que pensarla: la palabra «matrimonio», ésa era la palabra más abyecta, sobrinita. ¿O es que crees que nosotras nos creímos las gansadas que siguieron a la victoria nacional? ¿No te das cuenta que nosotras somos de los años de l'entre deux guerres ? En aquellos años algunas chicas de nuestra posición no tenían nada en la cabeza, y eso era first class . Nosotras no éramos las pasivas posibles madres, esposas, que querían ser las pasivas posibles señoritas casaderas que van a convertirse en señoras espantosas pot au feu , puchero en el fuego, avinagradas hasta la muerte. No queríamos fotos de la boda en la salita, ni la luna de miel bobalicona en las Azores. Nosotras hacíamos viajes con papá en primavera por toda Europa, y en Berlín fuimos a ver las carreras a galope del Grünewald y del Hoppegarten. Era el Berlín que iba a laminar Adolfo Hitler, casi mejor que París para el desdén, para despreciar todo lo que no fuera la suprema sensualidad y la suprema espiritualidad del arte de vanguardia, el pistoletazo de salida o en la nuca, daba igual. Éramos dos hermosos cisnes embriomachos a ojos de todos los dubitantes pretendientes de Baden-Baden y de Ginebra y de París y de Londres. Íbamos con unos sombreritos por las calles, mirábamos al frente, fijamente, decidiendo si la liberación iba a venirnos más del lado de Lenin o de Benito Mussolini. Aquel orador maravilloso que admiraba José Antonio Primo de Rivera. Y naturalmente estás pensando que, aprovechando que hoy llueve y no se puede estar en el jardín, no voy a hacerme responsable de haberte envenenado, desfalcado, y hecho migas. ¡Pues claro que no me hago responsable! ¡Por favor! Nunca estuve aquí lo suficiente para tener que daros buen ejemplo, sobre todo a ti, mi sobrina, la mayor. Mi vida no tenía la menor integridad, hilvanada nada más, son cuatro trapos y cuarenta sombreros a cual más absurdo y más genial. Nosotras éramos geniales, sin tener que haber sido previamente, o a la vez, o en consecuencia, algo en concreto. Bastaba con ser dos chicas ricas estupendas, que consideraban que sin la abolición de la familia compulsiva y patriarcal no podría darse la verdadera revolución social y el triunfo del burdo ganapán, el siervo, el chófer y el vallet de chambre , que ya proyectaban convertirse en propietarios de un hotel de tres estrellas en la isla de Mallorca y ser dueños así de su destino. Criados, seminaristas cuyas hijas, habidas de criadas educadas, aprenderían a tocar un poco los pleyeles, se casarían con un imbécil bien alimentado que les daría unos hijos bien alimentados, prestos a disolverse por puro aburrimiento tan pronto como el Estado español dejara de ser confesional y el amor fuera libre. El amor libre era el asunto…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Donde las mujeres»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Donde las mujeres» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Donde las mujeres» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.