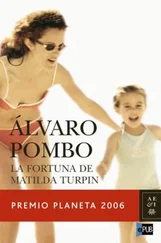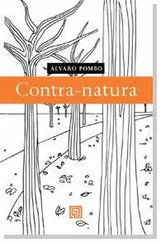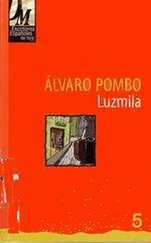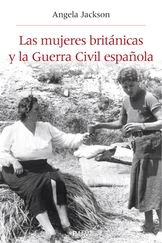La noche entraba cuando se fueron las visitas, embauladas en el taxi que subió a recogerlas, las tres atrás como peponas. El taxi fue bajando lentamente achaparrado atrás por el peso de las tres señoras. En la carreterilla que separaba nuestro chalet del chalet de tía Lucía estábamos de pie las cuatro aquel atardecer amarillento e íntimo, como los grabados de ciudades europeas que tía Lucía había colgado en la escalera. A través del seto las luces de la sala agrandaban nuestra casa, que desde ahí, oscura, me pareció una gran morada antigua. La planta central de un regimiento destacado en La Maraña. Velozmente se acumularon en mi cabeza estampas de salas de banderas del ejército inglés luchando contra el ejército francés en Canadá. Y nuestra isla estaba en el Ontario Lake, que recorrieron en lancha rápida, por cierto, tía Lucía y Tom Bilffinger. Era la niebla del mar, era la niebla húmeda del mar alterada por el viento, como los arbustos y los árboles inconscientemente significativos, oscuros, como los impulsos de mi corazón, tan infantil todavía. A través de la niebla que giraba, que se densificaba o ahilaba a nuestra espalda, se alzaba el torreón de tía Lucía contra el mar, sin ninguna luz, ni siquiera el farolito de la entrada.
Llegaba hasta nosotras cuatro el golpe acompasado, sofocado, como una gesticulación del invisible energúmeno oceánico. Marea alta inflamando como tambores los cuévanos de la base del acantilado, cuyos retumbos llegaban hasta nosotras, anegadas gargantas de la costa de La Maraña. Pensé en la espuma que blanqueaba y bullía sobre las rocas afiladas al pie de los farallones. Como el recuerdo de la inevitabilidad y de la muerte, que sacó a Indalecio, de un golpe, de este mundo. Como la locura o la manía que sacó de golpe a tía Nines de su sensatez y de su quicio. Así el acompasado borbotón del oleaje contra el acantilado. Aquella noche me sorprendió la cercanía del retumbo que subrayó nuestro silencio sobrecogido, hasta que nos echamos a correr de vuelta a casa las cuatro. El final de la tarde fue tan divertido, tantas risas por todo.
Una vez acostadas ya Violeta y yo, dejé de reírme, bruscamente, para redondear lo que había empezado antes de bajar a la visita.
– No está nada bien que nos riamos tanto, Violeta. Es todo muy triste, muy tristísimo. Piensa en tía Nines, qué estará pensando. Y tú y yo aquí venga a reírnos. Eso no está nada bien.
– No nos reímos de tía Nines. Nos reímos porque sí.
– Pues no hay que reírse porque sí. Y menos después de pasar lo que ha pasado.
– Ya estás tú con los llorares y con las tristezas. No tengo ganas de llorar, ninguna. Más vale reírse que llorar.
Yo era la mayor y tenía yo que hablar la última. No podía dejar que Violeta me ganara. Era mi obligación sentir lo justo y expresar lo justo. Y dije:
– Se debe de sentir lo que se debe de sentir, Violeta, y quien cuando pasa una desgracia va y se ríe, aunque sea porque sí, es porque no es como es debido. Y si no podemos llorar tampoco nos tenemos que reír, ¡ni porque sí ni porque no!
– Pues si no nos reímos es mejor que nos durmamos -dijo Violeta. Y se quedó dormida, harta de mí, posiblemente. A punto estuve de despertarla y echarle una bronca. Me detuvo la preocupación, ahora muy viva, de no estar entendiendo bien las cosas. ¿Por qué era triste esa desgracia, por qué habían venido las visitas, por qué no éramos nosotras aves de corral, por qué si Indalecio era una persona encantadora que se reía tantísimo, no iban a acompañarle ahora, en el cielo, mucho mejor las risas que las lágrimas?
Aquel día fue fiesta porque cumplía años la madre superiora -nunca se supo cuántos-. La fecha coincidía con el séptimo cumpleaños de mi hermano Fernandito. Fernandito empezaba ya a dominar el arte de dejarse querer, y dejar que los demás se afanen en beneficio propio. Llevábamos una semana hablando del cumpleaños. Tía Lucía había prometido -aparte su regalo- darnos una sorpresa formidable. Fernandito confiaba sinceramente en que tía Lucía se tirase de cabeza al mar desde lo alto del torreón. Eso fue lo que dijo, y yo entendí que había por debajo de la broma la irritación de quien teme verse agasajado y a la vez arrinconado por la excesividad general de tía Lucía. Cuando nos sentamos a desayunar, pensamos que la sorpresa iba a consistir en ver aparecer a tía Lucía en el office a las diez de la mañana, un acontecimiento éste sorprendente hasta el delirio conociendo sus cómodos horarios.
Íbamos por la mitad del desayuno cuando oímos un doble ruido de pasos acercándose. Fuimos a abrir Violeta y yo convencidas de que sería la sorpresa. Y lo fue. La sorpresa iba a ser Tom. De todas las posibles sorpresas, aquélla era la más inadecuada para Fernandito. Tom Bilffinger, el eterno pretendiente de tía Lucía, era capaz, con su sola presencia, de arrinconar, sin proponérselo, a un regimiento entero, por no hablar de un crío de siete años. A los catorce años, yo tenía la impresión de que la estatura de Tom se alzaba muy por encima de los dos metros. Aquel año era la primera vez que le veía en los últimos tres años. Su estatura recordada no menguó en esta ocasión, aunque quizá me fijé más en su cara rojiza y en sus ademanes y el modo de atendernos a todos y sobre todo a tía Lucía. Ninguna persona realmente atenta te parece alta a los catorce años. A esa edad, y también después, la estatura va asociada irremediablemente con el desinterés. Pareció que entraban a la vez los dos en tromba, aun cuando yo, que me quedé la última, observé que la única que entró, se sentó y se sirvió café con ese estrépito reduplicativo y feroz de los buenos modales fue tía Lucía, Tom sonreía echando la cabeza hacia atrás, inmerso en un estrépito festivo pero no incisivo sino alegre. Tía Lucía dijo:
– ¡Pero Fernandito! ¿Qué te parece esta sorpresa que te he traído? Un vuelo de mil kilómetros con una sola escala y no dices tú ni hola.
– Hola -dijo Fernandito, y añadió-: Una persona no es una sorpresa, por lo menos para mí, y como ya he desayunado me subo a hacer la plana…
Y se fue sin más. Me fijé que tía Lucía fruncía el ceño. Tenía intención de tomar muy a mal la salida de tono de su sobrino. Miró a mi madre y dijo secamente:
– Como le consientas impertinencias a los siete, a los veinte te pone de criada para todo. Vas a decir que es un crío insignificante porque es lo que te viene a ti más cómodo ahora mismo. Pero haces mal, y tú sabes que haces mal.
Intervino Tom, afablemente. Dijo a tía Lucía:
– ¡Lucía, exagerada! Seguro que tú eras veinte veces más impertinente a su edad… -Y se echó a reír y todos nos echamos a reír con él, olvidados de Fernandito, y como persuadidos mágicamente de que lo único esencial es echar la cabeza hacia atrás y reírse alegremente.
Lo que dijo tía Lucía tras oír esto me pareció incomprensible:
– ¡Ajá, de manera que te pones de su parte, de manera que consideras que yo soy impertinente, ¿es eso? ¡Claro que es eso! ¡Si no lo fuera no estarías aquí, mon petit ! Siempre he sido muy impertinente…
Mi madre intervino con esa firmeza que exhibía raras veces, pero que a mí me constaba ya entonces que tenía siempre a punto:
– Ahora no nos vamos a pelear, las peleas, como los telegramas, el pobre papá siempre lo decía, acuérdate, Lucía, ni antes del desayuno ni durante el desayuno y nunca de siete de la tarde en adelante. Además, reconoce que lo que te pasa no tiene que ver apenas nada ni con Fernandito ni con Tom: el desayuno no es tu buen momento, ¡reconoce! Haber bajado a las diez de la mañana para desayunar con la familia es, Lucía, una especie de milagro. Es muy de agradecer, y que Tom también haya venido es muy de agradecer…
Читать дальше