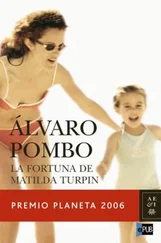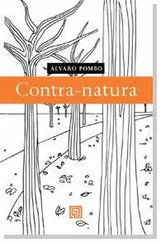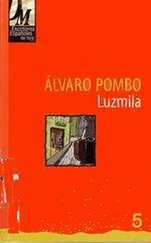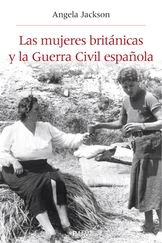– Pues a ver, ponte -dijo Igueldo. Y Violeta, con un dedo sacó bastante mal «No me mates con tomate». Incluso en aquel tiempo ya me daba yo cuenta de que la alternativa de Tomás Igueldo era: o sacarse de la cabeza lo que había dicho tía Lucía, o dejar de darnos clases. La clase aquella terminó con la alternativa fulgurante y sin resolver.
«Desengáñese, Tomás, que o se tiene o no se tiene el don, eso es lo que en esta casa siempre se ha tenido. En ésta y en la de mi hermana, en las dos casas. Y lo que se tiene se retiene. Porque lo que se ha tenido en esta casa siempre, tú que nos conoces, tus padres, que toda la vida nos conocemos las familias, es la voluntad, esto es lo que se ha tenido siempre aquí y se tiene, y la música es eso: voluntad. Los movimientos de la voluntad son los de la música. Yo el método que creo que es mejor, Tomás, es el método intuitivo, situar directamente a los alumnos ante la masa sonora de una gran orquesta: el concierto para piano y orquesta de Rasmáninov, cualquier pieza…»
Era un aburrimiento insoportable. Resultó que Violeta, aunque era incapaz como yo de distribuir sobre el teclado los cinco dedos, los cinco de la derecha correspondientes a la melodía, por no hablar de los otros cinco que, sincronizados, daban lugar al acompañamiento, demostró, sin embargo, una notable habilidad para cantar canciones que Tomás ceremoniosamente interpretaba al piano. A mis dieciséis años, aquel espectáculo monjil, de Violeta y Tomás cantando con gran concentración las canciones del coro del colegio, que iban desde el «Pange lingua» y el «Oh, buen Jesús» hasta «Al lado de mi cabaña tengo una huerta y un madroñal», me resultaba a mí insufriblemente empalagoso. En consecuencia, para que no pareciera que no me interesaba, asistía y faltaba a clase, salteado, para que no pareciese ni demasiado presente ni demasiado ausente, idea absurda, ya que a finales de septiembre se cruzó con otra aún más absurda: la de que mi obligación como hermana mayor era acompañar a Violeta a sus veladas con Tomás Igueldo pero teniendo en todo momento la delicadeza de ausentarme o de parecer que me ausentaba sin llegar realmente a faltar nunca. Es curioso que yo hiciese esto sin darme cuenta de lo que realmente ocurría en aquellas clases. Lo que ocurría era un enunciado amoroso fragmentario que sonaba para Tomás claro y distinto, y para Violeta confusamente halagador, agradable, últimamente cómico, nada más.
Fue como echar agua en un cesto que, no obstante ser de mimbres finos bien entretejidos, sólo sostuvo nuestra insípida atención unas tres o cuatro clases. Lo que pasaba por la romántica cabeza de Tomás Igueldo se veía a simple vista: el contagioso fervor de tía Lucía se le contagió sólo a Tomás. Consideró pues, en serio, la posibilidad de empezar enseñándonos toda la música que él sabía a un tiempo. Se presentó los días sucesivos sin corbata y sin aquel requilorio suyo de «Tened la bondad, haced el favor» y demás deferencias. Sencillamente se sentó al piano, tras afinarle con unos instrumentos que traía en una caja, un torniquete -yo pensé- como el que se usa para tensar los radios de las bicis. Y desde el piano nos miraba volviendo la cabeza, o alzándola cuando nosotros, fascinados por las melodías que lograba sacar del trasto aquel, lo rodeábamos de pie. En el atril reposaban las encantadas partituras, iluminadas por la luz de un flexo. Violeta fue quien trajo un flexo sin que Tomás se lo pidiera, ni a Fernandito ni a mí se nos ocurrió que hiciera falta, dado que sólo tres de las catorce bombillas de la lámpara de catorce brazos daban luz. Es curioso que me sorprendiera yo al encontrar a Violeta ya en el torreón cuando entró Tomás acompañado por Fernandito y por mí. Hasta un largo alargador había encontrado para enchufar el flexo al único enchufe del torreón, que se encontraba en el tercer y último piso, el único amueblado, donde tía Lucía se sentaba algunas tardes después de los paseos a escribir, según decía, cartas, aunque yo nunca vi que las echara en el buzón de salida donde las dejábamos junto con recados para que las recogiera el cartero que subía dos veces por semana, o Manuela, que bajaba a San Román a hacer la compra tres o cuatro veces por semana. El flexo iluminaba el atril y el teclado y el pelo y la espalda de Violeta. Aquella tarde y la siguiente Tomás se empleó a fondo y las clases fueron de verdad veladas musicales con Tomás Igueldo firmemente establecido como pianista y como musicólogo y nosotros tres como audiencia fascinada. Pasamos así una semana o quizá más tiempo hasta que, con esa increíble timidez de quienes son capaces de hablar o de representar cualquier acción en público y que sin embargo no pueden dirigirse a su público en persona, Tomás quiso saber qué era lo que más nos había interesado, lo que recordábamos de todo lo que habíamos escuchado al piano u oído acerca de las piezas interpretadas. Ninguno de los tres recordamos nada. Yo aventuré que me gustaba muchísimo Chopin y el romanticismo todo entero y lo que más de todo las Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Tomás Igueldo sonrió y dijo:
– Ya, ya veo.
Fernandito dijo:
– Como no tenemos libro, o sea ni apuntes, las clases no se pueden repasar luego después.
Violeta dijo:
– Yo acordarme no me acuerdo mucho, pero me pareció maravilloso todo. Y lo que pienso es el trabajo que debe de costar aprender a tocar el piano así, como usted. Nada más me acuerdo de lo precioso que era, y bueno, lo que significaba también la Polonesa , y que Chopin era polaco, creo.
Tomás nos miraba pensativo, y yo miré a Violeta que le miraba con sus ojos redondos y brillantes, que eran los ojos que ponía Violeta cuando, pongo por caso, nos llevó tía Lucía a Letona a ver el zoo y nos paramos en la jaula del mandril.
– Es posible -declaró, como para sí mismo Igueldo que me haya sin querer sobrepasado un poco sin consideración a la edad vuestra, me temo que eso ha sido.
Al oír lo de la edad Fernandito dijo:
– Yo ya tengo edad para tener una escopeta de perdigones, la he pedido para las próximas navidades.
– Desde luego que sí, claro que sí, ya sois los tres mayores, claro, desde luego, pero quizá convenga que empecéis de otra manera a aprender la música.
Y fue Tomás Igueldo consecuente, porque cuando volvió a subir traía bajo el brazo una pizarra pequeñita y unas tizas y empezó a enseñarnos lo que él llamaba el lenguaje musical, que era que por ejemplo: «Esta noche no alumbra la farola del mar, esta noche no alumbra porque no tiene gas…» como se escribía era poniendo «Misoldodosiredosilasilasolfa…» y que eran notas que se distribuían entre las líneas y los espacios de un pentagrama en blanco que también nos trajo. Y recuerdo que añadió que la extraordinaria complejidad y belleza de la música empezaba siendo así de fácil. Pero fue por desgracia una experiencia negativa para Fernandito y para mí después de los fascinantes conciertos de los primeros días. Fernandito dijo: «¡Vaya cosa! Eso lo saco yo en la flauta cuando me da la gana», y se fue a buscar la flauta para demostrarle a Tomás Igueldo que no hablaba por hablar. A mí en cambio, tras prestar atención en un principio, empezó a parecerme todo aquello del solfeo y de las claves una ñoñez y una lata. Violeta y Fernandito siguieron mientras que yo empecé a llegar tarde a propósito o incluso a no llegar. Una tarde llegué a última hora y me encontré sólo a Violeta y a Tomás Igueldo, cada uno sentado en un taburete frente a frente. El teclado del piano resplandecía entre los dos. Fui yo quien hizo la transferencia sentimental: me parecieron dos amantes.
Por aquellos días empezaba yo a darme cuenta de mi propensión a sacar emociones -o sentimientos- en el mismo sentido en que se dice que hay personas que tienen la propensión de sacar faltas. Suele decirse de las mujeres que parecen más chinches que los hombres, pero es injusto. Es toda una disposición del ánimo que quizá consista en no poder quedarse nunca satisfecho y en no poder callar esa insatisfacción. Lo cierto es que mi tendencia a sobrevalorar la afectividad, la brillantez sentimental, la posibilidad de una siempre más intensa brillantez -que era todavía incipiente por entonces- encontró en aquella umbría imagen de Tomás y Violeta frente a frente o al piano en aquella segunda planta del torreón, que casi siempre sólo iluminaba el flexo aquel, tan de colegiala, tan de bohemio, tan romántico, una fuente de peculiar complacencia. Me gustaba subir a verles y encontrarles sumidos en la clase de música, libre ya Igueldo de la presión de tía Lucía (que parecía olvidada por completo del asunto y ahora concentraba toda su energía en un grueso volumen con las novelas de todas las Brontë). ¿Se miraban acaso en silencio fijamente? No podía estar segura de que no, porque ese estado convenía idealmente a la imagen de los dos en el segundo piso del torreón, con el atardecer. Un equivalente rebuscado a la observación común entre personas de más edad: «¡Qué buena pareja hacen los dos!» Pero que aquí, al hacerla yo con relación a Violeta y a Tomás Igueldo, estaba ateniéndome más a aquello que, viéndoles juntos, hacía que me sintiera yo misma romántica y enzarzada en una aventura imprevisible, antes que cualquier otra consideración. Quisiera poder decir ahora, después de tantos años, lo que veía entonces, con dieciséis, al ver juntos a Violeta y a Tomás Igueldo: veía una relación intensamente espiritual, una idea que había tomado quizá de alguna lámina que representaba a Dante espiando el paso de Beatriz por una plaza.
Читать дальше