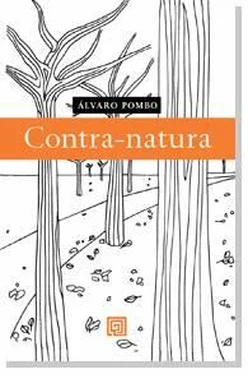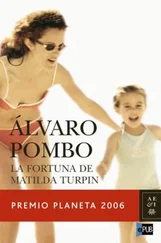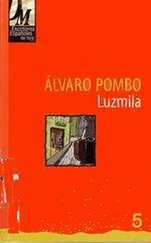Y como todas estas reflexiones de Allende, plegadas y replegadas en un instante, no tenían salida ni en aquel momento ni quizá en ningún otro, puesto que formaban parte de esos conceptos emotivos cuyo contenido se deshace al tratar de expresarlos, Allende se vio obligado a dar conversación para que no pareciera que se había ensimismado en sus propios asuntos (aunque lo cierto es que no se había ensimismado sino más bien alterado con aquella curiosa clase de excitación que -ahora lo recordaba vivamente- Salazar siempre le había producido). Así que dijo:
– ¿Entonces tú, Ramón, eres un actor?, como Eduardo Noriega, te das un aire así.,
– ¡Ah! -exclamó Salazar-. ¡Bien visto, Paco! ¡Es un actor de la vida! Un maravilloso actor del día a día. Que puede, si quiere, parecer lo que él quiera. ¿A que fue eso lo que me dijiste cuando nos encontramos por primera vez? Dijiste: «Puedo parecer lo que yo quiera.»
– Eso son chuminadas que yo a veces digo, por fardar un poco -declaró Ramón Durán, que curiosamente se había puesto colorado al sentirse tan directamente aludido por los dos hombres a la vez. Se sentía alegre Durán como al beber un buen malta. No mucho licor, sólo el suficiente para sentir la quemazón en las encías y la lengua, retenerlo ahí y tragarlo después, el suave ardor del malta neto, el sentimiento de placer al sentirse admirado o querido. Una sensación ingenua en un mundo ingenuo, como era en el fondo el mundo de Durán: el mundo, al menos, en que Ramón Durán hubiera deseado vivir y que a veces lograba persuadirse a sí mismo que realmente habitaba.
Comprendió Paco Allende que aquélla era una com versación cabezona, como un vino cabezón, como un Moriles que se sube a la cabeza demasiado rápido y sin matices y anula las posibilidades dialógicas que toda conversación, como también aquélla, debería tener. Paco Allende tenía gana de hablar, y hubiera deseado vencer su timidez instantáneamente y expresarse con una cierta resolución, una desenvoltura que no tenía, que raras veces lograba. Hablar, en cualquier caso, parecía mejor que no hablar, así que dijo:
– Si no eres actor, ¿qué haces entonces?
– Barman, soy barman. Pongo copas en un bar. No llego a barman. Trabajo tres días por semana en un bar. Eso hago.
– ¡Ah, pues qué bien! -declaró Allende…
– ¡Viene a ser un chapero de postín! -intercaló Salazar.
– ¡Qué bruto eres! -exclamó Allende.
Esta deriva ennegreció el corazón de Durán: le enfureció:
– Yo seré chapero, pero tú eres un bujarra de mierda.
Durán había palidecido, como alguien que se siente violentamente empujado de pronto.
– ¡Ea, chicos, no seáis brutos! -exclamó Allende riéndose.
– Ja! -exclamó para sí Salazar, como regocijándose-. No sabes insultar. El arte del insulto es mucho más difícil que el arte del elogio. Un insulto como ése, bujarra, no me alcanza: resbala por encima y por debajo de mí y cae en el vacío estéril de las palabras que no tienen referente, los dardos que no atinaron, las gracias que no nos hicieron gracia. El cuerpo desnudo cuyo encanto nadie percibió porque no había nadie. Todo tú entero, mi amor, estás siempre un poco a punto de caerte por ahí, de resbalar no atinando. Eres muy guapo, pero no atinas bien. Es como si no tuvieras el don de existir, como si existieras pero carecieras de la suficiente duración para ser percibido por el ojo humano. ¿No te parece, Allende, que nuestro bello Adonis carece de garra?
– ¡Bah! -declaró Paco Allende-. Hablas por hablar. Esto es como una engarrada de crios. Os peleáis por pelearos.
Y declaró entonces Ramón Durán, sentado del revés en su silla y mirando el suelo:
– Casi me alegro de que mis insultos resbalen por encima de ti y no te alcancen. Me alegro mucho de que así sea. Porque en cambio los tuyos, tus insultos, sí me alcanzan y me hacen mucho daño. Esos insultos-bromas tuyos, como llamarme chapero, me duelen porque son verdad en parte. Es verdad que soy casi un chapero. Soy un chapero. Lo he sido. Puedo volver a serlo. No me gustó mucho, pero pagaban muy bien. Me dejé dar por el culo, ¿por qué no? Así que tu insulto no cae en el vacío, me pringa, me cae encima como un bote de pintura, pero mira, es por lo menos eficaz. Me hace el daño que tú querías que hiciera. Así que certero sí eres.
Salazar, encarándose ahora con Durán, inquirió secamente:
– ¿En qué quedamos? ¿No quedamos en que podías parecer lo que quisieras? Puedes parecer un chapero si quieres, podrías serlo o dejar de serlo. Chapero no es insulto en mi lenguaje, es una descripción. Yo estoy persuadido de que puedes ser lo que tú quieras, de lo que no estoy tan seguro es de si tú, Ramón, por ti mismo, sabes ser o parecer quien dices ser o parecer. Incluso parecer chapero en una película de estos nuevos jóvenes directores españoles requiere cierto entrenamiento, cierta capacidad imitativa. Tiene truco, hay que saber parecer lo que se quiere parecer, y a veces dudo, Ramón, de que tú estés a estas alturas dispuesto a aprender nada.
Paco Allende dijo:
– Vamos mejor a cambiar de conversación. Te estás poniendo desagradable. O no sé esto a qué viene.
– Esto viene -dijo Salazar- a que tú estás aquí para que no cambiemos de conversación. Esto es ante terceros. Gracias a ti, a tu presencia inspiradora, podemos repentinanmente despellejarnos vivos éste y yo. Cosa que, hasta que tú apareciste, no podíamos. Es el encanto del amor ante terceros.
– Déjate de frases, Salazar -dijo secamente Paco Allende, aunque quizá en un tono demasiado bajo-. Aquí yo no he venido para ver engarradas. No sé para qué he venido, pero no he venido para eso. Estoy seguro de que si os paráis cinco minutos a pensarlo, esta discusión os avergüenza. Es irracional, y lo irracional nos acaba avergonzando siempre.
– Hoy está extraño -comentó Durán dirigiéndose expresamente a Paco Allende-. Está excitado y agresivo. La vez que más en lo que llevamos juntos. Normalmente no es así, es guasón pero no quiere hacer daño. No entiendo qué le pasa.
– Será porque Paco conoce a un Javier Salazar que tú desconoces: uno que existía cuando Paco y yo nos veíamos a diario, ¿verdad, Paco? Y yo era aún más joven de lo que tú ahora eres. Y será que al salir ahora los dos, el de entonces y el de ahora, chocan y se agreden entre sí, ante terceros, ante Paco Allende, que todo lo recuerda, ¿verdad, Paco, que tú recuerdas todo? En ciertas cosas no eres nada hegeliano, ¿a que no?: las heridas del espíritu cicatrizan en ti dejando grandes cicatrices.
No puede evitar Allende evocar esta tarde, sentado en torno a la camilla con Salazar y con Ramón Durán, al remoto chaval del seminario que se tiró de cabeza por un acantilado después de una relación que nunca se reveló con claridad con el Salazar joven. Vivamente recuerda Paco Allende esta tarde la imagen que durante todos aquellos años ha asociado siempre con Salazar: la imagen kierkegaardiana de la reserva: lo reservado es lo diabólico, la angustia de la reserva. Lo que ocurre, después de tantos años de no verse con Salazar, es que Allende se siente incómodo ante estas viejas imágenes de la juventud de los dos que ahora le parecen prejuicios que, casi sin querer, proyecta sobre su antiguo amigo. Por eso se siente incómodo. La velada termina poco tiempo después de lo anterior, con cierta brusquedad. Como si se hubiesen proferido amenazas que han corrompido el aire.
Los dos, Durán y Salazar, han acompañado a Paco Allende hasta el ascensor. Los dos han vuelto a entrar en casa en silencio. Sólo que Durán, fruncido el ceño, desea hacer cientos de preguntas o reproches a su amigo, mientras que Salazar parece contento y como liberado del peso social que ahora de pronto parece haber sido Allende.
Читать дальше