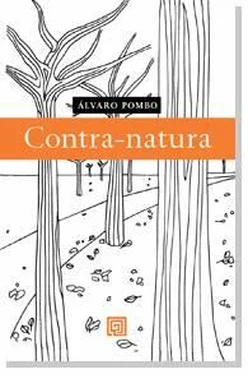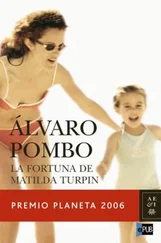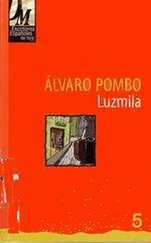Todo el proceso del desapego del Floren remetió a Chipri, aún mal curada, en una crónica confusión que ni siquiera podía denominarse depresión o que la propia interesada se negó tozudamente a denominar así, y se amontonó sobre la ya amontonada melancolía, sólo momentáneamente disipada en el mes de Incosol, como en un vertedero de residuos urbanos: el peso de los últimos residuos va triturando los residuos previos y supurando un increíble caldo fétido que acabó siendo -en el caso de Chipri- la propia vida que se bebe a diario. No podía llamarla depresión sin más, porque era intercambiable con su propia vida y uno no llama a su vida entera depresión, aunque eso sea lo que es, y uno en el fondo bien lo sepa. Daba gracias a Dios Chipri durante todo este tiempo por que Ramón, al menos, se hallara a salvo en Madrid. Decía Chipri entre sí: No tiene él por qué pasar por esto. No seré yo quien le haga esto sufrir al hijo de mi alma. Y es curioso que la bravura de esta decisión fuera el único fulcro que permitía aún mover su pesada vida, airearla un poco, dignificarla incluso, sirviéndose la palanca de su voluntad de ese punto de apoyo: de ninguna manera, al hijo, a Ramonín, había de pringarle nada, ni una pizca siquiera, de su negra suerte. Y como hablaban por teléfono todas o casi todas las noches, en esta reserva, en esta simulación de bienestar que tenía por fuerza Chipri que imponerse para mantener a su hijo a salvo, en limpio, en la inmaculada ignorancia del pesar materno, halló la desdichada, de pronto, su rehabilitación parcial e incluso su grandeza y su dignidad, aunque no toda, y casi sólo durante los veinte minutos o media hora de charla telefónica con el hijo y que durante el día apenas le alcanzaba, como un salario mínimo, para tirar desde por la mañana hasta la noche e ir a trabajar -con precariedad ahora, porque había perdido oportunidades y puestos y algo de prestigio en los tiempos de la asidua compañía del Floren-. De hecho, Chipri hizo de esta sagrada reserva por el bien de su hijo todo un principio vital y espiritual: todo debía suceder ante su hijo, todo lo referente a su madre debía serle narrado como si su madre fuera una mujer feliz. Frases se habían ido armando solas, nidificando en su cabeza como setas de colorines, muy venenosas y bellísimas también, y pequeñas, entre la crecida hierba de los dimes y diretes telefónicos cotidianos: «Un tiempo maravilloso hemos tenido aquí en Marbella y por el paseo marítimo quién crees que se cruzó conmigo y me saludó con la cabeza, Arturo Fernández el actor, el mismo que viste y calza. Me conoce, claro está, de recepción del Hotel Puente Romano, yo era diez años más joven y él también, guapísimo, fíjate, mi príncipe, que yo le encuentro muy parecido a ti, tú en joven y más guapo. Yo había perdido, y eso que vi La casa de los líos todos los episodios, la idea de lo altísimo que es, puede que mida un metro ochenta y nueve, un poquito más que tú, y siempre tan elegante, tan moreno. Daba gusto a las nueve de la mañana cruzarme con él por el paseo marítimo…» Era fácil llenar los pocos huecos de la media hora telefónica, ¡y era sobre todo nobilísimo! hacerse aquel espacio irreal, mental, en el teléfono diario, para que su hijo, viéndola embellecida, tranquila, hallada y feliz, se contagiara él mismo, todo lo posible, de felicidad, todo el destino admirable que se merecía. Chipri sabía que una de las firmes convicciones que como pareja madre-hijo tenían era la de que desde un principio se habían contado todo, y de hecho ésta era una de las reiteraciones más frecuentes de Chipri y también de Ramón: «Entre nosotros no hay secretos. Nosotros siempre nos contamos todo.» Y es curioso que esta idea de «contarnos todo», que en la madre funcionaba, como apoyando, o fundando la interrelación, como haciendo posible el disimulo, funcionase en el hijo también de análogo modo: también Ramón Durán se servía del «contarnos todo» para reservarse algunas cosas de su vida en Madrid que la madre no debía conocer porque podrían inquietarla en el trato cotidiano de los dos: no debía por ejemplo saber Chipri que Ramón trabajaba de camarero en bares. Chipri sabía, por supuesto, que su maravilloso hijo era hermoso y adorado por igual por hombres y mujeres: saber eso la satisfacía inmensamente, pero la hubiera entristecido saber que la vida de su hijo en Madrid, su abrirse camino, no acababa de ser del todo una senda brillante, una exaltación sin reservas, una ebriedad limpia, sobria, sin residuos nocturnos, o diurnos viscosos o entristecedores. Porque, en opinión de Ramón Durán, lo viscoso y lo entristecedor ni entristece ni envisca tanto de joven (por lo menos al pensarlo) como al pensarlo de mayores, sobre todo al pensarlo los mayores como teniendo lugar en otros más jóvenes. Este galimatías surgía de la necesidad que Ramón Durán tenía no sólo de sentirse protegido al pensar que su madre le veía asegurado, sino también de protegerla a ella, no sólo en el momento presente sino con vistas al futuro, en el día de mañana, cuando fuese mayor Chipri y pudieran asaltarle recuerdos tristes o viscosos de su hijo Ramón. Entendía Ramón Durán que había que proteger no sólo el pasado y el presente, sino también el futuro de quienes amamos. Y como el tiempo no sólo se nos da fácticamente (el tiempo de los cronómetros) sino también psicológicamente, mediante representaciones e ideas, quería Ramón Durán que su madre tuviese representaciones claras y alegres correspondientes al pasado, presente y futuro de su hijo bienamado, incluso a costa de engañarla a ratos en los detalles. ¡Cuánto nos parecemos los dos!, pensaban ambos con frecuencia, sobre todo cuando se hallaban lejos uno de otro, como aquellos años de separación entre Marbella y Madrid.
Chipri llama por teléfono los sábados. Llama después de comer y siempre declara que no llama el sábado por la noche porque los sábados por la noche es natural que Ramón salga de farra a las discos. Esto lo dice Chipri para apuntarse el tanto de madre sensata y comprensiva. Chipri -que no es nada tonta- es, sin embargo, una madre convencional: le parecería que su hijo malgasta su juventud si creyera que no pasa los fines de semana en las discos, si no creyera que liga mucho, si no tardara todo lo posible en casarse para acabar por fin casándose, desde luego: éstas son, entiende Chipri, señales todas de que la vida de su hijo transcurre con normalidad y, en opinión de Chipri, de la normalidad a la felicidad sólo hay un paso: el paso que al cumplir las personas los treinta naturalmente dan casándose. Un paso que, por supuesto, no llegó a dar Chipri, que se quedó soltera con un hijo justo a esa edad. Quiere decirse que Chipri tenía cincuenta años al cumplir Ramón los veinte. Y lo curioso es que ése fue un momento de intensa felicidad para los dos, que aún vivían juntos en Málaga, aún estaba envuelto en los avatares del futbito Ramón y Chipri era una importante y valorada jefa de personal de los hoteles Meliá. Fueron felices y no lo supieron hasta después: por lo menos Ramón Durán sólo se dio cuenta después de lo felices que habían sido esos años suyos de los dieciséis a los veinte aproximadamente.
Fueron los años de Juanjo y el fútbol sala, los años del despertar amoroso: otra vez Juanjo. Los años de la seguridad en casa al volver cada noche a la habitación decorada con sus trofeos deportivos y sus fotografías y los atardeceres neblinosos del mar y el olor a pescado frito de los mediodías y los atardeceres del otoño criselefantino, tierno como las cañas de bambú. Y Chipri, no obstante disfrutar de esa felicidad tanto como su hijo, se empeñaba en decir con frecuencia: «Hay algo que nos falta, no sé qué. Un padre te hacía falta. No somos una familia normal», decía Chipri, contradiciendo con sus palabras, y sólo de palabra, la profunda felicidad y bienestar de sus dos vidas aquellos años. Pero Chipri, sin querer, proyectaba sus viejas desilusiones, o al menos una de ellas, sobre el presente, como hacemos todos. Ahora que Ramón Durán recuerda esos años que con frecuencia denomina «los años de Juanjo», se siente embargado de una melancolía saltona que le descoloca y le afea (Ramón Durán tiene una idea confusa, una experiencia más bien, de que hay sentimientos que al sentirlos embellecen, mientras que otros al sentirlos afean, uno de los que afean es su melancolía o su nostalgia por los tiempos de Juanjo). Así, la idea de que aquello hubiera podido continuar de no haber sido porque el propio Ramón Durán quiso cortar aquel romance irrealizable. Sin saberlo, de los dieciséis a los veinte, los años de la calidez del hogar materno, los años del fútbol sala y de Juanjo, fueron una situación límite que Ramón Durán y también Juanjo vivieron como un irrealizable. Al no disponer Durán de ningún sistema conceptual apropiado, su experiencia de lo irrealizable, que fue muy intensa, se diluyó en un vulgar sentimiento de fracaso: vulgar porque lo que sucedió no fue un fracaso sino más bien un cambio de dirección, inspirado por la generosidad tanto del propio Durán como de Juanjo: una versión humilde del sobreponerse de Rilke: «Quién habla de victorias, sobreponerse es todo.»
Читать дальше