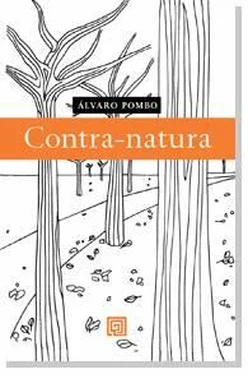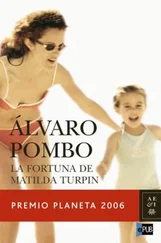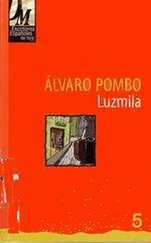– ¿Te ha dicho si por casualidad ese hombre era el tipo del Audi?
La conjunción de ambos sucesos desquició mucho a Durán, casi más que a su madre. ¿Cómo iba a irse justo ahora a Madrid? Entonces fue cuando su madre empezó a contarle historias terroríficas.
Fue una casualidad que la violencia que acababa de sufrir Araceli y el robo del piso de enfrente coincidieran en el tiempo. Era una simple coincidencia -cada uno de los dos incidentes era independiente del otro-, pero su madre los trenzó juntos, intercalando a cada trecho innecesarios nudos que el nerviosismo reanudaba cada vez más fuerte cuando intentaba Durán desanudarlos. Chipri hacía una suma de ambos acontecimientos cuyos sumandos eran, por una parte, la brutalidad del marido alemán de Araceli, en lo que tenía de súbita (hasta entonces había hablado siempre de su marido como de una persona encantadora), pero también por lo que súbitamente revelaba de Araceli: que no sólo se dejaba acompañar en automóvil por un hombre de vez en cuando, sino que también se acostaba con ellos o por lo menos con alguno de ellos. Esta segunda revelación cobraba especial importancia por lo inesperado: de pronto Araceli tenía una doble vida que se había visto obligada a confesar a Chipri a consecuencia de la paliza. Pero, por otra parte, esos sumandos de Araceli se añadían a los sumandos del robo que revelaban un doble fondo, esta vez no personal sino impersonal, colectivo, urbano: la pacífica superficie burguesa de la Marbella otoñal que Chipri conocía, se había visto repentinamente agujereada por un robo en el piso de enfrente. Entre el piso de enfrente y el de Chipri sólo había un breve descansillo con una planta de interior debajo del interruptor de la luz, una kentia, que ahí seguía, neutral, en medio justo del pasillo como un testigo mudo de lo ocurrido. Chipri refirió a su hijo durante varias noches la situación una y otra vez: a la una de la madrugada (este dato se sabía por la policía, que había interrogado a los vecinos del bloque que oían ruidos extraños a esa hora) un hombre, quizá dos hombres (habían aparecido en la tarima dos tipos distintos de pisadas) habían abierto la puerta con una ganzúa, habían recorrido silenciosamente con las caras cubiertas con una media de seda (este detalle era invención de Chipri) todas las habitaciones de la casa, cuarto de estar-comedor, cocina, cuarto de baño, habitación de invitados, para finalmente llegar al dormitorio conyugal, donde dormían los dueños de la casa, de avanzada edad, unos sesenta y cinco años, que habían sido amordazados y atados, cubierta la cabeza de los dos con una sábana, arrojados al suelo. La dueña de esa casa tenía, según Chipri, la tensión muy alta y había tenido que ser trasladada a urgencias. Los ladrones se habían sentado en la cama y fumado cigarrillos, ¿Habían dejado colillas en los ceniceros? ¿Habían dejado su ADN en las colillas? Chipri veía todos los lunes CSI y estaba al tanto de las investigaciones de la policía forense. Habían arramplado con todo: con las joyas, con el dinero, unos dos mil euros en metálico. Tampoco tanto, en opinión de Chipri. Todo lo que pudiese ser transportado en un maletín. Lo escalofriante, según Chipri, procedía, precisamente, del hecho de que, sumado todo lo que se llevaron en joyas y en metálico, no pasaba de siete mil u ocho mil euros: esto significaba que habían entrado a robar a bulto, podían haber elegido la puerta de Chipri, y que en cierta manera robaban por robar. Ni siquiera la relativa insignificancia del matrimonio o de Chipri, la casi absoluta seguridad que podría tener cualquier ladrón de que no habría gran cosa de valor en la casa, servía de protección: nada servía de protección, salvo, en opinión de los agentes que visitaron a Chipri y a los vecinos el día siguiente al atraco, unas buenas alarmas conectadas con la comisaría más próxima. Todo este asunto implicaba que la policía entrase y saliese con frecuencia de la casa, cerrajeros, compañía de seguros… Examinado a la luz del día, toda esta agitación producía una sensación alegre, en opinión de Durán, que por cierto coincidió con un momento de alza en el ánimo de su madre. Se pasaba el día de charla con la policía y los diferentes operarios. A consecuencia de todo ello, encargó un carísimo y complejísimo sistema de alarma para su propio piso: dio como teléfono de contacto, además de su propio móvil, el número del móvil de Durán. Si alguien entraba en el piso de Chipri por la fuerza, sonaría de inmediato la alarma en la central de alarmas: Prosegur llamaría al móvil de Chipri o de Durán, y, caso de que ninguno de ellos respondiera y proporcionara un nombre en clave al operario, se daría aviso a la policía para que se presentase en pocos minutos en la vivienda. El nombre en clave que escogió Chipri fue Don Pelayo. La alarma en la casa era realmente estrepitosa. Y era sobre todo un asunto de gran minucia: cada vez que Chipri entraba o salía de la casa, tenía que activar la clave. Obligaba a los ocupantes de la casa, Chipri y Durán, a no olvidar que en la casa estaba instalada la alarma. Si lo olvidaban y no tecleaban con rapidez la clave correcta, la clave se disparaba. Esto era engorroso, pero, según la policía, lo único efectivo. Chipri tomó al principio todas estas minuciosas reglas casi como un estimulante y divertido juego. Le hacía sentirse protegida. ¿Sería Chipri capaz de mantener este buen ánimo a lo largo de días y meses?, se preguntaba Durán. Durán estaba contento: no consideraba que su madre estuviera enferma, ni siquiera débil. No tenía la menor noción de esa psiquiatría divulgativa que se denomina bipolaridad a los estados de ánimo ciclotímicos. Así que durante unos días el barullo de las instalaciones de alarmas y las idas y venidas de la policía mantuvieron a su madre de buen humor. Si las cosas seguían así, Durán pensaba, si lo de Araceli se arreglaba de un modo u otro, Durán podría regresar a Madrid sin ningún cargo de conciencia.
¿Y qué pasaba con Araceli? Este asunto estaba muy confuso. Araceli por de pronto había perdido la locuacidad de otros tiempos: ahora pasaba con Chipri casi todas las tardes pero más bien contribuía a ensombrecer el ambiente. Al parecer el alemán había regresado a Alemania, pero tenía intención de poner en marcha el divorcio. «Reconoce que tampoco es grato -comentaba Chipri con Durán- regresar de viaje a tu piso de vacaciones y encontrarte a tu mujer con otro.» «¿Pero ella qué dice? ¿Qué dice Araceli?», quería saber Durán. El caso era que Araceli no acababa de resultar coherente del todo. Unas veces negaba que estuvieran metidos en la cama y acusaba a su marido de haberse comportado como una mala bestia que entró pegando patadas en la casa: otras veces, en cambio, reconocía que sí se hallaban en una situación comprometida, aunque los dos vestidos, Araceli y su acompañante. Así que la impresión para un recién llegado tenía a la fuerza que ser desagradable. «¡Y más si es el marido!», exclamaba Durán, no pudiendo evitar reírse. Por otro lado, la comunicación verbal entre el alemán y Araceli no era del todo fluida. Nunca lo había sido, pero también es verdad que nunca había hecho falta. La media lengua del amor, la lengua de trapo de los mimos y caricias, había bastado para el sobreentenderse de los dos. El lenguaje corporal de Araceli era suficientemente explícito y le había bastado hacerse entender corporalmente y con una media lengua para todo lo demás. Pero el lenguaje de las explicaciones que ahora tenía que dar no podía ser corporal y no podía ser de media lengua. Había que poner en claro muchas cosas que Araceli no podía poner en claro. Franchipán intervino en este punto haciendo ver a Araceli que había sufrido una agresión física totalmente desproporcionada. Esto podía ser denunciado a la policía, según Franchipán. Pero Chipri no acababa de estar de acuerdo. Araceli era consciente de haber faltado levemente -por ponerse uno en lo mejor- a la lealtad con su alemán y tenía que encontrar la manera, por lo menos mostrarse arrepentida y pedir perdón.
Читать дальше