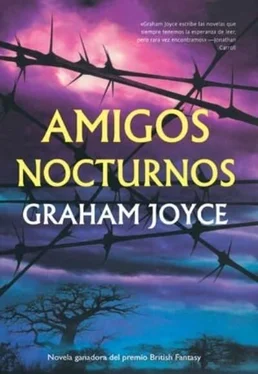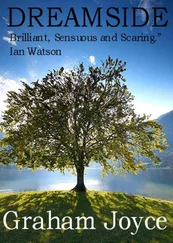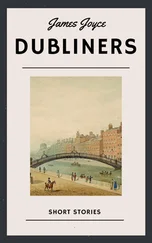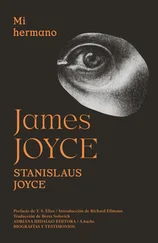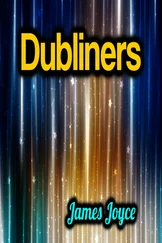La risa de los demás hizo que Sam volviera en sí. Extendió el cuerpo y volvió a la normalidad.
– Te sientes extraño, ¿verdad? -dijo la duende.
– No eres de ninguna ayuda -dijo Sam.
– ¿Quién no es de ninguna ayuda? -preguntó Alice.
– Alice sería una naranja -dijo la duende Clive.
O la duende Terry.
Sam meneó la cabeza de forma vigorosa. Su comprensión de los sucesos se desmoronaba. Parecía incapaz de conservar un pensamiento más de un instante. Un segundo Clive y Terry parecían estar a unos pocos centímetros, y al siguiente eran desplazados cientos de metros a través del campo. Quería con desesperación abrazar a Alice para encontrar un consuelo inmediato en su pecho. Pero cada vez que se arrastraba hacia ella, parecía telegrafiar de forma accidental sus intenciones, y Terry se acercaba unos centímetros haciéndole la competencia. Entonces se le ocurrió que Alice los estaba manipulando a todos, y a la vez se encontró a sí mismo haciendo una mueca ante la corrupta profundidad de sus emociones.
– No te asustes -dijo la duende.
Sam la señaló con el dedo.
– Paranoia.
La duende sonrió pero no desapareció.
– Paranoia -probó de nuevo Sam.
La duende agitó la cabeza. Ahora mutaba de su forma femenina a la masculina. Tenía en el rostro un brillo azul ponzoñoso.
– Me temo que te he engañado con el truquito de la paranoia. Aquí no funciona.
Sam sintió que el calor aumentaba y que una mano le tocaba la nuca, lo agarraba del pelo y tironeaba.
– Déjanos en paz. Déjanos.
– Sam -dijo Alice.
También ella tenía problemas al hablar. Todo lo que podía decir era
«Sam».
– Tuviste una buena idea -dijo la duende- dándole a tu hermana el nombre de Linda y Alice. Es justo.
– No estés celosa. No es necesario que te pongas celosa.
– Ya te dije que el bebé era para mí, ¿verdad? Bueno, siempre que se gana se pierde. Ya he recibido algún que otro cobro de Linda. Es hora de que Alice pruebe un poco.
La duende saltó sobre Alice, puso la boca cerca de la de ella y respiró fuerte sobre su rostro. Alice saltó hacia atrás.
A Sam le faltaban las palabras. Se dio cuenta de que podía usar la telepatía para hablar con ella.
«Es la duende de la que te hablé.»
Clive y Terry parecían estar inmersos en una conversación a cien metros de distancia. Alice le contestó por telepatía. La boca formaba palabras diferentes a las que él escuchaba, como una banda sonora mal sincronizada.
«Dios mío. ¿Es esto lo que ves? Nunca me di cuenta.»
«Ahora lo sabes.»
«¿Ves esto todo el tiempo? ¡Es tan horrible! ¡Qué horrible!»
– Vas a pagar por eso -dijo la duende con gesto de dolor-. Me debes una.
– Paranoia -intentó Sam de nuevo.
– Ya te dije que solo te permití pensar que aquello funcionaba. Este es mi sueño, no el tuyo.
«Qué horrible», repitió Alice.
– Si fueses una fruta, ¿qué fruta serías?
Alice recuperó la habilidad de hablar con normalidad.
– Soy una naranja -dijo-. Soy una naranja.
La duende alcanzó una cuchilla oxidada que estaba clavada en un árbol.
– Conócete a ti misma, pélate a ti misma.
Sam boqueó, sintiéndose alejado a cientos de metros de donde se sentaba Alice. Entonces las nubes se alinearon formando un esquema amenazador de uves malvadas, y el cielo se llenó de un grito, como el chillido de miles de extrañas aves con las alas entrelazadas que cubriesen el cielo por completo. Sam se dio cuenta de que el grito procedía de su propia garganta.
Sam, Clive y Terry pasaron los tres días siguientes tratando de recomponer los sucesos de aquella tarde: por qué Alice hizo lo que hizo, cuándo llegó la ambulancia, quién la llamó. La policía quería saber todo aquello. Los doctores también. Los padres también.
La dificultad era que estaban tan fuera de sí por aquel entonces, que era difícil para ellos distinguir los sucesos reales y horrorosos de las tres horas de pesadillas alucinógenas que siguieron. Se supo que Terry casi se mata al salir corriendo hacia la carretera y saltar delante de un coche. Balbuceaba de manera incomprensible, había conseguido aterrorizar a la familia que había salido a dar un paseo de domingo, pero habían entendido lo suficiente como para llamar a una ambulancia.
Al chillido de la sirena de la ambulancia se unieron los fogonazos dolorosos de las luces azules de los coches de policía. Sam aún vomitaba ante la visión de tanta sangre cuando llegaron los hombres de uniforme. Clive estaba conmocionado en un estado de parálisis, mientras que Terry intentó salir corriendo. Lo habría conseguido pero al llegar a la seguridad del bosque, un impulso de rendición le hizo abandonar la idea de escapar, y volvió para compartir el destino de sus amigos.
Una vez que el personal de la ambulancia consiguió sacarles la información de lo que había tomado Alice y en qué cantidad, dejaron a los jóvenes con la policía. Aún alucinando salvajemente cuando la ambulancia se alejó a toda velocidad, los tres fueron conducidos a la comisaría de Coventry. Allí fueron aislados, interrogados y examinados por médicos.
– ¿Algún episodio de enfermedades mentales? -le preguntaron a Sam, y la pregunta le hizo reír de forma histérica.
Cuando se recuperó le contó al doctor sus contactos con Skelton, lo del interceptor de pesadillas, lo del demonio del güisqui de Skelton, de la secretaria, la señorita Marsh, de la neuropsicología y…
– Te voy a dar un sedante. ¿Te parece bien?
– Sí.
A Sam se le preguntó una y otra vez sobre dónde habían conseguido exactamente los alucinógenos. El cliché de «un extraño en un bar» ponía furiosos a los policías que llevaban a cabo el interrogatorio, pero él insistió en ello pues sabía que Terry y Clive harían lo mismo. Si podía conservar la cabeza no sería más que un mal trago. Finalmente el sedante alivió la tensión de las alucinaciones. A medianoche los efectos de la droga casi habían desaparecido. Un oficial de policía le informó animado que habían enviado oficiales antidroga a cada una de las casas en busca de más drogas. Sam se desesperó.
A primera hora de la mañana lo llevaron a una habitación donde estaban ya Terry y su tío Charlie, Clive y Eric y Betty Rogers, y su propio padre.
Al entrar por la puerta su padre lo fulminó con la mirada. Sam acababa de ser relegado del estatus de insecto. Ahora era una especie de larva.
Las recriminaciones fueron infinitas. Ninguno de los padres les habían prohibido verse, pero cualquier sospecha de que pudiesen hacerlo producía reacciones de una ira sorprendente. Cualquier contacto estaba fuera de lugar. Las llamadas telefónicas estaban proscritas. Sus propios padres, y sospechaba que lo mismo pasaba con los demás, no sabían si verlo como el malo de la película o como un inocente corderito que había sido descarriado por la vil influencia de sus amigos.
Lo que era aún peor, parecían no poder conseguir información alguna sobre el estado de Alice. Finalmente fue demasiado para Sam, y reunió el valor suficiente para ir a su casa.
La madre de Alice abrió la puerta, llevaba una bata de hilo y el pelo lleno de rulos. Se había quitado la dentadura. Frunció la boca y pareció confusa al ver a Sam. Por un instante pensó que no lo había reconocido. El rostro, amoratado por el alcohol, estaba cruzado por sombras verdosas.
– He venido a preguntar cómo está Alice. ¿Podría verla?
La madre de Alice hizo un sonido como de aclararse la garganta. Giró la cabeza de lado a lado. Entonces se acercó a Sam como una serpiente enfurecida.
– ¡Cómo te atreves a aparecer por aquí! ¡Cómo te atreves! ¡Es algo atroz que te presentes aquí! ¡Atroz!
Читать дальше