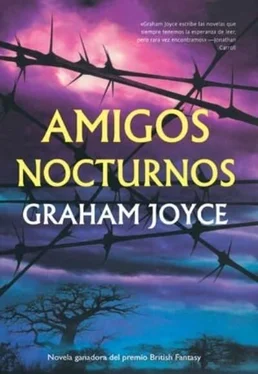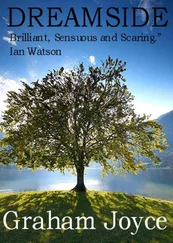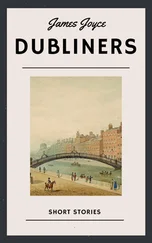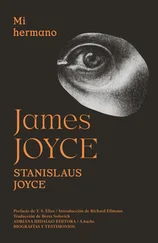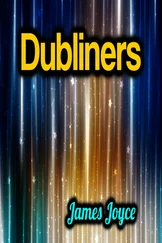– Así que, adiós, Sam. -Skelton extendió una mano como de oso para que se la estrechara.
Su otro brazo estaba en cabestrillo. Aún llevaba una gran escayola en un lado de la cabeza.
Había signos de que el psiquiatra había comenzado a recoger sus cosas. Había expedientes amontonados sobre las sillas, las revistas habían sido sacadas de la librería de roble y estaban metidas en cajas de cartón. Había optado por una jubilación anticipada.
– Últimamente les he fallado a algunas personas -dijo-. Sobre todo la última vez que viniste. Parece que me di un buen porrazo. Para ser honesto, no recuerdo nada.
– ¿No recuerda nada?
– Ya sabes lo que se dice: cuando la bebida entra, el juicio sale.
– Quizá no quiera recordar.
– Bueno, has aprendido un poco de psicología conmigo, ¿eh, muchacho? En cualquier caso he pensado que es mejor dejarlo. Dejar a alguien que sepa de lo que habla. Yo ya no sirvo.
– Usted era un salvavidas.
– La verdad es que disfruté de nuestras pequeñas sesiones. Aunque no puedo decir que hayan servido de ayuda en tu caso.
– Lo ha hecho.
– Siento mucho no haber encontrado un uso para el interceptor de pesadillas. ¿Aún tienes ese cacharro?
– Por ahí anda.
Skelton se rascó la cabeza con el brazo bueno.
– Intuyo que tiene cierto potencial. No lo abandones. No me gustaría que lo tirases. En cualquier caso, los sueños se han pasado un poco de moda últimamente. Hay un tipo más joven que viene. Con ideas diferentes. Neurofisiología. ¿Sabes lo que es? Yo tampoco, y no me importa. Le he pasado las notas de tu caso, y he indicado que puede que sea necesario que lo veas. Le echará un vistazo el expediente y él decidirá.
– No me entusiasma ver a otro.
– Sé a lo que te refieres. Llegan a ser un hábito agradable estos pequeños encuentros, ¿verdad? Sí, supongo que así mantenemos a nuestros demonios a raya.
Sam pensó sobrecogido sobre su propio demonio.
– ¿Paranoia? -preguntó animado.
– Así es, aguantamos cada uno la paranoia del otro. Escucha, no hay nada malo en ti, muchacho. En el fondo, me refiero. Digamos tan solo que eres diferente.
– Casi lo olvido -Sam metió la mano en la bolsa de deporte y sacó un regalo para Skelton.
Había sido idea de Connie.
Skelton abrió la caja y sacó una botella de Johnny Walker. Examinó la etiqueta roja como si fuese una obra de arte, entonces alzó la botella hasta la altura de la ventana.
– Mira la luz que contiene. ¿Ves lo que quiero decir?
Giró la botella y sirvió dos pequeños tragos.
– Sobre lo de mantener los demonios del otro a raya. Justo ayer decidí hacerme abstemio.
Fue Clive el que consiguió el material, a través de sus contactos en el mundo de los coleccionistas de música.
– Oh, sois vosotros tres. No debería dejaros pasar porque está estudiando para unos exámenes.
La madre de Alice, aún en camisón y con olor a sueño, se apartó un rebelde rizo gris de la cara. Dejó la puerta abierta, les dio la espalda y dijo por encima del hombro.
– Está en su cuarto.
Alice estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la cama. Tenía el pelo atado en una coleta. Había libros de texto por todos lados.
– Estoy tan harta… Mirad qué día más bonito hace fuera, y yo tengo que hacer esto.
– Déjalo. Vente con nosotros.
– Tengo un examen la semana que viene.
– No te esfuerces demasiado -dijo Terry.
– No puedes pedirle peras al olmo -dijo Sam.
– Necesitas un descanso -dijo Clive-. Algo que te haga olvidarte un poco de todo esto.
Abrió el puño y mostró, sobre la palma de la mano, cuatro azucarillos.
Alice observó los azucarillos de cerca. Parecían totalmente inofensivos.
– He oído que te pegas un buen viaje -dijo con dudas.
– De unas ocho horas -dijo Clive con alegría. Terry fue el primero en agarrar uno de los terrones.
– Este para mí -dijo y se lo puso en la boca.
– Estoy intentando contarnos -dijo Alice-. Y siempre me sale cinco.
Clive lo intentó. Obtuvo el mismo resultado.
– ¡Espera un segundo!
Se rió y contó de nuevo. Obtuvo el mismo resultado.
– ¡Espera! ¡Espera! ¡Esto es ridículo!
Terry lo intentó. También contó cinco. Agitó la cabeza y comenzó de nuevo.
– A ver, estoy yo y Sam más vosotros dos, eso da cuatro.
– Obviamente.
– Obvio.
– Entonces, ¿cómo es que cuento cinco? ¡Ja, ja, ja! Espera, voy a contar otra vez… cuatro… ¡cinco! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja!
El nudo de ansiedad en el estómago de Sam se hinchaba. Sabía que la duende había aparecido entre ellos una media hora después de que tomaran los azucarillos en casa de Alice, y eso había ocurrido tres horas atrás. Había presentido su presencia, aunque no la había visto. De algún modo los otros estaban viendo a la duende, pero la veían transformada en uno de los otros. Quizá Terry la veía como Alice, Clive como Terry, Alice como Sam.
Habían atravesado el campo de fútbol y estaban sentados junto al estanque. Era un día cálido, pero el cielo estaba quebrado por una amenazadora capa de nubes. Les había llevado algún tiempo recuperarse de la impresión de los colores. Por todos lados los colores chorreaban, rezumaban como una sustancia aún húmeda sobre un lienzo. La luz vibraba. Habían pasado por un periodo de hilaridad y euforia descontrolado, seguido por un largo periodo en el que nadie habló. El aire cálido los acariciaba con sensualidad en la nuca. La tierra desprendía suntuosos perfumes, y la hierba y el suelo eran un laberinto imposible de runas y símbolos espirográficos, como si el universo hubiese sido compuesto por un geómetra perturbado.
Sam también intentó contar, y también obtuvo cinco. Había cinco en el grupo. Cinco. Contó de nuevo. Era exasperante. Los únicos que estaban allí aparte de él mismo, eran Terry, Alice y Clive.
– Ya tengo la respuesta -dijo Terry-. Parad de contar.
Alice agitó una mano con desdén por el aire, y el brazo se transformó en un abanico como las exóticas plumas de un gran pájaro, una imagen asombrosa que se arqueaba en el aire. Los pájaros en los arbustos y los árboles de alrededor aletearon de rama en rama, esbozando sendas parabólicas que se cortaban tras ellos.
– Conócete a ti mismo -repitió Alice por tercera vez.
– ¿Por qué no paras de decir eso?
– Clive lo dijo hace un siglo. Estaba escrito en los azucarillos de Delfín.
– Delfos -corrigió Clive.
– Del fiebre… Dela liebre… Delta libre
– ¿?
– El oráculo.
– Oraculo -dijo Alice-. Otra-cala. Ostra-cara.
– Si fueses una fruta -le dijo la duende a Alice-, ¿qué fruta serías?
Sam pestañeó. Había visto a la duende con nitidez, sentada y sonriéndole a Alice. Pero ahora era Clive el que hacía la pregunta, no la duende.
– ¿Eh?
– Es un juego. ¿Qué fruta?
Las palabras se les escapaban por la boca, se desenmarañaban, se hacían redundantes. De manera paradójica la comunicación parecía más fácil, telepática. Sam de repente sintió calor. La ansiedad iba en aumento. Entonces vio a la duende haciendo la misma pregunta.
– Si Sam fuese una fruta, ¿qué…?
Pero antes de que la pregunta se completase, la duende se transformó en Terry.
– ¿… fruta serías?
Sam volvió a contar a sus compañeros. Aún eran cinco.
– Sam sería una lima -dijo alguien riendo.
La piel de Sam se puso verde. El cuerpo se le hinchó hasta alcanzar una forma más o menos esférica. Sobre su piel se formó una corteza gruesa, protectora, y sentía la intensa y pulposa efervescencia de su masa interna. Inhaló profundamente, disfrutando del olor agridulce de su carácter cítrico. Se presionó la piel, y un delicado perfume emergió, cayendo con una dulce y fragrante lluvia a su alrededor.
Читать дальше