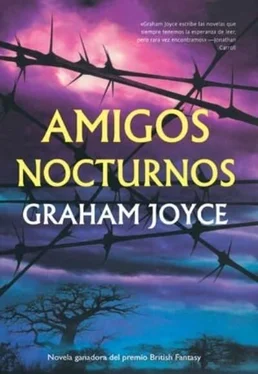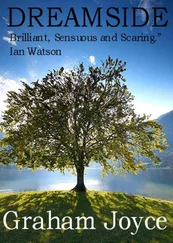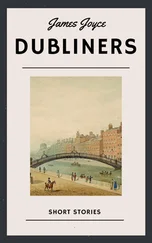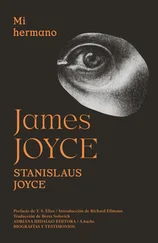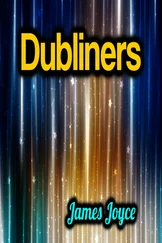– El fútbol es para la gente normal. La equitación es para esos mocosos cabrones. Nosotros jugamos al fútbol.
– Yo no juego al puto fútbol -objetó Clive-. Vosotros dos jugáis a esa mierda, yo no.
– No -accedió Terry-. Tú juegas al ajedrez tridimensional mientras compones música con chicos de otro planeta. Empollón de mierda.
– Que te den por culo.
– Jódete.
– Jódete tú.
– Es justo -dijo Sam-. Nos trasladamos al campo de saltos.
– De modo que tus razones son protopolíticas -dijo Clive.
– Que te jodas.
– Jódete tú.
– Te ganamos en votos -dijo Terry-. Está decidido.
– ¿Quién ha dicho que esto sea una democracia? No lo es. ¿Habéis oído hablar de la intelocracia?
– ¿Eh?
– El gobierno de los inteligentes -continuó Clive-. Yo tengo tres votos. Sam dos y Terry, con su colegio para cabezas de nabo tiene un voto.
– ¿Has oído hablar de la puñetazocracia?
– Que te den por culo.
– Que te den a ti.
– A ti.
Pero el poder en aquel grupo, el verdadero poder, descansaba en manos del que tuviese más aguante para decir «que te den por culo» más veces y de manera más vigorosa. Clive, al que no le importaba lo más mínimo si destrozaban los vestuarios de fútbol o el pabellón de equitación, se rindió pronto al nuevo orden político.
El sol daba puñaladas intermitentes entre las nubes azotadas por el viento. El pabellón de equitación estaba a dos campos de distancia. Se arrastraron por debajo de la alambrada que dividía los campos, y cruzaron entre los postes pintados de rojo, blanco y negro de los saltos a caballo. Rodearon los destartalados servicios de madera, se detuvieron para mirar por unos agujeros que, según comprobaron, eran lo suficientemente grandes como para ver a las chicas orinar si se presentaba la oportunidad. Más allá estaba el gran pabellón de metal, con su gran urna de acero inoxidable y el área de almacén detrás. El pabellón daba la espalda a un antiguo bosque húmedo del color del hollín, una apretada arboleda que desprendía olor a setas y hojas en descomposición. Un olor que flotaba en el cielo de aquel sábado por la tarde.
– Y un gran aplauso para Abigail -gritó Clive cuando pasaron por el buzón de sugerencias vacío antes de dirigirse hacia el pabellón.
Era fácil forzar la entrada. Terry, sobre los hombros de Sam, rompió un cristal y metió la mano para abrir una pequeña ventana horizontal. Se colaron dentro y abrieron una ventana más grande en el lateral del pabellón, por la que se colaron los otros dos. En una escala de uno a cinco habían acordado ejercer un vandalismo de grado dos antes de que un Land Rover se adentrara a toda velocidad por la puerta abierta al otro extremo del campo. El vehículo aceleró en el barro y avanzó por la hierba hacia el pabellón.
Los chicos se quedaron paralizados. Entonces reaccionaron y se oyó un ruidoso correteo mientras se ocultaban bajo los postes pintados y los falsos ladrillos al fondo del área del almacén. Se arrastraron por agujeros que tan solo las ratas habrían encontrado. El polvo aún se estaba asentando cuando la puerta con candado fue zarandeada desde el exterior. Un pesado cerrojo se abrió y oyeron la voz profunda de un hombre. El rango de visión de Sam se reducía a un par de botas de goma y las rodillas de unos pantalones de pana, seguidas por un par de delgadas piernas con pantalones y botas de montar. Al suelo cayeron un montón de palos atados con banderines de tela. El par de piernas salieron de nuevo para retornar enseguida. Otro montón de aros de plástico golpeó el suelo. A Sam las gafas le colgaban de la cabeza, sujetas de una sola oreja.
– Hola -dijo la voz del hombre-. ¿Qué es esto? Ya veo. Han roto la ventana abatible.
– ¿Han entrado? -dijo una voz de chica.
– ¡Mira eso! ¡Pequeños cerdos! Ojalá pudiese atraparlos. ¡Los iba a dejar hechos papilla! ¡Vaya que sí! ¡Hechos papilla!
Se oyó cómo la ventana de entrada se cerraba de golpe. Entonces las pesadas botas de goma salieron de nuevo, y se produjeron muchos gritos en el exterior. Los pantalones y las botas de montar trotaron detrás de las botas de goma. Entonces las botas de montar volvieron de nuevo, y los pantalones se inclinaron en el suelo a la vez que un montón de brazaletes con cuerdecitas se deslizaban por el mismo. Una chica no mucho mayor que Sam recogió los brazaletes y los colocó en un ordenado montón. Llevaba un jersey de lana ancho, gastado en los codos. Tenía el largo pelo negro recogido en una coleta. Alzó la mirada y sus ojos azul oscuro se encontraron con los de Sam.
Sam estaba acurrucado detrás de un poste pintado de negro y blanco. Sabía que solo se le veían los ojos. Si pestañeaba ella reconocería lo que estaba viendo, y si cerraba los ojos los delataría a todos. Intentó volverse blanco y negro, conjurar unas líneas de tejón blancas y negras en su rostro, sentirse como un trozo de madera pintada. Sabía que el duende podría haber hecho ese truco. Aún de rodillas, la chica siguió mirándolo. En sus ojos identificó confusión y reconocimiento. Sam sintió cómo un insecto, quizá un piojo de la madera o una araña, se le colaba por el cuello y le avanzaba por la espalda.
El conductor de Land Rover hizo sonar el claxon. La chica se puso de pie y salió. Echaron el cerrojo y el sonido fue seguido por el repiqueteo del pestillo y el candado. Entonces el Land Rover se marchó y el sonido del motor desapareció poco a poco.
– Podría ser una trampa -advirtió Sam a los demás con un susurro.
Pasaron cinco minutos sin respirar apenas, con el corazón detenido, y el insecto moviéndose antes de que Sam saltara de su agujero, escupiendo polvo, esparciendo los palos y arrancándose la camisa.
– Ha estado cerca -dijo Terry mientras emergía de su escondite con el rostro lleno de polvo.
– Demasiado cerca -dijo Clive, saliendo de una caja.
Sam aún se retorcía y se daba palmetazos en la espalda desnuda.
– Al menos no nos han visto.
Al día siguiente volvieron a la escena de su casi crimen para echar pestes de los juegos ecuestres. De camino, tuvieron que pasar por la escuela dominical. El señor Philips salía en aquel momento por la cancela con aspecto de estar encantado consigo mismo.
– ¡Hola! Muchachos, no os he visto últimamente.
La respuesta de los chicos fue sonreír y evitar mirarlo a los ojos al pasar. Cada uno de ellos sintió la mirada del señor Philips en su nuca durante todo el rato que ascendieron por la carretera.
Era un día seco y borrascoso. La lluvia que había caído por la mañana no desanimó a los cincuenta o sesenta jinetes de ponis que habían desplegado sus remolques para caballos y habían aparcado los vehículos alrededor del circuito de saltos como pioneros de las praderas del oeste.
Estaban practicando algún tipo de juego que incluía los palos con banderines que Sam había visto desde su escondite tirados en el suelo del pabellón.
La mayoría de los jinetes eran o bien más jóvenes que los chicos o acababan de adentrarse en la adolescencia. Terry creyó que sería para morirse ir de grupo en grupo de chicas preguntando por una Abigail ficticia.
– Disculpa, ¿habéis visto a Abigail? -decía de manera muy educada.
– No -contestaban con aspecto de sospechar algo mientras tironeaban de las riendas-. ¿Abigail qué más?
– Bueno, si veis a Abigail, ¿podríais decirle que no use los servicios que hay allí bajo ninguna circunstancia?
– ¡So! -gritaban a los nerviosos ponis-. ¡So! ¿Por qué?
– Es que hay unos chicos por ahí que se dedican a mirar por los agujeros que hay en la madera cuando alguien usa el servicio. Creo que debe saberlo, me refiero a que no es algo agradable, ¿verdad?, así que agradecería que se lo dijerais. Muchas gracias.
Читать дальше