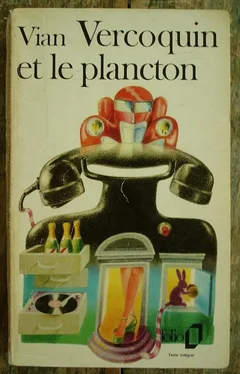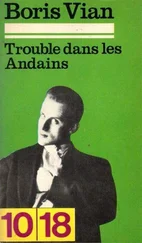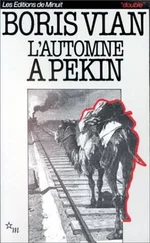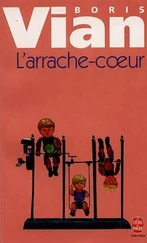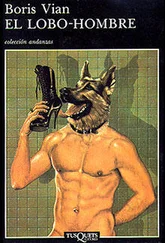Las hembras huían a toda velocidad, buscando un balde de agua fresca para sentarse. Los muertos, poco numerosos. Entonces el Mayor fue a buscar a Zizanie. De pie en medio del campo de batalla en desorden, un brazo sobre el hombro de su compañera, arengó a sus valientes tropas.
– ¡Amigos! -dijo-. Hemos librado un duro combate. Hemos ganado. Así mueren los… Pero basta de frases. A la acción. No podemos quedarnos aquí, está demasiado revuelto. Junten todas las vituallas, y en camino hacia una surprise-party.
¡Vengan a lo de mi tío! -propuso una linda morochita-. No está. Sólo quedó la servidumbre.
– ¿Está de viaje? -preguntó el Mayor.
– ¡En la basura! -contestó la chica-. Y mi tía vuelve de Burdeos recién mañana a la noche.
– Perfecto. Vamos, señores, manos a la obra. Dos hombres para el pick-up. Uno para los discos. Diez para el champagne. Doce chicas para las masas. El resto, lleven el hielo y las botellas de alcohol. Les doy cinco minutos.
Y cinco minutos después, el último muchachito abandonaba el departamento de Zizanie, doblado bajo un enorme pedazo de hielo que se le derretía en el cuello. Antioche cerró la puerta con doble llave.
El Mayor marchaba a la cabeza de sus tropas. A su lado, Zizanie. Detrás, su estado mayor (¡Ja! ¡Ja!).
– En ruta a lo del tío -aulló.
Echó una última mirada hacia atrás y el cortejo se lanzó atrevidamente sobre el boulevard.
En la retaguardia, el hielo chorreaba…
Cuarta Parte. LA PASIÓN DE LOS JITTERBUGS
El tío ocupaba en la avenida Mozart el segundo piso de un lujoso edificio de piedra Comblanchien. El departamento estaba amueblado con gusto por bibelots exóticos traídos de una lejana expedición al corazón de la sabana mogólica. Tapices merovingios de lanas chillonas que se cortan a mediados de agosto, como los gatos, amortizaban las reacciones del nervioso piso de roble asentado. Todo ayudaba para hacer del conjunto un home mullido y confortable.
Al ver llegar la formación del Mayor, la portera se encerró en su pieza. La sobrina Odilonne Duveau, porque es necesario llamarla por su nombre, penetró audazmente en ese nido de resistencia y entabló diálogos incisivos con el ocupante. Un billete de cinco zwenzigues deslizado a propósito suavizó las aristas de la entrevista, que concluyó con un desfile imponente en la escalera de piedra adornada por una espesa moquette.
La caravana stopa delante del postigo del tío de Odilonne y esta última introdujo en la cerradura que se ofreció entera, el tallo fálico de una llave de bronce de aluminio. Por la acción ya alternada o combinada de los resortes y de presiones antagónicas, el pestillo ejecutó en el sentido querido el aria de Aída. La puerta se abrió. En seguida el cortejo se deshizo y el último tilingo que ya no llevaba nada en la fuente de hielo, cerró cuidadosamente las hojas con doble vuelta.
Antioche dio algunas órdenes rápidas y la influencia de su genio organizador logró, en seis minutos más o menos, colocar todo el material.
Para colmo, entre las reservas del tío se encontraron cajones de cognac cuyo descubrimiento sumergió al Mayor en un embeleso sin límite. Las setenta y dos botellas se unieron a las otras provisiones traídas de lo de Zizanie.
La multitud anónima de tilingos se dedicó a los salones, corriendo alfombras, desplazando los muebles, vaciando las cajas de cigarrillos en bolsillos más idóneos, preparando el baile.
El Mayor reunió a su novia, a Antioche, Vidal y Pigeon para un consejo de guerra urgente.
– La primera parte de nuestra tarea está cumplida. Sólo nos queda proporcionar a esta manifestación el brillo grandioso que no debe dejar de tener. ¿Qué proponen?
– Llamemos a Levadoux para que venga… -sugirió Emmanuel.
– ¡Tratemos! -dijo Vidal.
– Eso es accesorio -cortó el Mayor-. Vidal, mejor telefonea al Hot-Club para tener una orquesta. Hará más barullo que el pick-up…
– ¡Inútil! -dijo Vidal-. Claude Abadie se impone.
Se apoderó del aparato y marcó el número bien conocido: Molyneux, treintaiochocerotres.
Durante ese tiempo el Mayor continuaba con su conferencia.
– Para que esto camine se necesitan dos cosas:
lº hacerlos comer, para que no se sienten mal después de tomar;
2° hacerlos tomar, para que se sientan alegres.
– Voy a ocuparme de darles de comer -dijo Zizanie.
– Algunas chicas de buena voluntad -gritó alejándose hacia la cocina, seguida enseguida por el número de ayuda querido.
– Abadie viene -anunció Vidal-. Gruyer pasa por casa y me trae mi trompeta.
– Bien -dijo el Mayor-. Llamemos a Levadoux.
– Un poco tarde -señaló Vidal. En el cucú prehistórico sonaban las dieciocho y cuarenta.
– Nunca se sabe -dijo Emmanuel-. Probemos.
Por suerte, la standardista del Consortium, retrasada por Miqueut todavía estaba allí.
– El señor Levadoux se ha ido -dijo-. Deme su número… Si vuelve esta noche, lo llamará.
Ella misma rió de esta broma deliciosa.
Emmanuel le dio su número, y ella lo inscribió a la vista de su nombre en la punta de un papel.
– Si lo encuentro al irme, le diré que lo llame -prometió-. ¿Quiere que le dé con el señor Miqueut?
– Gracias, sin cumplidos -dijo Emmanuel, que colgó precipitadamente.
No había ninguna posibilidad de que Levadoux volviera esa noche a su escritorio, por eso la standardista lo cruzó en la escalera cuando subía a buscar sus guantes, olvidados sobre el escritorio en el momento de salir para el Cépéha. Le informó sobre la comunicación recibida y Levadoux llamó a lo del tío de Odilonne media hora después.
Aplicadas estrictamente, las consignas del Mayor ya daban buenos resultados. Las pituquitas circulaban cargadas con pesadas fuentes que eran la base de piramidales (o piramigdales como dicen los oto-rino-laringolistas) pilas de sandwiches de jamón. Otras disponían sobre los muebles platos de masas de crema y el Mayor componía, detrás de un mantel inmaculado, un Monkey's Gland a la pimienta roja, su brebaje favorito.
En un clavo del techo de la cocina colgaba, descarnado, el hueso del jamón. Cinco machos (visiblemente) bailaban a su alrededor una danza salvaje. Los sordos golpes de puño de la cocinera Berthe Planche, encerrada en un placard, marcaban la ronda salvaje. Como entró a destiempo, la liberaron y la violaron, los cinco, de a dos. Después la volvieron a poner en el placard, pero esta vez, en la tabla de abajo. Y en la puerta de entrada se oyó el gran zafarrancho de la orquesta Abadie al ruido del cual Zizanie se precipitó.
– ¿Dónde está D'Haudyt? -preguntó Vidal, después de abrir la puerta.
– ¡Justamente está un poco caído en la escalera con su batería! -respondió Abadie, siempre al corriente de las menores notas falsas.
– Atendámosle.
Y la orquesta completa hizo su entrada, aplaudida por la multitud inmensa de sus admiradores.
– No se puede tocar en el salón con el piano en la biblioteca -señaló astutamente Abadie que, decididamente, no había perdido el tiempo en la Facultad de Ingeniería-. Vamos, muchachos, traigan el piano -ordenó a cuatro tilingos desocupados que tocaban la cornamusa en un rincón.
Ardiendo por ser útiles, se precipitaron sobre el piano, un Pleyel de cola y media que pesaba setecientos kilos incluido el pianista.
La puerta resultó demasiado estrecha y el piano se resistió.
– ¡Vuelvan! -ordenó Antioche, que tenía buenas nociones de balística-. Pasará de canto.
En el curso de la operación, el piano sólo perdió su tapa, dos patas, y diecisiete pedacitos de marquetería de los cuales se pudieron colocar ocho al terminar el transporte.
Читать дальше