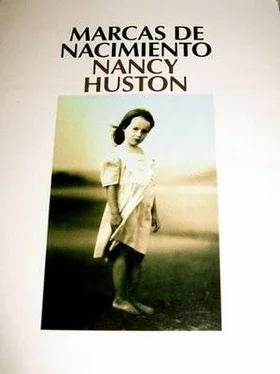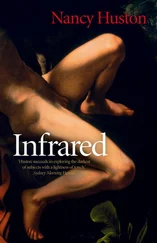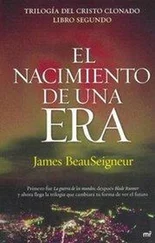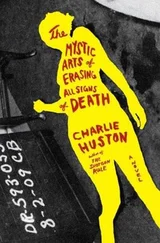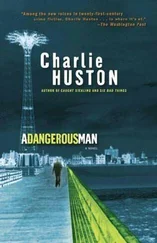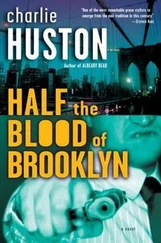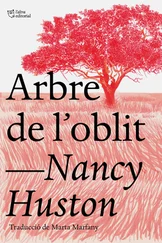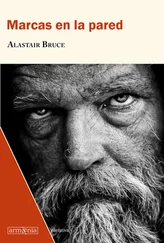La verdad acerca del mundo es que el dolor acecha por todas partes y si hay la más mínima posibilidad de hacerse daño, dice la abuela, siempre la encuentro (o siempre me encuentra a mí, como digo yo). La abuela no tiene paciencia con mi dolor, si lloro dice que intento llamar la atención, el verano pasado me envió a la tienda de la esquina por una botella de leche diciendo «Rápido, rápido», como siempre, así que fui tan aprisa como pude, venga a saltar y galopar y justo cuando iba a llegar a la tienda tropecé con el bordillo y toma, la acera se me abalanzó y me pegó tal golpe en el pecho que me quedé sin respiración. Dos señoras que pasaban por allí se arrodillaron y dijeron: «Dios bendito, ¿te has hecho daño, bonita?», y me levanté, aturdida y sin resuello, y al borde de las lágrimas, pero consciente de que la abuela querría que me mostrara valiente en público, me sacudí la suciedad de la ropa y dije: «Estoy bien», con una risita para tranquilizarlas. Me había rasguñado tanto la rodilla y el codo que se veía la sangre a través de la piel pero entré en la tienda de todas maneras, aguantándome las lágrimas, y pedí valientemente una botella de leche y la pagué y regresé cojeando todo el camino a casa, aguantándome aún las lágrimas y cuando por fin entré por la puerta tras subir como mejor pude la escalera las lágrimas se me escaparon de pronto en un torrente, sollocé, gemí y lloré de dolor y cuando la abuela salió al recibidor a ver qué ocurría le enseñé los rasguños, llorosa, y le dije: «Me he aguantado todo lo que he podido, abuela, no he llorado en la tienda ni de regreso a casa», y ella dijo, al tiempo que cogía la leche y volvía a la cocina: «Si has podido aguantarte en la tienda, también puedes aguantarte aquí», y siguió preparando su bizcocho sin yemas para el almuerzo de señoras y no me consoló en absoluto. Mami me habría consolado si hubiera sabido cuánto me dolía pero para cuando volví a verla los rasguños se habían curado y ya no pude enseñárselos.
Allí donde voy me esperan peligros -un fragmento de vidrio una avispa furiosa una tostadora caliente-, se me echan encima al pasar y mi cuerpo responde por su propia cuenta, la piel se me vuelve azul o se me hincha la carne y se me llena de pus, o la piel se abre, dejando escapar un chorro de sangre, ahora mismo la astilla me provoca un dolor intenso en el talón izquierdo pero no tengo tiempo para volver a quitarme el calcetín y buscarla.
Cojeo hasta la planta baja odiando la vida. La abuela ya ha sacado el coche del garaje, lo está calentando delante de la casa y cuando salgo cojeando al porche delantero a la vez que intento abrocharme el abrigo y ponerme la bufanda al mismo tiempo, agita la mano frenéticamente en mi dirección dando a entender: «¡Deprisa!» Su aliento resulta visible en el aire gélido, igual que el humo del tubo de escape, lleva guantes de gamuza y cuando se para en los semáforos en rojo da golpecitos impacientes en el volante con los dedos pero aun así, como siempre, llegamos a la escuela a tiempo.
Cantamos Oh, Canadá a las nueve en punto y Dios salve a la reina a las cuatro y el día entero entre una canción y la otra sufro una intensa vergüenza o un aburrimiento mortal.
En el recreo matinal decido que ya no puedo aguantar el dolor de la astilla, así que me encierro en uno de los cubículos del cuarto de baño pero como las puertas no llegan hasta abajo las otras chicas en los servicios ven que me he quitado un zapato y un calcetín y eso hace que les entre la risa tonta: «¿Qué pasa por ahí, es una espía rusa o algo así? ¿Tiene un teléfono escondido en el zapato?»
Las demás chicas nunca me escogen como compañera a la hora se saltar porque siempre se me traban los pies en la cuerda y hago que pierdan. Cuando hago un dibujo en clase comentan: «¿Qué se supone que es eso?», como si no lo vieran. Cuando jugamos a las sillas siempre soy la primera en quedar eliminada porque me abstraigo con la música y luego no consigo llegar a la silla lo bastante aprisa cuando deja de sonar. Cuando hay un simulacro de ataque nuclear y tengo que esconderme debajo de las mesas, no puedo permanecer acuclillada más de un par de minutos, mientras que si nos cayeran encima bombas atómicas de verdad tendría que quedarme allí horas o incluso días. Todas las chicas son engreídas, competentes y rápidas. Van tijereteando tranquilamente figuras de papel mientras yo sudo y me esfuerzo porque mis tijeras están desafiladas. En el vestuario se ponen y se quitan la ropa de gimnasia sin problema mientras yo ando apurada y me sonrojo. Sus prendas están pulcras y se muestran dispuestas a cooperar, las mías son rebeldes: saltan los botones, florecen las manchas y los dobladillos se deshilvanan subrepticiamente.
Como es viernes, hoy tengo clase de piano pero debido a la astilla se me ha olvidado traer las partituras y la abuela echa pestes mientras vamos de regreso a casa a toda velocidad a las cuatro en punto, haciendo que las ruedas patinen y chirríen sobre el hielo.
– Vamos a llegar tarde -rezonga-. Ay, Sadie, ¿es que no puedes ser responsable de tus cosas?
– Ahora, enséñame lo que has aprendido desde la semana pasada -dice la señorita Kelly, desde su gran altura. Me posa las manos en los hombros y tira hacia atrás para que los enderece, luego me pone el pulgar debajo de la barbilla para obligarme a levantarla, después me corrige el ángulo entre las muñecas y las manos sobre el teclado y me recuerda que debo tener los dedos siempre curvados como si sujetara una mandarina.
Nunca consigo empezar siquiera, me interrumpe la pieza a los tres compases y en vez de eso me manda hacer ejercicios.
– Mantén bajo el tercer dedo y toca acordes con el segundo y el cuarto, el primero y el quinto alternativamente. Mantén el segundo dedo en sol y haz oscilar el pulgar de do a do por debajo, ¡sin levantar la muñeca, Sadie! -me dice con aspereza, a la vez que me da golpecitos en la muñeca con una regla y me golpea en el saliente del hueso en el costado, lo que duele un montón, así que digo «¡Ay!» y los ojos se me humedecen-. Sadie, ¿cuántos años tienes? -me pregunta la señorita Kelly.
– Seis -le contesto, y ella dice:
– Bueno, pues deja de comportarte como una cría, ahora empieza otra vez.
Y pasamos prácticamente la hora entera haciendo esos estúpidos ejercicios y sólo quedan cinco minutos para mis piezas: sólo puedo tocar una que se titula Edelweiss pero estoy tan nerviosa que me tiemblan las manos, y ella dice que la interpreté mejor la semana pasada y ya mientras toco está garabateando en mi libreta con su bolígrafo morado, subrayando instrucciones como «¡Los dedos curvados!» y «¡Las muñecas flexibles!» y «¡Cuidado con las yemas de los dedos!». De aquí al viernes que viene tengo que dibujar cincuenta claves de sol y cincuenta claves de fa y aprender a tocar las escalas de sol mayor y sol menor «¡Sin un solo error!», escribe, y subraya las palabras con tanta fuerza que el bolígrafo atraviesa el papel.
– ¿Y bien? -dice la abuela a la vez que le entrega discretamente un sobre con el dinero por mi clase (han gastado tantísimo dinero en educación, comida y ropa y ni siquiera soy hija suya, ¿me doy cuenta?, ¿me doy cuenta?)-. ¿Qué tal va?
– Tiene que ensayar más -responde la señorita Kelly, amenazadora.
– Pero no se ha saltado ni un solo día -dice la abuela-. Me aseguro de ello…
– No basta con sentarse al piano -la interrumpe la señorita Kelly-. Tiene que trabajar, necesita concentrarse. Nadie salvo ella puede adquirir una buena disciplina de trabajo. Es posible que el talento musical sea cosa de familia, pero nada puede ocupar el lugar del esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo.
Aún tengo las muñecas rojas donde me ha dado con la regla y una no puede gritarles a los adultos pero la verdad es que tengo tal sensación de injusticia que estoy que ardo así que decido chivarme de la señorita Kelly la próxima vez que vea a mami. Contárselo a la abuela no serviría de nada, se limitaría a decir que algo habré hecho para merecerlo, pero mami no podrá soportar la idea de que una desconocida martirice a su hijita con una regla, le dirá a la abuela que tengo que cambiar de profesora de piano de inmediato y si la abuela dice: «No resulta fácil encontrar una buena profesora de piano, la señorita Kelly tiene una reputación excelente, prepara a los niños para los exámenes de acceso al conservatorio», mamá responderá: «¡Conservatorio, conshmervatorio ! -me encanta cuando habla así-. Quiero que mi hija sea feliz y si las únicas profesoras que puedes encontrar son sádicas, tendrá que vivir sin piano, y ya está.» Esas palabras serán música para mis oídos, no tendré que volver a ensayar sentada al piano y podré leer tanto como quiera. La abuela dice que me estoy dañando los ojos con tanta lectura y que antes de darme cuenta tendré que llevar gafas (con lo que quiere decir que tendrá que comprarme gafas), pero al menos cuando lees nadie viene y te pega con una regla, sencillamente te sumerges en la página y el mundo va desapareciendo poco a poco.
Читать дальше