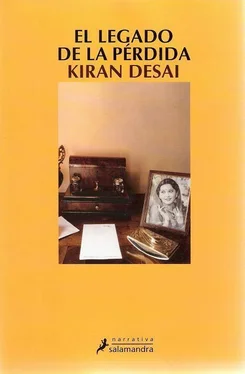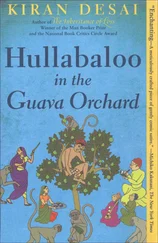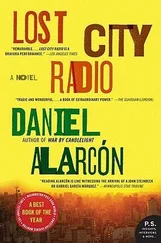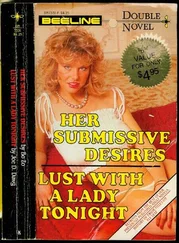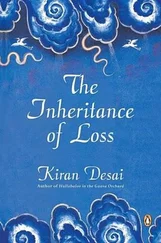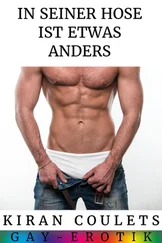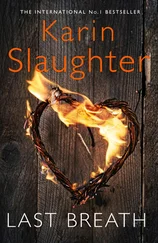– Y éstos son los últimos turistas. Somos afortunados de tenerlos. Todo este barullo político los espanta.
Por el comedor del Gymkhana, en uno de los rincones decorados con cornamentas y pieles devoradas por la polilla, rondaba el espectro de la última conversación entre el juez y su único amigo, Bose.
Había sido su último encuentro. La última vez que el juez había cruzado con su coche la verja de Cho Oyu.
Llevaban sin verse treinta y tres años.
Bose levantó la copa.
– Por los viejos tiempos -había brindado, y bebió-. Ahhh. Pura leche de madre.
Había traído una botella de Talisker para tomársela juntos, y era él, como cabía esperar, quien había propiciado el encuentro. Fue un mes antes de la llegada de Sai a Kalimpong. Había informado por carta al juez de que se alojaría en el Gymkhana. ¿Por qué acudió el juez? ¿Debido a alguna vaga esperanza de acabar por fin con sus recuerdos? ¿Por curiosidad? Se dijo que acudía porque, si no iba al Gymkhana, Bose se presentaría en Cho Oyu.
– Debes reconocer que tenemos las mejores montañas del mundo -dijo Bose-. ¿Alguna vez has ido de excursión a Sandak Fu? Ese Micky sí que fue, ¿lo recuerdas? ¿Un tipo estúpido? Llevaba zapatos nuevos y para cuando llegaron a la base, le habían salido tales ampollas que tuvo que quedarse en la falda, y su mujer, Mithu, ¿la recuerdas?, ¿con mucho ánimo?, ¿una chica estupenda?, subió hasta la cima con sus chappals hawaianas.
«¿Recuerdas a Dickie, aquel con el abrigo de tweed y la pipa de cerezo que fingía ser un lord inglés, diciendo cosas como: "Fíjate en esta… luz… de invierno… tan… tan manida… etcétera"? Tuvo un hijo retrasado y no fue capaz de encajarlo. Se suicidó.
«¿Recuerdas a Subramanium? ¿La esposa, una mujer regordeta, de metro veinte por metro veinte? Él se consolaba con la secretaria inglesa, pero esa esposa suya lo puso de patitas en la calle y se quedó con todo el dinero. Y una vez esfumado el dinero, también se esfumó la inglesa. Encontró algún otro capullo…
Bose echó atrás la cabeza para reírse y la dentadura postiza se le desprendió con un rechinido. Bajó la cabeza y volvió a engullirla. Al juez le afligía aquella escena antes de emprender la velada propiamente dicha: dos vejetes canosos en el rincón del club, durries manchados de agua, la mueca en la cara de un oso disecado cada vez más caído, con la mitad del relleno fuera. En los dientes de la criatura vivían avispas, y luciérnagas en su piel, que también dio el pego a unas garrapatas que se habían amadrigado en ella, convencidas de encontrar sangre, y murieron de hambre. Encima de la chimenea, donde antaño colgara un retrato de los reyes de Inglaterra ataviados para la coronación, había ahora uno de Gandhi, escuálido y con las costillas a la vista. En absoluto conducente al apetito y el confort en un club, en opinión del juez.
Aun así, se podía imaginar cómo debió ser: hacendados con su camisa de pechera cabalgando durante kilómetros a través de la niebla, con los faldones en los bolsillos, para ir a tomar sopa de tomate. ¿Les había estimulado el contraste, el interpretar diminutas melodías con cuchara y tenedor, el bailar con un telón de fondo que ensalzaba la brutalidad y los deportes en los que se mataban animales? En los registros de invitados, cuyos volúmenes se guardaban en la biblioteca, se dejaba constancia de las masacres con una letra que tenía una delicadeza femenina y un perfecto equilibrio, lo que, por lo visto, era expresión de sensibilidad y sentido común. Las expediciones de pesca al Teesta habían traído, apenas cuarenta años atrás, medio centenar de kilos de mahaseer. Twain había matado trece tigres en el trayecto entre Calcuta y Darjeeling. Pero no habían matado los ratones, y ahora mordisqueaban las esteras y se escabullían mientras los dos hombres conversaban.
– ¿Recuerdas cómo te llevé a comprar el abrigo en Londres? ¿Recuerdas aquel pingajo tan horrible que llevabas? ¿Que parecías un auténtico gow wallah? ¿Recuerdas cómo solías pronunciar Giggly en vez de Jheelee? ¿Lo recuerdas? Ja, ja.
Al juez le colmó el corazón una emoción viperina: ¡cómo se atrevía ese tipo! ¿Para eso había hecho el viaje, para encumbrarse y rebajar al juez, para establecer una posición de poder pretérita con objeto de ser capaz de respetarse en el presente?
– ¿Recuerdas a Granchester? «¿Y aún hay miel para el té?»
Bose y él en el barco, manteniéndose aparte por si rozaban a algún otro y lo ofendían con su piel morena.
El juez buscó al camarero con la mirada. Más valía que pidieran la cena, acabaran de una vez con aquello, se retiraran pronto. Pensó en Canija esperándolo.
Seguro que estaba asomada a la ventana, con los ojos fijos en la verja, la cola entre las patas, el cuerpo tenso por la espera, el ceño fruncido.
Cuando regresara, cogería un palo. «¿Qué, lo tiro? ¿Qué, lo vas a coger? ¿Lo tiro?», le preguntaría.
Sí sí sí sí: se pondría a dar brincos de aquí para allá, incapaz de soportar un instante más la ilusión.
De manera que intentó hacer caso omiso de Bose, pero histéricamente, una vez en racha, Bose aceleró el ritmo y el tono de su invasiva acometida.
Había sido uno de los funcionarios públicos, bien lo sabía el juez, que presentaron una demanda judicial con objeto de que les fuera otorgada una pensión igual a la de los funcionarios blancos, y perdieron, claro, y de alguna manera Bose también había perdido su brío.
A pesar de las numerosas cartas mecanografiadas con la Olivetti portátil de Bose, el juez se negó a implicarse. Para entonces ya era ducho en cinismo y en cómo Bose mantenía viva su ingenuidad: bueno, era milagroso. Más extraño todavía era que su ingenuidad hubiera sido heredada a todas luces por su hijo, pues años después llegó a oídos del juez que el hijo también presentó una demanda contra su empresa, Shell Oil, y también la perdió. El hijo argumentó que corrían tiempos diferentes con reglas distintas, pero había resultado que no era más que una versión distinta de lo mismo de siempre.
«Vivir en la India cuesta menos», le respondieron.
Pero ¿y si querían irse de vacaciones a Francia? ¿Comprar una botella en el duty-free? ¿Enviar a un hijo a la universidad en Estados Unidos? ¿Quién se lo podía permitir? Si les pagaban menos, ¿cómo no iba a seguir siendo pobre la India? ¿Cómo podían los indios viajar por el mundo y vivir en el mundo de la misma manera que los occidentales? Esas diferencias le resultaban insoportables a Bose.
Pero los beneficios sólo podían cosecharse en la brecha entre las naciones, enfrentando unas a otras. Estaban condenando al Tercer Mundo a seguir siendo el Tercer Mundo. Estaban obligando a Bose y su hijo a seguir ocupando una posición inferior -hasta ese momento y ni un instante más- y no podía aceptarlo. Pensó en cómo el gobierno inglés y sus funcionarios habían zarpado lanzando sus topis por la borda, dejando atrás sólo a esos ridículos indios que no podían librarse de aquello que se habían partido el alma para aprender.
Fueron a los tribunales de nuevo, e irían otra vez con su inquebrantable confianza en el sistema de justicia. Volvieron a perder. Volverían a perder.
El hombre de la blanca peluca rizada y la cara morena empolvada volvía a dictar sentencia a golpe de maza, siempre contra el nativo, en un mundo que seguía siendo colonial.
En Inglaterra se partieron de risa, desde luego, pero en la India también rió todo el mundo al ver cómo engañaban a gente como Bose. Se habían creído superiores, tanto darse aires, y eran igual que todos, ¿verdad?
Читать дальше