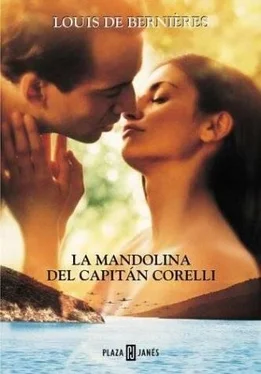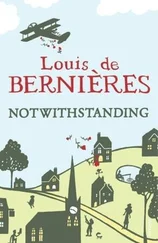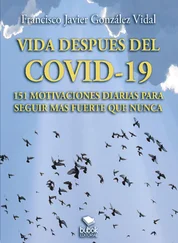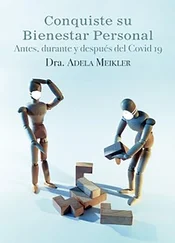Los ladrones le lamieron las botas a Kokolios, quien los miró mudo de asombro, y sólo cuando se percató de las carnosas protuberancias de sus partes pudendas rielantes a la luz de la luna, recordó que iba sin vestir. Se quedó boquiabierto, se llevó rápidamente las manos a sus más preciosas posesiones y se fue correteando hacia su casa.
En la cocina, Pelagia no pudo menos de echarse a reír, pero el capitán no estaba de humor para frivolidades cuando entró con los desdichados.
– ¡Sureños de mierda! -gritó-. ¡Camorra y mafiosi! ¡Renegados!
Los ladrones permanecieron sentados a la mesa mientras el capitán les daba un coscorrón a cada epíteto. Se los veía empequeñecidos y patéticos. El doctor movió la mano para poner freno a la saña del capitán. Éste cogió a los soldados por el cuello de la camisa como había hecho Kokolios, los arrastró hasta la puerta y los echó a empujones. Cayeron sobre los adoquines, pero al punto se pusieron de pie y echaron a correr.
El capitán volvió a entrar echando chispas por los ojos. Miró a Pelagia y a su padre como si en parte hubieran tenido ellos la culpa y gritó:
– ¡Todos tenemos hambre! -Levantó las manos al cielo como apelando a Dios, meneó la cabeza, se golpeó el pecho con el puño y exclamó-: ¡Qué deshonra! -Luego se marchó a su cuarto y cerró de un portazo.
Dos días después Pelagia salió al patio y se sorprendió al notar la ausencia de algo familiar. Echó un vistazo alrededor pero no vio nada raro. Y entonces se dio cuenta. El capitán salió y la encontró llorando desconsolada.
– Se han llevado mi cabra -sollozaba-, mi cabra bonita. -Se imaginaba ya la carnicería y el desguace posterior.
El capitán posó una mano en el hombro de la chica; ella se la sacudió y siguió sollozando.
– ¡Sois unos bastardos, sí, todos vosotros, ladrones y bastardos!
El capitán se irguió rígidamente.
– Tesoro mío -dijo-, juro por mi madre que te conseguiré otra cabra.
– ¡No quiero! -gritó ella, volviendo hacia él una cara anegada en lágrimas-. No aceptaré nada que proceda de ti.
Él se dio la vuelta y se alejó con la amargura del deshonor royéndole como un gusano el corazón.
Se convirtieron en amantes a la antigua usanza, y a la antigua usanza hacían el amor. Su idea de hacer el amor era besarse a oscuras bajo el olivo después del toque de queda o sentarse en una roca a mirar delfines con los prismáticos de él. Corelli la quería demasiado para poner en peligro su felicidad, y ella a su vez era lo bastante sensata como para no renunciar a la prudencia. Había visto una y otra vez muchachas desgraciadas por tener un hijo no reconocido, y una y otra vez había visto la septicemia, la lenta y emponzoñada muerte de las que se sometían al raspado letal de alambres y agujas de gancho. Ella las asistía con su padre y después con un sacerdote.
Aprovechaban al máximo los ratos perdidos, y todo resultó más fácil cuando Günter Weber le consiguió a Corelli una motocicleta «en préstamo» de la Wehrmacht a cambio de jamón parmesano, Chianti y queso mozzarella. La moto había sido oficialmente dada por perdida en un accidente espurio; Weber se había limitado a hacerla reparar y entregársela a su amigo italiano.
La primera noticia la tuvo Pelagia cuando le llegó del patio, el ruido de un tubo de escape, el ralentí de un motor, un petardeo y el silencio. Psipsina entró corriendo en la casa y se escondió bajo la mesa. Pelagia salió fuera y se encontró a Corelli, con gorra y gafas de aviador y la cara cubierta de suciedad, expectorando polvo sentado en una máquina negra. Al verla venir, se levantó las gafas. Ella rió de él porque le habían quedado dos circunferencias pálidas en torno a los ojos, saltones en aquella cara tiznada de gris, y tenía los labios anormalmente rosados, como si se hubiera aplicado algún cosmético. Él sonrió, creyendo que a ella le alegraba verle, y dijo:
– Vuole fare un giro?
Ella se cruzó de brazos y meneó la cabeza:
– No he montado nunca en moto. Bueno, en coche tampoco, y no pienso empezar ahora.
– Yo tampoco había montado -dijo él-, pero es muy fácil. ¿Verdad que es preciosa?
– Veo que sólo tiene dos ruedas; seguro que se cae. Hay que estar loco para ir en una cosa así.
– Te concedo que lo parece, pero no se cae -dijo él-. No va todo el rato en línea recta, es lo único, pero le estoy cogiendo el truco. Y escucha esto. -Se bajó de la máquina, soltó un taconazo al pedal de arranque, dio gas y después jugueteó con el acelerador hasta dejar el motor en un ralentí alegre-. ¡Escucha! -gritó-, es como un metrónomo. Se podría tocar algo encima. Qué tempo, es perfecto, fíjate en la pulsación, cada tiempo en su sitio. Es una máquina musical, chumpa chumpa chumpa, y qué me dices del tubo de escape, canta y todo. Mira, es una BMW de un cilindro en vertical. Sin cadenas que se rompan o se caigan, y sube por esos montes como si fueran planos. Ven a dar una vuelta. Es una sensación estupenda. Los cabellos al viento.
– Y la mierda en la cara -dijo Pelagia, escéptica-. Pareces una mona. Además, podría vernos alguien.
El capitán reflexionó un momento.
– Está bien, mañana traeré un casco y unas gafas y un chaquetón de cuero. Así no te reconocerá nadie. ¿De acuerdo?
– No.
Pero al día siguiente se encontraron en la curva del camino y Pelagia se puso apresuradamente el disfraz. El capitán tuvo problemas para controlar la máquina con el peso extra, y al principio hicieron unas cuantas eses y fueron a parar a la cuneta. Se cayeron dos veces, sin hacerse daño, y quedaron en que ella no intentaría moverse mientras fuese sentada detrás. Pelagia se aferró a la cintura de él muerta de miedo y con la cara hundida entre sus omoplatos, mientras la moto le golpeaba en la ingle con una sensación a la vez placentera e inquietante. Llegados a Fiskardo ella se bajó, temblorosa, y se dio cuenta de que ansiaba volver a montar. Tenía razón él, era estupendo ir en motocicleta. El capitán no cabía en sí de júbilo.
Iban a lugares donde no conocieran a Pelagia y a sitios desiertos. Ella le cogía del brazo y caminaba a su lado, apoyando su cuerpo en el hombro de él, riendo sin cesar. Con él siempre reía. A veces llevaban una botella de vino, con lo cual ella se reía todavía más, aunque luego la vuelta resultaba más arriesgada; él no conducía recto ni cuando estaba sobrio, y en más de una ocasión se desviaron por una bifurcación por falta de tiempo para aminorar la marcha y torcer. Así fue como descubrieron la destartalada cabaña de pastor.
Era tan vieja que el suelo se había hundido en la tierra, y dentro no había nada más que una cacerola oxidada y dos botellas verdes. Los listones estaban agrietados y las tejas peligrosamente inclinadas. Olía a musgo y a madreselva y a ropa vieja de hombre, y la luz se fragmentaba allí donde el mortero se había desportillado. La llamaron «Casa Nostra», y a veces barrían el suelo con haces de ramitas, contentos de compartir la cabaña con una pequeña colonia de humildes murciélagos y tres familias de vencejos. En aquella casa secreta solían extender una alfombra y yacer abrazados, besándose y conversando, y de vez en cuando él tocaba la mandolina.
Interpretaba canciones sentimentales de tiempos pasados, por lo general en un estilo melodramático e irónico; él sabía que su voz no era gran cosa y tan sólo buscaba hacerla reír:
Alma del core, spirito dell'alma,
Sempre constante, t'adorero.
Saro contento nel mio tormento,
Se quel bel labro baciar potro…
Cuando ella se sentía volar con el vino, él cantaba:
Danza, danza, fanciulla, al mio cantar;
Читать дальше