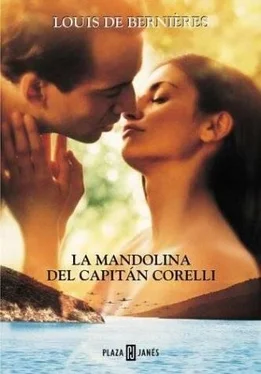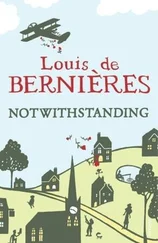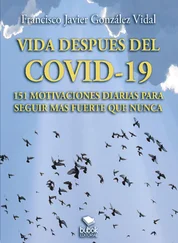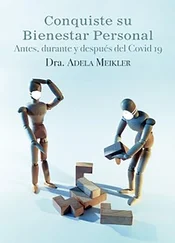– Mire, ¿okey? El acento suyo terrible, terrible. Mejor no hablar, ¿entiende? Usted callado hasta que aprenda. Ah, y cuidado con los andartes. Ladrones, no soldados, ellos dicen son comunistas, pero son ladrones. No les interesa la guerra, ¿entiende? Italianos okey, alemanes no tanto, ¿comprendido?
Y así, el teniente Bunny Warren, trasladado temporalmente de la Guardia Real al Departamento de Operaciones Especiales, estableció su hogar, haciendo gala de una iniciativa sorprendente y de un descaro mayúsculo, en una casa grande donde se alojaban ya cuatro oficiales italianos. Los dejó a los cuatro boquiabiertos tratando de comunicarse con ellos en latín, y cada semana iba a pie hasta la choza desocupada donde había instalado su radio y su motor recargable. Desde allí informaba detalladamente a El Cairo sobre los movimientos de tropas y número de efectivos, sólo por si los aliados decidían invadir Grecia en lugar de Sicilia.
Era una vida muy solitaria, y exasperante que lo tomaran a uno por loco, pero esa locura era probablemente el mejor camuflaje. Con su ceñida armadura llena de soberanos de oro recorrió Cefalonia a pie memorizándolo todo, y en un par de ocasiones subió al monte Aínos para presentar sus respetos a su primer anfitrión, quien no acababa de convencerse de que no fuera un ángel. A veces se reunía con el muy peripatético padre Arsenios y se hacía pasar por otro fanático de las profecías religiosas.
La radio no le falló nunca. Era una Brown B2. Tenía sólo dos lámparas Loctal y una antena que parecía realmente la cuerda de tender la ropa, funcionaba conectada a la red o mediante una pila de seis voltios y, con sus escasos quince kilos de peso, era un milagro de miniaturización.
47. EL DOCTOR IANNIS ACONSEJA A SU HIJA
El doctor Iannis cargó su pipa de aquella picadura letalmente acre que en los días de la ocupación pasaba por tabaco, la apisonó, procedió a encenderla y dio una calada insensatamente profunda. El irritante humo alcanzó de pleno el fondo de su garganta, y los ojos se le desorbitaron. Tartajeó, se agarró el cuello con una mano y tosió violentamente. Arrojó la pipa al suelo y murmuró «Heces, nada más que heces. ¿A qué extremos ha llegado el mundo que me veo obligado a fumar coprolito? Se acabó, no pienso fumar nunca más.»
Últimamente la pipa le había dado más problemas que satisfacciones. De una parte era imposible conseguir escobillas para limpiarla, y como único recurso había tenido que escarbar en el huerto en busca de plumas. Había llegado incluso a sobornar a Lemoni para que las buscara en la playa, para lo cual había tenido que engatusar a Pelagia a fin de que hiciera aquellas pastas de miel que a la niña tanto le gustaban. Todo ello amenazaba convertirse en una infinita e incontrolable espiral de corrupción. Había hecho intentos de cortar el nudo gordiano renunciando a limpiar la pipa, pero eso había dado como resultado la inhalación de partículas indescriptiblemente repelentes, furiosamente amargas y apabullantemente viscosas de un taco de tabaco frío. Le hacía sentir tantas náuseas como a un perro la ingestión de guindillas remojadas en gasolina, y todo esto únicamente para fumar un tabaco que era el equivalente de una tonsilectomía de aficionado. Se sentía traicionado e irritable. Su pipa era una St. Claude comprada en Marsella, y se suponía que era una compañera de toda la vida. De acuerdo, tenía casi todo el borde quemado y el tubo estaba amarillento y mordisqueado, pero nunca le había atacado con tanta saña. La dejó en el suelo y volvió a sus escritos:
«Puesto que esta isla es una joya, desde los tiempos de Ulises ha sido juguete de los grandes, los poderosos, los plutócratas y los detestables. Los romanos, nada filosóficos e ineptos para cualquiera de las artes salvo las de administrar esclavos y realizar conquistas militares, saquearon la ciudad de Samos y masacraron a la población tras una heroica resistencia de cuatro meses. Así empezó la larga y lamentable historia de ir pasando de mano en mano como un regalo, mientras simultáneamente era atacada repetidas veces por corsarios de todos los rincones del malversado Mediterráneo. Se convirtió así en una isla objeto de perpetuos pillajes, una isla cuyo famoso músico Melampus ganó para Kythera el primer premio en los juegos Olímpicos de nada menos que 582 antes de Cristo. Desde los romanos no hemos tenido otro premio que la supervivencia.»
El doctor hizo una pausa y cogió su pipa del suelo, olvidando que poco antes había renunciado a ella para siempre; no era tanto una historia como un lamento. O una diatriba. Una filípica, tal vez. De pronto tuvo la idea luminosa de que quizá no era tanto que le resultase imposible escribir una historia de la isla, cuanto que la Propia Historia Era Imposible. Satisfecho de las implicaciones de su teoría, se regaló con una profunda calada a su pipa que una vez más le sometió a un desesperado paroxismo de dolorosos estornudos y toses.
Furioso, se puso en pie y consideró la posibilidad de partir la pipa en dos. Estaba a punto de hacerlo cuando fue derrotado por una sensación de pánico anticipado. El caso era que Dejar de Fumar era algo tan Increíble como la Historia. Era evidente que entre él y la pipa habría de existir cierto grado de adaptación. Hizo entrar a Pelagia, que había estado recogiendo con una cucharilla los posos del café de aquella mañana para utilizar de nuevo. El problema del café era tan calamitoso como la crisis del tabaco.
– Hija -dijo el doctor-, quiero que disuelvas un poquito de miel en un poco de brandy y que luego mezcles este tabaco dentro. Tal como está no hay quien lo fume. Es la cosa más desagradablemente estornutatoria que existe.
Pelagia le miró con sarcasmo y cogió la lata de tabaco. Iba a marcharse cuando su padre añadió:
– Espera, no te vayas, he de hablarte de una cosa.
El doctor estaba sorprendido de sí mismo. «¿Dé qué quiero hablarle?», se preguntó. Era como si hubiera hecho acopio de ciertas impresiones que requerían ser tratadas, pero que todavía no habían cuajado en ideas concretas.
Pelagia se sentó delante de él, apartó unos cabellos que le caían a la cara por la fuerza de la costumbre y preguntó:
– ¿De qué se trata, papá?
Él la contempló allí sentada con las manos sobre el regazo, una expresión expectante en su mirada y en los labios una modosa sonrisa. Su apariencia de pulcra inocencia le recordó lo que quería decirle. Cualquier persona, y especialmente una hija, capaz de un aspecto tan dulce y virginal estaba evidentemente metida en alguna travesura o alguna falta leve.
– No me ha pasado inadvertido, Pelagia, que estás enamorada del capitán.
Ella se ruborizó hasta las cejas, puso cara de pánico y empezó a balbucear:
– ¿Del capitán? -repitió absurdamente.
– Sí, del capitán, nuestro involuntario aunque encantador huésped. Ese que toca la mandolina a la luz de la luna y te trae pasteles italianos que tú no siempre crees conveniente compartir con tu padre, siendo éste la única persona a la que supones a la vez ciega e imbécil.
– ¡Papakis! -protestó ella, incapaz sin embargo de añadir ninguna cosa articulada a su interjección.
– Hasta el cuello y las orejas se te han puesto colorados -observó el doctor, gozando con el desconcierto de su hija y echando deliberadamente más leña al fuego.
– Pero papá…
El doctor hizo un extravagante ademán con su pipa:
– Realmente no se trata de discutir o negar este particular, porque está muy claro. El diagnóstico ha sido confirmado. Hablemos mejor de lo que ello implica. Por cierto, a mí me parece evidente que él también se ha enamorado de ti.
– No ha dicho semejante cosa, papakis. ¿Por qué tratas de acosarme? Estoy empezando a enfadarme. ¿Cómo puedes decir eso?
Читать дальше