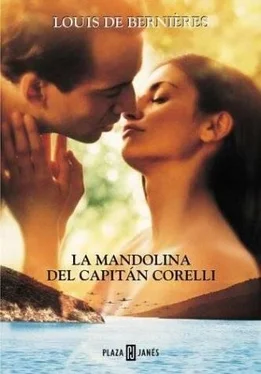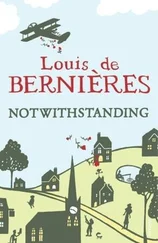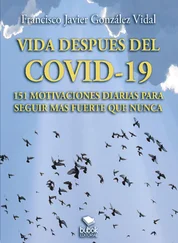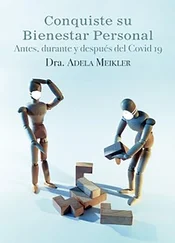Pelagia las miró con suspicacia, pero las otras dos la ignoraron. Antonia estaba descubriendo que aquella comedia podía resultar muy divertida:
– Yo no sabía que estaba escribiendo una historia.
– Por supuesto que la escribía. Para él era más importante que ser médico.
Antonia se volvió hacia Pelagia y le preguntó con toda inocencia:
– Entonces ¿la vas a escribir?
– No sé por qué le preguntas -dijo Drosoula-. Está en la luna.
– Estoy aquí -protestó Pelagia.
– Bienvenida, mujer -dijo sarcásticamente Drosoula.
Pelagia volvió al cementerio y repuso aceite en la lámpara. Mirando la inscripción («Padre y abuelo querido, esposo fiel, amigo de los pobres, sanador de seres vivos, infinitamente instruido y valeroso») se le ocurrió que había un modo de mantener viva su llama, incluso si todo aquello de los sueños era pura patraña. Fue hasta Argostolion viajando de balde en una carreta de mulos y regresó con unas plumas y un buen fajo de papel de escribir.
Fue sorprendentemente fácil. Había leído tantas veces el manuscrito que aquellas viejas frases entraban a raudales por la ventana y la puerta de la cocina, se hacían oír de forma inaudible y fluían por su brazo y mano derechos para emerger por la punta de la estilográfica y llenar una hoja tras otra: «La semiolvidada isla de Cefalonia surge impróvida e impremeditadamente del mar Jónico. Es una isla tan antigua que hasta las mismas rocas exhalan un aire de nostalgia, y la tierra rojiza yace estupefacta no sólo a causa del sol sino del insoportable peso de la memoria…»
Drosoula y Antonia espiaron a Pelagia sentada a su mesa como una colegiala, tocándose los dientes con su pluma y mirando de vez en cuando por la ventana con aire abstraído. Las conspiradoras se escabulleron a una distancia prudencial, se abrazaron y bailaron de júbilo.
Pelagia se convirtió casi en su padre. Como en la época de su zozobra, y tal como había hecho a lo largo de su vida, se desentendía prácticamente de la casa dejando todo el trabajo a las otras dos. De los escasos recuerdos de su padre sacados de las ruinas quedaba su pipa, y Pelagia se la colgaba de los dientes como hacía él, inhalando los difuminados vestigios de alquitranada picadura y marcando la embocadura con las muescas de sus dientes, que se superponían a las de su padre. No encendía la pipa sino que la tenía por un instrumento de su médium, de forma que las palabras parecían fluir ahora de la vacía cazoleta directamente hacia su cerebro. Poco a poco empezó a añadir un toque femenino a las preocupaciones masculinas del texto, aportando detalles acerca de la manera de vestir y las técnicas para cocer el pan en el horno comunitario, de la importancia económica del trabajo infantil y del cruel pero tradicional desprecio hacia las viudas. A medida que escribía, descubrió que sus propias pasiones superaban las de su padre, pasiones cuya existencia no había sospechado previamente, y sobre la página se cernieron atronadoras condenas y ácidos veredictos que excedían en malignidad a los del doctor.
El placer que aquello le causaba la transformó. Su acto de devoción filial se metamorfoseó en un plan de altos vuelos que deparó numerosas visitas a la biblioteca y apremiantes cartas a instituciones científicas, museos marítimos, expertos en Napoleón y catedráticos americanos en historia de los imperios. Con gran satisfacción y sorpresa descubrió que por todo el mundo había personas entusiastas enamoradas del saber y de su explicación coherente, hasta el punto de dedicar meses a hacer pesquisas en nombre de ella, y enviarle finalmente mucho más de lo que ella había pedido, con notas personales de aliento y listas de otros expertos e instituciones a los que consultar. A medida que se amontonaba la correspondencia, Pelagia empezó a temer que acabaría escribiendo una «Historia universal del mundo entero», porque todo estaba relacionado con todo de las formas más complicadas, tortuosas o elegantes. Al final metió todos sus papeles en una caja grande y se preguntó cuál era el siguiente paso. Habría que hacerlo publicar desde luego, bajo el nombre de ella y el de su padre, pero le parecía angustioso tener que desprenderse del manuscrito, mandar a su bebé intelectual a esos mundos de Dios sin una madre que lo protegiera. Anheló estar junto a cada lector a fin de responder a sus objeciones y decirle que no se saltara ningún capítulo, para alegar pruebas adicionales. Tanteó el terreno con cuatro editores, que le expresaron su apoyo, le advirtieron que un libro así no tenía mercado y le dijeron que lo mejor sería donar la obra a una universidad. «Lo haré cuando me muera», pensó Pelagia, y lo dejó en un estante como evidencia visible del hecho ahora innegable de que era una auténtica intelectual en la gran tradición helénica.
El proyecto la había tenido ocupada hasta 1961, el año en que Karamanlis le ganó las elecciones a Papandreu, y al término del mismo repasó el voluminoso documento y se dio cuenta de que a lo largo de su redacción y compilación se había operado dentro de ella una transformación mágica.
En los primeros capítulos la caligrafía era tan desencajada y fina como la de su padre en los largos años de su silencio, pero con el tiempo había ganado firmeza y redondez, era más segura. Pero lo más importante era que el proceso de escribir había hecho cristalizar opiniones y posturas filosóficas que ella desconocía poseer. Descubrió que su comprensión básica del proceso económico era marxista, pero que, paradójicamente, pensaba que el capitalismo ofrecía mejores soluciones. Era de la opinión que las tradiciones culturales tenían mayor fuerza en la historia que las transformaciones económicas, y que la naturaleza humana era irracional hasta extremos de demencia, lo cual explicaba su disposición a abrazar creencias demagógicas e inverosímiles, y concluyó que libertad y orden no eran excluyentes sino condiciones previas el uno de la otra.
Drosoula tenía suficiente sentido común para no prestar oídos a grandes teorías, de modo que Pelagia inculcó aquellas ideas en la joven Antonia. Se quedaban levantadas hasta muy tarde, demasiado ebrias de filosofía como para ir a vaciar la vejiga que reventaba de infusiones de menta, o para acostarse y cerrar los ojos ardientes de cansancio.
Antonia, ahora en el más perfecto estado de belleza y perversidad natural adolescentes, objetaba todas las ideas de su madre no sólo por amor al arte de discutir, sino por una cuestión de principios, y Pelagia descubrió pronto el placer de obligar a un adversario a contradecirse de una postura que había mantenido el día anterior. Aquello dejaba a Antonia enmudecida de rabia y la hacía adornar sus comentarios con salvedades y reservas que la comprometían a nuevas contradicciones o a llegar a una conclusión tan moderada que en el fondo no era opinión ni era nada. Pelagia exacerbaba el enfado y la frustración de la muchacha advirtiéndole repetidas veces: «Cuando tengas mi edad, comprenderás que yo tenía razón.»
En los planes de Antonia no entraba llegar a la edad de Pelagia, y así lo afirmaba ella: «Quiero morirme antes de cumplir los veinticinco -decía-. No quiero volverme vieja e irritable.» Veía ante sí una eternidad de juventud sin límites, y, con ardor en su mirada, le decía a Pelagia: «La culpa de todos los problemas la tenéis los viejos, y somos los jóvenes los que hemos de solucionarlos.»
«Sueña mientras puedas», comentaba Pelagia, a quien no sorprendió aunque sí chocó que Antonia, con diecisiete años, anunciara que iba a casarse y que en lo sucesivo iba a ser comunista.
– Seguro que lloras cuando muera el rey -dijo Pelagia.
69. EL QUE LA SIGUE LA CONSIGUE
Fue más o menos por esa época cuando empezaron a llegar de todo el mundo misteriosas postales escritas en un griego tosco. De Santa Fe llegó una que rezaba: «Esto te gustaría. Las casas son de barro.» De Edimburgo: «En lo alto del castillo sopla un viento que te levanta por los pies.» De Viena: «Hay una estatua de un soldado ruso, y todo el mundo la llama "El monumento al violador desconocido".» De Río de Janeiro: «Es carnaval. Calles llenas de orines y chicas tan guapas que te caes de culo.» De Londres: «La gente, loca; la niebla, horrible.» De París: «Hay una tienda que sólo vende bragueros y artefactos para herniados.» De Glasgow: «Hasta el gorro de hollín y de borrachos tirados.» De Moscú: «Obras de arte en el metro.» De Madrid: «Qué calor. Todo el mundo duerme.» De Ciudad del Cabo: «La fruta, buenísima; la pasta, vomitiva.» De Calcuta: «Más que aire, polvo. Diarrea bestial.»
Читать дальше