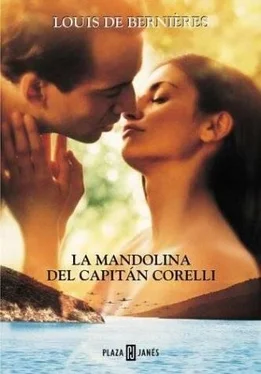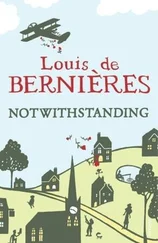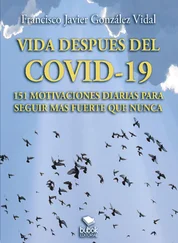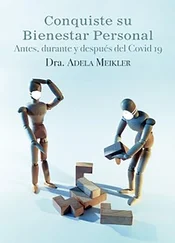Pelagia pensó que el alma marina de su padre se había dedicado a visitar de nuevo sus regiones favoritas y que le mandaba mensajes desde el más allá. Pero Moscú estaba lejos del mar. Así pues, las cartas podían ser de Antonio.
Pero él también estaba muerto, no había aprendido suficiente griego para leer ni escribir, y ¿qué motivo tendría para ir de un lado a otro desde Sydney hasta Kiev incluso si estuviera vivo? Podía ser que las postales anónimas se las mandara alguien con quien ella había mantenido correspondencia durante la redacción de la Historia. Confusa, pero intrigada y complacida, reunió su colección de postales raras y las metió en una caja atadas con gomas elásticas.
«Tienes un novio clandestino», decía Antonia, contenta de considerar semejante posibilidad ya que así podía desviar la atención de su propio romance, que tanto Drosoula como Pelagia desaprobaban.
Se habían conocido cuando Antonia ayudaba a servir mesas en un bullicioso café en la plaza mayor de Argostolion para ganarse algún dinero. Una ruidosa charanga de Lixouri había estado tocando en la plaza, y el susodicho caballero se había visto obligado a gritar su encargo al oído de la muchacha, comprobando en ese preciso instante que se trataba de una espléndida y atractiva oreja juvenil que clamaba a voces ser mordisqueada de noche bajo un árbol en una calle oscura. Antonia, a su vez, había advertido que aquel hombre olía a la mezcla perfecta de virilidad y loción para el afeitado, que su aliento era tan fresco y calmante como la menta, y que sus ojos castaños perpetuamente sobresaltados indicaban dulzura y sentido del humor.
Alexi se dejaba caer conspicuamente por el café todos los días. Elegía siempre la misma mesa y su corazón se inflamaba de ansia por ver a la joven y escultural camarera de dientes perfectos y gráciles dedos, hechos respectivamente para mordiscos y caricias de amor. Ella le esperaba fielmente, prohibiendo con vehemencia a las otras chicas, a los camareros e incluso al propietario, que le sirvieran. Un día el hombre le tomó la mano cuando estaba sirviéndole, la miró con canina adoración y le dijo: «Cásese conmigo. -Hizo un metafórico gesto con la mano y agregó-: No tenemos nada que perder salvo nuestras cadenas.»
Alexi era un abogado radical capaz no sólo de probar que si un rico elude sus impuestos comete un delito contra la sociedad, sino también que si lo hace un pobre constituye una acción legítima, meritoria y decidida contra los opresores, merecedora del apoyo de todo ciudadano sensato pero también del absoluto beneplácito de la justicia. Podía poner a cualquier juez al borde del llanto con el desgarrador relato de la infancia infeliz de sus clientes, e igualmente podía sacar de un jurado una ovación de gala con sus acerbas condenas de policías que pretendían defender la ley en el cumplimiento de sus funciones brutalmente.
Pelagia vio que Alexi se convertiría con el tiempo en un ultraconservador, pero no era su filiación política el motivo de su oposición: sencillamente, Pelagia no soportaba la idea de Alexi y Antonia haciendo el amor. Ella era muy alta, él muy bajo. Ella sólo tenía diecisiete años, él treinta y dos. Ella era delgada y de porte elegante, él era rechoncho y calvo y solía tropezar con objetos. Pelagia se acordó de su pasión por Mandras a aquella misma edad, se estremeció y prohibió categóricamente la boda, resuelta a evitar un sacrilegio y una blasfemia.
No obstante, el día de la boda fue delicioso. A principios de la primavera los campos y el monte se cubrían de azafrán, violetas, stachys blancos y sternbergias amarillas, y las pálidas lilas cabeceaban sobre tallos exiguos entre la hierba seca ya de los prados. La pareja siguió la costumbre de reunir a quince padrinos y madrinas de boda en la ceremonia, y Alexi ejecutó incluso unas cuantas cabriolas en la danza de Isaías sin hacerse daño ni caerse. Antonia, radiante y feliz, besaba hasta a los desconocidos, que la miraban boquiabiertos, y Alexi, sudoroso de alcohol y alegría, soltó un largo y poético discurso que había compuesto en epigramas rimados, gran parte del cual en juicioso elogio de su suegra. Ella siempre recordaría el momento exacto de la fiesta en que comprendió cómo Alexi había despertado el corazón de Antonia; fue cuando él la rodeó con el brazo, la besó en la mejilla y dijo: «Compraremos una casa en tu pueblo, con tu permiso.» Su sincera humildad y la implícita duda de que ella pudiera no quererle a su lado bastó para que Pelagia lo adorara. A partir de entonces dedicó muchas horas felices a bordarle los pañuelos y remendarle los calcetines que Antonia intentaba convencerle de que tirara. «Cariño -le decía ella-, si te cortaras las uñas de los pies me ahorrarías muchos arañazos y mi madre no tendría que ocuparse en tonterías.»
Pelagia esperó impaciente la llegada de un nieto y Drosoula se puso de lleno a trabajar. En el espacio que en tiempos había ocupado su casa junto al muelle levantó un tejado de paja y unas románticas farolas. Mendigó y pidió prestadas unas cuantas mesas y sillas desvencijadas, puso una cocina de carbón y abrió por todo lo alto la taberna que dirigía con excéntrica y caprichosa diligencia hasta su muerte en 1972.
Los turistas empezaban a llegar en cuentagotas a Cefalonia. Al principio fueron ricos propietarios de yates que informaban con aires de suficiencia a sus amistades sobre los sitios más pintorescos donde comer, y luego los enmochilados herederos espirituales del modo de vida de aquel lúgubre bardo canadiense. Expertos y no tan expertos en Lord Byron llegaban de vez en cuando… y se iban. Soldados alemanes convertidos ahora en prósperos y amables burgueses con familia numerosa traían a sus vástagos y les decían: «Aquí es donde papá hizo la guerra, ¿verdad que es bonito?» Vía Ítaca llegaban italianos en transbordador trayendo sus nauseabundos caniches blancos y su destreza personal para comerse enteros unos pescados grandes como para alimentar a mil personas. Como propietaria de la única taberna del pequeño puerto, Drosoula ganaba en verano lo suficiente para no dar golpe en invierno.
Lemoni, que se había casado y estaba conmovedoramente gorda y feliz con sus tres hijos, ayudaba a servir en la taberna; Pelagia solía ir supuestamente a trabajar pero en realidad buscaba poder hablar en italiano. El servicio no tenía nada de rápido; era sumamente lento. A veces Drosoula mandaba a un niño en bicicleta a buscar el pescado que le pedía un cliente, y si el horno no se encendía bien había que esperar dos horas hasta que la comida estaba a punto. Los parroquianos recibían un trato desprovisto de excusas; para Drosoula eran miembros de una paciente familia cuya supervisión incumbía solamente a ella, y a menudo no se servía nada si resultaba que a Drosoula le había caído especialmente bien un cliente y estaba absorta charlando con él o ella. Pronto descubrió que los extranjeros la consideraban exótica, y solía sentarse a sus mesas entre espinas de salmonete y migas de pan, dando sobras a los maulladores descendientes de Psipsina mientras inventaba ridículas historias sobre fantasmas locales, atrocidades turcas y la época en que estuvo viviendo en Australia con los canguros. Los extranjeros la veneraban, y temían sus ojos bovinos, su arrastrar de pies, su papada de pavo, su espalda encorvada, su colosal estatura y su espectacular vello facial. Nunca se quejaban de su falta de memoria ni de sus inexplicables demoras, y solían decir: «Es tan simpática, la pobre, que da apuro meterle prisa.»
Entretanto Pelagia esperaba el nieto que nunca llegaba. Perdonó a Antonia por empezar a fumar y llevar pantalones y coincidió con ella en que era bueno que las dotes se hubieran abolido. Sonrió cuando en 1964 Antonia lloró por la muerte del rey Pablo y sostuvo que la monarquía era un anacronismo corrupto. Pelagia se mudó provisionalmente a casa de Antonia para consolarla cuando en 1967 Alexi fue encarcelado arbitrariamente, aunque por poco tiempo, por los coroneles, y de nuevo en 1973 cuando lo encerraron por plantar cara a un policía durante la ocupación estudiantil de la facultad de derecho de la Universidad de Atenas. Más adelante se guardaría sus reservas sobre el apoyo de Antonia al gobierno socialista de Papandreu, e incluso le concedió cierta parte de razón cuando aquélla insistió en ir al continente para participar sin ningún decoro en manifestaciones feministas. Se daba cuenta de que no podía ridiculizar un credo tan utópico y optimista como aquél y a fin de cuentas la responsable era ella; estaba cosechando la tempestad consecuencia inevitable de haber enseñado a la chica a pensar. Por añadidura, le seguía gustando la idea que había acariciado de joven: que todo era posible.
Читать дальше