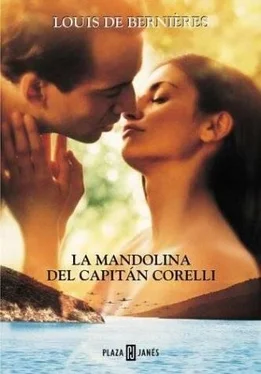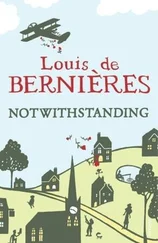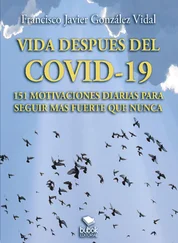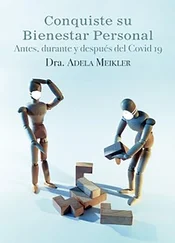No soy ningún cínico, pero sí sé que la Historia es la propaganda de los vencedores. Sé que si ganamos la guerra se dirán cosas sorprendentes sobre las atrocidades británicas, se escribirán libros sobre lo inevitable y justo de nuestra causa, se reunirán pruebas irrefutables para desvelar las conspiraciones de los plutócratas judíos, serán halladas fotografías de montones de huesos en tumbas colectivas en los suburbios de Londres. Del mismo modo sé que pasará al revés si ganan los británicos. Sé que el Duce ha dejado bien claro que la campaña de Grecia fue una clamorosa victoria para Italia. Pero él no estuvo allí. Él no sabe lo que pasó. Él no sabe que la verdad fundamental es que la Historia debería consistir exclusivamente en las anécdotas de los pobres que se ven atrapados en ella. Debería saber que la verdad es que íbamos perdiendo estrepitosamente hasta que llegaron los alemanes desde Bulgaria. Esto nunca lo reconocerá porque la «verdad» pertenece a los vencedores. Pero yo estaba allí, y sé lo que estaba pasando en mi parte de la guerra. Para mí esa guerra fue una experiencia que dio forma a todo el discurso de mis ideas, fue la mayor conmoción personal que jamás he tenido, la peor y más íntima tragedia de mi vida. La guerra destruyó mi patriotismo, cambió mis ideales, me hizo cuestionar la noción de deber, me horrorizó y me convirtió en un hombre triste.
Decía Sócrates que el genio de la tragedia es el mismo que el de la comedia, pero en el texto la observación queda por explicar porque la gente a la que iba dirigida estaba dormida o ebria cuando él lo dijo. Suena a esas cosas que se dicen los aristócratas en sus fiestas, pero yo puedo ilustrar su absoluta verdad simplemente relatando lo acontecido durante la campaña en el norte de Grecia.
Déjenme empezar diciendo que yo, Carlo Piero Guercio, tras incorporarme a la división Julia, me enamoré de un joven cabo, casado, que me aceptó como su mejor amigo sin sospechar que él ocupaba por entero mis sueños más calenturientos. Se llamaba Francesco y era de Génova, y, aparte de tener acento genovés, poseía un conocimiento del mar que no iba a serle de ninguna utilidad en el Epiro. No cabía duda de que su puesto estaba en la Armada, pero la torcida lógica de los tiempos decretó que se alistara voluntario en la Armada, fuera destinado a los carabinieri pero acabara en el ejército de tierra. Había llegado vía un regimiento de alpini y otro de bersaglieri, sin contar un par de días con los granaderos.
Era un muchacho absolutamente hermoso. Tenía tez más oscura que la mía, como la de los sureños, pero era esbelto y de piel suave. Recuerdo que sólo tenía tres pelos en mitad del torso y que sus piernas carecían totalmente de vello. Se le veían todos los tendones y yo solía maravillarme especialmente de aquellos músculos que sólo se ven en individuos de marcada complexión atlética: las dos paralelas en la parte posterior del antebrazo, y los de los costados del abdomen que se curvan y ahúsan hasta la ingle. Era como uno de esos elegantes gatos delgaduchos que dan la impresión de tener una fortaleza inmensa pero fortuita.
Lo que más me atraía era su rostro. Un flequillo negro y díscolo le caía sobre los ojos, que eran muy oscuros y dispuestos a la manera eslava sobre huesos prominentes. Su boca grande formaba una permanente sonrisa irónica y sesgada, y su nariz etrusca parecía inexplicablemente torcida en el puente. Tenía manos grandes de dedos anchos, chatos y esbeltos que a mí no me costaba nada imaginar recorriendo mi cuerpo. Una vez le vi arreglar un minúsculo eslabón de una cadena de oro de filigrana y puedo dar fe de que sus dedos mostraban la inmaculada precisión de un recamador. Sus uñas eran la cosa más delicada del mundo.
Comprenderán que como hombres estábamos desnudos todos juntos en un contexto u otro y que me sabía de memoria hasta el último detalle de todos los rincones de su cuerpo; pero me rebelo contra las acusaciones de perversión y obscenidad que pudieran hacerse contra mi memoria y conservaré para mí estas reminiscencias. Yo no las considero obscenas, sino preciosas, exquisitas y puras. En cualquier caso, nadie podría saber lo que significan. Son recuerdos para el museo particular que cada cual lleva en su cabeza y al que no se permite el acceso a los expertos ni a las testas coronadas de Europa.
Francesco era un hombre impetuoso de absurdas chanzas y absoluta irreverencia. No escondía su falta de respeto por todo, y a veces nos entretenía parodiando las bufonadas del Duce y los bufonescos prusianismos de Adolf Hitler. Sabía reproducir los ademanes y la entonación de Visconti Prasca y soltar absurdos discursos a la manera de Prasca, llenos de extravagante optimismo, planes temerarios y serviles referencias a la jerarquía. Todo el mundo le quería, nunca lo ascendieron y a él no le importaba. Adoptó a un ratón al que llamaba Mario; lo llevaba dentro de un bolsillo, pero cuando íbamos de marcha solíamos verle asomar los bigotes por la mochila y lavarse la cara. Mario solía comer mondaduras de frutas y hortalizas, y tenía una molesta afición al cuero. Todavía llevo en una bota un pequeño agujero redondo.
Los soldados ignorábamos prácticamente todo lo que pasaba en los centros de poder. Recibíamos tantas órdenes y contraórdenes que a veces no obedecíamos ninguna de ellas, sabiendo que probablemente serían revocadas de inmediato. Albania era una especie de campamento de vacaciones sin ninguna clase de diversión, y suponíamos que aquellas órdenes tenían por único objeto intentar mantenernos ocupados y que, por tanto, carecían de todo valor estratégico.
Sin embargo, visto desde la distancia parece que la invasión de Grecia fue en efecto el objetivo último; había multitud de indicios… si hubiéramos sabido verlos. En primer lugar, toda aquella propaganda de que el Mediterráneo era el «Mare Nostrum» y el hecho de que todas aquellas carreteras que construíamos -supuestamente en beneficio de los albaneses- no eran más que vías de acceso a la frontera griega. En segundo lugar, la tropa empezó a cantar canciones de batalla de procedencia desconocida, y compositor anónimo, con letras como «Llegaremos al mar Egeo, conquistaremos El Pireo, y si las cosas van bien tomaremos Atenas». Solíamos insultar a los griegos por haber dado asilo a Zogu, aquel rey de opereta, y los periódicos informaban cada día de supuestos ataques británicos contra nuestros barcos en aguas griegas. Digo «supuestos» porque hoy ya no creo que sucedieran realmente. Tengo un amigo en la Armada que asegura que en aguas griegas no perdimos ningún barco.
Tampoco me creo ya esa historia de que los griegos mataran a Daut Hoggia. Creo que fuimos nosotros y que intentamos cargárselo a los griegos. Para mí es terrible decir esto porque muestra hasta qué punto he perdido mi fe patriótica, pero el caso es que ahora conozco la versión griega de los hechos, tal como me la explicó el doctor Iannis cuando fui a visitarle a raíz de que me dolía una uña del pie. Resulta que ese Hoggia no era un patriota irredentista albanés ni mucho menos. Le habían condenado a veinte años por el asesinato de cinco musulmanes, robo de ganado, bandolerismo, intento de homicidio, extorsión, exigir dinero con amenazas, portar armas prohibidas y violación. Y éste es el hombre que nos intentaban colar como un mártir. Nunca nos dijeron que los griegos habían arrestado a dos albaneses por el asesinato de ese hombre y que esperaban una petición de extradición. En cualquier caso me maravilla que toda la nación italiana pudiera ser tan cándida, y me pregunto a santo de qué teníamos que preocuparnos por los albaneses cuando acabábamos de tomar su país y todos teníamos claro que lo único que les interesaba era matarse unos a otros. Los dos hombres acusados de asesinar al «patriota» Hoggia al parecer le envenenaron y luego le cortaron la cabeza, lo que en Albania no es nada del otro mundo.
Читать дальше