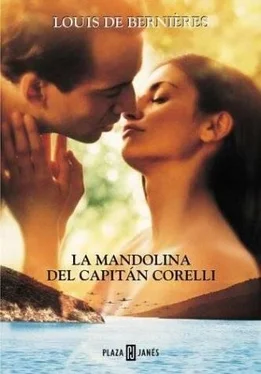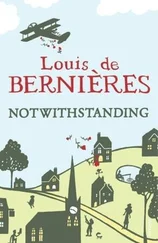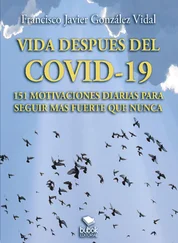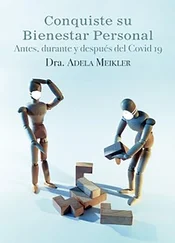El doctor Iannis se dirigió hacia la iglesia bajo la transparente luminosidad de la tarde. Entre semana solía vestir la ropa que los campesinos llevaban los días de fiesta; un traje negro bastante sucio con lustrosos remiendos y una camisa sin cuello, polvorientos y rasguñados zapatos negros y un sombrero de ala ancha. Iba retorciéndose el bigote y chupando su pipa, y había dividido su atención para poder pensar simultáneamente en el saqueo de la isla por los cruzados y en lo que le iba a decir al cura. Se imaginó la siguiente escena:
Él diría: «Patir, lamento muchísimo el ultraje de que ha sido objeto esta mañana», a lo que el cura contestaría: «Me sorprende, viniendo de un impío», y él replicaría: «Pero, en cambio, creo que a un cura hay que tratarlo con respeto. Un pueblo necesita cura como una isla necesita mar. Venga a comer mañana con nosotros. Pelagia va a preparar cordero al horno con patatas. También invitaré al maestro. A propósito, me he enterado de que no se encuentra muy bien. ¿Puedo ayudarle?»
Pero cuando entró en la iglesia intuyó de inmediato la posibilidad de que aquella conversación no llegara a tener lugar. Se oía a alguien gemir y basquear detrás de la mampara.
– Patir -dijo-. ¿Se encuentra bien?
Hubo otro lastimero gemido, y los ruidos perrunos de alguien que vomitaba con dolor. Por su experiencia con muchos pacientes aquejados de vómitos, se imaginó que éste sería de un color predominantemente amarillo. Llamó con los nudillos al biombo y dijo:
– Patir, ¿está usted ahí?
– Dios, Dios… -gimoteó el sacerdote.
Al doctor se le presentaba un espinoso problema. El hecho era que sólo los que estaban ordenados podían pasar detrás del biombo. Iannis había abandonado hacía su tiempo su religión en favor de una variedad machiana de materialismo, pero pese a ello creyó que no debía romper la prohibición. Un tabú como éste no puede ser desechado a la ligera ni siquiera por alguien que no da fe a la premisa que lo sustenta. No podía entrar allí como tampoco podía lanzarle los tejos a una monja. Volvió a llamar, ahora con más urgencia.
– Soy yo, patir, el doctor Iannis.
– Iatre -sollozó el cura-, estoy gravemente enfermo. Oh, Dios, ¿por qué motivo has hecho a todos los hombres en vano? Ayúdeme, por el amor de Dios.
El doctor dedicó una oración de penitencia al Dios en que no creía y pasó detrás del biombo. Allí estaba el indolente sacerdote, reclinado sin remedio sobre un charco de orines y vómito. Tenía un ojo cerrado y el otro inundado de lágrimas. Notó con desapasionada sorpresa que el vómito era más blanco que amarillo y que contrastaba con la empañada negrura de los hábitos.
– Tiene que ponerse en pie -dijo el doctor-. Puede apoyarse en mi hombro, aunque me temo que no podré llevarle.
Siguió un improbable forcejeo en el que el liviano doctor se las ingenió para levantar al orondo clérigo. Enseguida se dio cuenta de la futilidad de sus esfuerzos y se enderezó. Reparó en la presencia de tres botellas de orina en aquel santo lugar. Por mera curiosidad profesional puso una de las botellas a la luz y la examinó en busca de las venas mucales reveladoras de una infección en la uretra. La botella era transparente y el doctor vio que se había manchado las manos de vómito. Se las miró un momento; iba listo si se las limpiaba en el pantalón, y más listo aún si lo hacía en la parte posterior del biombo. Se agachó y se las secó en el hábito del cura. Luego fue a buscar a Velisarios.
Así fue como la penitencia de Velisarios por haber sometido al cura al ultraje de aquella mañana consistió en verse obligado a cargar su colosal corpachón hasta la casa del médico. Probablemente era el más titánico acto de fuerza bruta y determinación que jamás había tenido que realizar. Se tambaleó un par de veces y en una ocasión casi desfalleció. Los brazos y la espalda le quedaron como si hubiera llevado a cuestas a todo el universo, y comprendió cómo tuvo que sentirse san Cristóbal después de cruzar el vado cargando al Señor. Se sentó a la sombra sudoroso y jadeante, experimentando una alarmante aceleración del pulso mientras Pelagia no paraba de darle zumo de limón endulzado con miel y ella a su vez recibía constantes sonrisas de Mandras, quien se había puesto de lado para verla mejor. Pelagia sentía aquella mirada como si fuera una caricia tórrida, descubriendo que tenía el desconcertante efecto de hacerla tropezar a cada momento y parecía ser la causa de que sus caderas se menearan más de lo normal. En realidad era su intento de dominar las caderas lo que le causaba dificultades con los pies.
En el interior de la casa, el doctor obligó al cura a beber jarra tras jarra de agua, único remedio sensato que conocía contra la intoxicación etílica. Notaba que se estaba poniendo insolentemente crítico con su paciente, pues por dentro iba desgranando un monólogo interior más o menos de esta guisa: «¿No es cierto que un cura debería dar ejemplo? ¿No es una vergüenza estar ebrio cuando falta tanto para la noche? ¿Cómo espera este hombre conservar cierta categoría en estos pagos si es un goloso y un borracho? No recuerdo un cura peor que éste, y no será porque no los hayamos tenido malos…» Frunció el ceño y chasqueó la lengua mientras fregoteaba las manchas de vómito del hábito del cura, y trasladó su irritación a la cabra de Pelagia, que había entrado en el cuarto y subido a la mesa.
– ¡Bestia estúpida! -le gritó.
La cabra se lo quedó mirando con sus impúdicos ojos como muescas, como diciendo «Yo al menos no estoy borracha. Sólo soy un poco traviesa».
El doctor, abandonando al paciente en su estupor, se sentó en la mesa, cogió su pluma y escribió: «En 1802 un infame barón normando de nombre Robert Guiscard intentó conquistar la isla pero fue repelido con valiente determinación por varios grupos guerrilleros. El mundo se libró de su oprobiosa presencia gracias a una fiebre que acabó con él en 1805, y la única huella que ha dejado sobre la tierra es el hecho de que Fiskardo se llama así por él, aunque la historia no explica cómo la G se transformó en F. Otro normando llamado Bohemund, que hacía gala de la piedad de nuevo cuño fruto de una reciente cruzada, saqueó la isla con absoluta e inexcusable crueldad. Recuerde el lector que fueron los cruzados y no los musulmanes quienes originalmente saquearon Constantinopla, lo cual debería haber suscitado un escepticismo permanente respecto al valor de las causas nobles. No ha sido así, al parecer, ya que la raza humana es incapaz de aprender nada de la historia.»
Se retrepó en su silla, se torneó el bigote y luego encendió la pipa. Al ver pasar a Lemoni por la ventana la hizo entrar. La chiquilla escuchó con atónita seriedad cómo el doctor le pedía que fuese en busca de la mujer del cura. Le dio unas palmaditas en la cabeza, la llamó «pequeña koritsimou» y sonrió al verla alejarse saltando y brincando por la calle. Pelagia había sido igual de encantadora a esa edad, y eso le puso nostálgico. Sintió aflorar una lágrima, pero se contuvo sin dilación escribiendo una nueva frase poniendo verdes a los normandos. Se reclinó de nuevo y fue interrumpido por la entrada de Stamatis, que venía con el sombrero en la mano y sobando el ala.
– Kalispera, Kyrie Stamatis -dijo el doctor-, ¿qué se le ofrece?
Stamatis arrastró un poco los pies mirando con preocupación al amasijo de cura tendido en el suelo y dijo:
– ¿Se acuerda del… de esa cosa que tenía en el oído?
– ¿El papilionáceo y exorbitante impedimento auditorio?
– Eso mismo, iatre. Bueno, lo que quisiera saber es… verá, ¿podría metérmelo usted otra vez?
– ¿Metérselo, dice?
– Es por mi mujer, sabe.
– Ya -dijo el doctor, lanzando una maloliente nube de humo de pipa-. Bueno, en realidad no sé de qué me habla. Explíquese.
Читать дальше