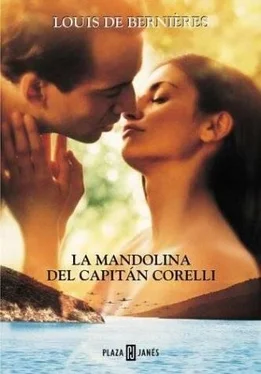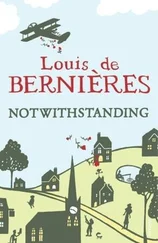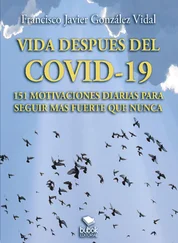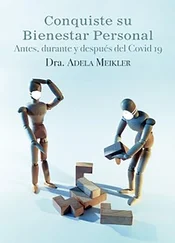El primer ministro Metaxas escribió en un papelito las diferencias entre él y los otros. Él no era racista. No es gran cosa. De pronto se le ocurrió algo que parecía evidente: los otros querían forjar imperios y estaban en ello, mientras que él nunca había querido otra cosa que la unión de todos los pueblos de Grecia. Él quería Macedonia, Chipre, el Dodecaneso y, por la gracia de Dios, Constantinopla. Él no quería el norte de África, como Mussolini, ni el mundo entero, como Hitler.
A lo mejor los otros consideraban que le faltaba ambición, que carecía del instinto de grandeza, que ello indicaba la ausencia de aquel ansia de poder propia de los Übermensch, que era como un perrito en medio de lobos. En el mundo nuevo donde el más fuerte tenía derecho a mandar porque era el más fuerte, donde la fuerza era indicio de superioridad innata, donde la superioridad innata proporcionaba el derecho moral a someter a otras naciones y castas inferiores, él era una anomalía. Él sólo quería una cosa: su país. Grecia era el blanco natural. Metaxas apuntó la palabra «perrito» y luego la tachó. Miró las dos palabras, «racismo» e «Imperio». «Ellos creen que somos inferiores -musitó-. Quieren someternos.» Era repugnante y vejatorio: exasperante. Encerró ambas palabras entre paréntesis y escribió la palabra «NO» al lado. Se puso en pie y se acercó a la ventana para echar un vistazo al apacible pinar. Se apoyó contra el alféizar y meditó sobre la sublime ignorancia de aquellos árboles soñolientos que la luna bañaba de plata. Se estremeció y se irguió. Había tomado una decisión; habría unas segundas Termópilas. Si trescientos espartanos habían conseguido contener a cinco millones de valientes persas, qué no iba a conseguir él con veinte divisiones contra los italianos. Ah, si fuera tan fácil prepararse para la terrible e infinita soledad de la muerte. Si fuera tan sencillo tratar con Lulu.
Yo, Carlo Piero Guercio, declaro que en el ejército encontré mi verdadera familia. Tengo padre y madre, cuatro hermanas y tres hermanos, pero no he tenido una familia desde mi pubertad. Hube de vivir entre ellos como quien esconde la lepra. No era culpa suya que yo me hubiese convertido en un actor trágico. Tuve que bailar con chicas en fiestas, tuve que flirtear con chicas en el patio de la escuela y cuando íbamos de passeggiata por la piazza. Tuve que responder a mi abuela cuando me preguntaba qué clase de chica me gustaba para casarme y si prefería tener hijos o hijas. Tuve que escuchar a mis amigos describir los intrincados detalles de los genitales femeninos, tuve que aprender a contar historias fabulosas sobre lo que había hecho con las chicas. Aprendí a sentirme más solitario de lo que es posible.
En el ejército se contaban las mismas groserías, pero era un mundo sin mujeres. Para un soldado, una mujer es un ser imaginario. Está permitido ser un sentimental con la propia madre, pero eso es todo. Por otra parte están las inquilinas de los burdeles militares, las ficticias o infieles novias que esperan en casa, las chicas a las que uno piropea por la calle. No soy un misógino, pero han de comprender ustedes que para mí la compañía de una mujer es dolorosa porque me recuerda lo que no soy y lo que habría podido ser si Dios no se hubiera entrometido en el vientre de mi madre.
Al principio tuve mucha suerte. No fui enviado a Abisinia o al norte de África, sino a Albania. No había combates de los que hablar y éramos dichosamente ajenos a la posibilidad de que el Duce pudiera ordenarnos invadir Grecia. Parecía más probable que al final entráramos en combate en Yugoslavia y que ellos fueran tan inútiles y cobardes como los albaneses. Era del dominio público que los yugoslavos se odiaban más entre ellos de lo que podían odiar a un extranjero o un invasor.
Pronto se hizo evidente que aquello era un caos. Apenas ni había empezado a hacer amigos en una unidad cuando fui transferido para llenar el cupo en otra, y luego transferido otra vez. No disponíamos casi de transportes y nos hacían caminar desde la frontera yugoslava hasta la griega y vuelta a empezar, aparentemente por capricho del alto mando. Creo que estuve en unas siete unidades hasta que finalmente me destinaron a la división Julia. Hubo muchas razones para que la campaña de Grecia fuese un fiasco, pero una de ellas fue que el personal era trasladado tantas veces que no había manera de crear un esprit de corps: Al principio no tuve tiempo de poner nombre a todas las caras que iba conociendo.
Pero en la división Julia disfrutaba cada momento. Ningún civil puede hacerse cargo de la alegría de ser soldado. Esto es, sencillamente, un hecho irreductible. También es un hecho que, por encima de cuestiones de sexo, los soldados acaban amándose los unos a los otros; y que, por encima de cuestiones de sexo, éste es un amor sin paralelo en la vida civil. Todo el mundo es joven y fuerte, se siente rebosante de vida, y todo el mundo comparte la misma mierda.
Uno acaba sabiendo cada matiz del humor de los demás; uno sabe exactamente lo que va a decir el otro; uno sabe exactamente quién se va a reír y cuánto de cierta clase de broma; uno se familiariza íntimamente con el olor de pies y el sudor de todos los demás: uno puede poner la mano sobre el rostro de otro a oscuras y reconocerlo; uno identifica a quién pertenece cualquier pertrecho colgado del respaldo de una silla, aunque sea igual a los demás; uno sabe de quién son los pelos que quedan en el lavabo; uno puede decir con precisión a quién puede cambiar una zanahoria por una patata, un paquete de cigarrillos por unos calcetines, una postal de Siena por un lápiz. Uno se acostumbra a ver a los demás con franqueza, nadie oculta nada. A menos que uno sienta deseos como los que siento yo.
Todos juntos, todos jóvenes. Jamás seríamos tan guapos, delgados y fuertes, jamás volveríamos a tener aquellas batallas con agua, jamás volveríamos a sentirnos tan invencibles ni tan inmortales. Éramos capaces de marchar ochenta kilómetros en un día, cantando canciones de batalla y tonadillas obscenas, marchando todos juntos con brío o caminando fatigosamente, agitando las plumas de gallo joven de nuestros cascos, negras y relucientes. Podíamos mearnos juntos en las ruedas del coche del coronel, ebrios como cardenales; podíamos cagar sin vergüenza en presencia de los demás; podíamos leer las cartas de los otros para que pareciera que la madre de otro nos escribía a todos; podíamos pasar toda la noche cavando una trinchera bajo la lluvia en la roca maciza y partir al amanecer sin haber dormido siquiera en ella; en los ejercicios con fuego real podíamos disparar morteros contra los conejos sin permiso; podíamos bañarnos desnudos y hermosos como Febo y alguien señalaba el pene de otro y decía «Eh, tú, ¿por qué no has entregado eso en la armería?», y todos reíamos sin darle más importancia, y entonces otro decía «Ten cuidado o te va a estallar el trabuco», y la víctima de la broma decía «Ojalá tuviera un objetivo a mano».
Éramos novatos y hermosos, y desde luego nos queríamos más que si fuésemos hermanos. Lo que siempre lo estropeaba todo era que ninguno sabía por qué estábamos en Albania, ninguno veía claro este asunto de la reconstrucción del Imperio Romano. Nos peleábamos a menudo con los miembros de las Legiones Fascistas. Eran jactanciosos, inútiles y estúpidos, y muchos de nosotros éramos comunistas. A nadie le importa morir por una causa noble, pero nosotros estábamos obsesionados por la extraña futilidad de amar un tipo de vida para la que no había excusa razonable. En mi opinión éramos como gladiadores: preparados para cumplir con nuestro deber, dispuestos al estoicismo, pero siempre perplejos. El conde Ciano jugaba al golf, Mussolini organizaba vendettas contra los gatos y nosotros estábamos en un desierto ignoto, perdiendo el tiempo hasta que el tiempo se agotara y fuésemos lanzados desordenadamente a guerrear contra un pueblo que luchaba como los dioses.
Читать дальше