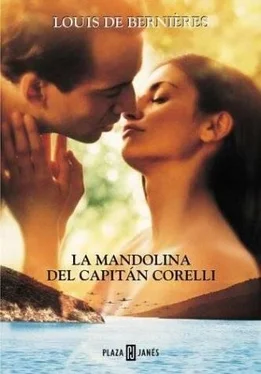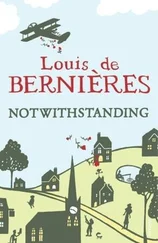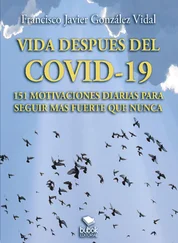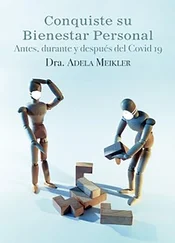En cuanto Corelli pudo andar, se trasladó en plena noche a Casa Nostra acompañado por el doctor y Velisarios, mientras Pelagia permanecía en casa, en el escondite al que habían sido devueltos la mandolina, la Historia del doctor y los escritos de Carlo. Durante el tiempo que los saqueadores estuvieron en la isla, ella apenas salía de casa y en aquel agujero bajo el piso de la cocina se dedicaba a sus recuerdos, tejía y tejía la colcha y pensaba en Antonio. Este le había regalado su anillo, demasiado grande para los dedos de ella, y Pelagia lo observaba a la luz del quinqué, mirando el medio halcón en vuelo con una rama de olivo en el pico, y debajo las palabras «Semper fidelis». En el fondo de su corazón temía que una vez en Italia él la rechazara, que aquellas palabras pudieran aplicarse únicamente a ella, que fuera a quedarse sola para siempre, fiel y olvidada, esperando como Penélope a un hombre que nunca volvía.
Pero Antonio le decía que no. Iba a verla con frecuencia, al anochecer, se quejaba de que su refugio era frío y lleno de corrientes de aire, y le contaba espeluznantes historias de evasiones y capturas, de las cuales sólo algunas eran ciertas. Su flamante barba le rascaba a ella las mejillas cuando se tumbaban juntos y vestidos en la cama, envueltos en un abrazo y hablando del futuro y el pasado.
– Siempre odiaré a los alemanes -decía ella.
– Günter me salvó la vida.
– Pero mató sin piedad a todos tus amigos.
– No tenía elección. No me extrañaría que se haya suicidado después. Vi que procuraba no llorar.
– Siempre hay una elección. Haga lo que haga el cuerpo, la culpa es de la mente. Es un dicho de aquí.
– Günter no era valiente como Carlo. Carlo se habría negado a fusilarnos, pero Günter era otra clase de persona.
– ¿Tú te habrías negado?
– Eso espero, pero nunca se sabe. Quizá habría tomado el camino fácil. Yo soy un hombre, pero Carlo tenía madera de héroe antiguo, como Horatius Cocles o como se llamara el que defendió el puente de Porsenna contra todo un ejército. Sólo hay uno así entre un millón de hombres, no debes culpar al pobre Günter.
– Es igual, siempre los odiaré.
– Hay muchos alemanes que no son alemanes.
– ¿Cómo? No digas disparates.
– Con el uniforme no se les nota, sabes. Los han reclutado en Polonia, Ucrania, Letonia, Lituania, Checoslovaquia, Croacia, Eslovenia, Rumanía. En fin. Tú no lo sabes, pero en el continente tienen griegos a los que llaman «batallones se seguridad».
– No es verdad.
– Sí lo es. Lo siento, pero sí. Todo país tiene su cupo de cabrones; matones e ineptos que necesitan sentirse superiores. Eso mismo ocurrió en Italia, todos se afiliaban al fascismo para ver qué podían sacar. Hijos de empleados y de campesinos que querían ser algo. Mucha ambición y ningún ideal. ¿Entiendes ahora cuál es el encanto de la vida militar? Quieres una chica, la violas. Quieres un reloj, lo robas. Estás de mal humor, te cargas a alguien. Te sientes mejor, más fuerte; te reconforta pertenecer a los escogidos, puedes hacer lo que quieres y justificar cualquier cosa sólo diciendo que es ley natural o voluntad de Dios.
– Tenemos un refrán que dice: «Dale valor a un labriego y se te meterá en la cama.»
– A mí me gustaba aquel otro.
– ¿«El que la sigue la consigue»?
– No, no. «Quien con niño se acuesta, mojado se levanta.» Es lo que me ha pasado a mí, koritsimou; ojalá no me hubiera alistado en el ejército. En aquel momento me pareció una buena idea, pero ya ves lo que ha pasado.
– Antonia se ha quedado sin cuerdas y tú estás que trinas. ¿Echas de menos á los muchachos? Yo sí.
– Yo los quería, koritsimou, eran mis hijos. ¿Cómo está Lemoni? Si tenemos una hija le pondremos Lemoni. Cuando termine la guerra.
– Si tenemos dos varones, el segundo ha de llamarse Carlo. Deberíamos tenerle presente cada día en nuestro recuerdo.
– Cada minuto.
– Cariño, ¿tú crees en Dios, en el cielo y todo eso?
– No. Y menos después de esto, no tiene ningún sentido. Si tú fueras Dios, ¿permitirías que pasase todo esto?
– Lo preguntaba porque me gustaría que Carlo y los muchachos estuvieran en el paraíso. No puedo evitarlo, por eso pienso que tal vez soy creyente.
– Pues dile a Dios que quiero pegarle un puñetazo en la nariz.
– Bésame, es casi de día.
– He de irme. Mañana te traeré un conejo. He encontrado una madriguera y si me tumbo encima, cuando salga el conejo podré atraparlo. Buscaré también unos caracoles.
– Psipsina caza conejos, pero no nos deja ni olerlos. Gruñe se va corriendo.
– Si fuera primavera iría a buscar huevos.
– Abrázame.
– Oh, mis costillas.
– Perdona, lo siento, siempre lo olvido.
– Ojalá pudiera olvidarme yo. Merda. De todos modos, te quiero.
– ¿Para siempre?
– En Sicilia dicen que el amor eterno dura dos años. Suerte que no soy siciliano.
– Los hombres griegos aman a sus madres y a sí mismos eternamente. A sus esposas la aman seis meses. Suerte que soy mujer.
– Eso digo yo.
– ¿Volverás cuando termine la guerra?
– Dejaré a Antonia como rehén. Así sabrás que puedes fiarte de mí.
– Siempre puedes conseguir otra.
– Ella es insustituible.
– ¿Y yo?
– ¿No confías en mí? ¿Por qué me miras así? No llores. ¿Cómo iba yo a perderme la oportunidad de tener un suegro como tu padre?
– Cerdo.
– Ay. Mis costillas.
– Oh, cariño, cuánto lo siento.
– Debo irme. Hasta mañana. Dame un beso. Te amo.
Y salía a la noche, yendo de seto en seto y de tapia en tapia, sobresaltándose al menor ruido, y el alba le encontraba soñando bajo sus mantas mientras el calcio iba tomando paulatinamente forma de hueso bajo su piel, y el recuerdo de la ternura poblaba sus ensueños de imágenes de Pelagia y de su sociedad operística. Despertaba a primera hora de la tarde e iba a buscar bayas, a hacer ejercicios para agilizar los dedos y a escarbar en la maleza buscando caracoles. El doctor no sólo le hacía comer aquellas cosas sino también moler las conchas en el mortero, y toda la familia se tragaba el arenoso resultado con la ayuda de un poco de vino, pues Iannis se había propuesto que nadie se privara de tener un espléndido esqueleto, aunque fuese delgado y cansado; no era peor, en todo caso, que las viejísimas judías disecadas que le dejaban a uno la panza satisfecha pero llena de retortijones.
Pelagia estaba deshecha. Quería que el capitán se quedara en la isla, pero sabía que eso era muy peligroso. Había gente capaz de cualquier traición por un poco de pan, y sólo era cuestión de tiempo el que los nazis se enteraran de la furtiva presencia del capitán. Además, el tiempo empeoraba, el tejado de Casa Nostra tenía goteras, y el capitán no tenía con qué protegerse del viento cortante o del implacable frío. Cada vez había menos comida, y a veces ella se quedaba mirando con ansia las arañas que trepaban por las paredes. Pelagia dijo a Kokolios y Stamatis que buscaran al loco que solía acompañar a Arsenios y le dijesen que fuera a verla.
Desde hacía un tiempo Bunny Warren seguía la política británica, puesta en práctica a base de soberanos de oro y de conseguir que los propietarios de barcas les negaran éstas a los alemanes, y no fueron pocos los supervivientes italianos que se vieron navegando por la noche rumbo a Siracusa, Blanco o Valletta en embarcaciones que parecían fabricadas con cerillas pero en las cuales sus dueños depositaban la más incorregible y optimista fe. En su trashumancia marina saltaban entre las olas dejando atrás torpederas y reflectores, acorazados y minas, mientras los marineros cantaban a voz en cuello y los pasajeros afrontaban con ojos desorbitados el mareo y el frío, para llegar finalmente a tierra firme y descubrir que su quietud los ponía enfermos.
Читать дальше