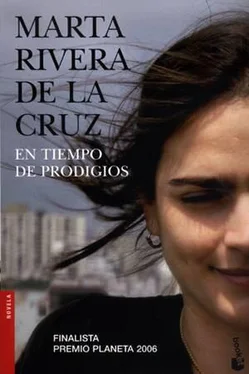– Rendón… ¿tiene un minuto para mí? Querría saber… en fin, prefiero hablar con usted antes que con mi hija… ¿qué planes tienen usted y Carmen? Me refiero a casarse, claro.
No estaba preparado para aquello. De verdad que no lo estaba. La idea de una boda se me antojaba tan descabellada que había olvidado que sólo para mí lo era. Casarme con Carmen… no, de ninguna manera. Por lo menos, no en aquel momento.
– Señor, su hija y yo no hemos hablado de eso. La familia está de luto y, si me permite que lo diga, creo que su hija es demasiado joven todavía.
– Tiene veinte años. Su madre se casó con veintiuno.
– Las cosas eran distintas. Prefiero esperar a que Carmen me conozca mejor para pedirle que se case conmigo, y estar seguro de que toma la decisión correcta. Usted sabe cuáles son mis intenciones, pero no hay prisa y es preferible no precipitar las cosas.
Orenes frunció el ceño.
– Bueno, un noviazgo largo no tiene por qué ser malo -dijo, como para sí-. Y la verdad es que para mi mujer sería difícil perder a Carmencita… a la pobre le hace mucha falta su hija. Quizá tenga usted razón. Podemos esperar unos meses. Olvide lo que le he dicho y, por favor, ni una palabra de esto a la niña.
– Faltaría más.
Entré en el despacho con cierta sensación de alivio. Aunque la cuestión volvería a plantearse, al menos había conseguido ganar algo de tiempo.
Las cosas fueron mucho más rápido de lo que yo pensaba. En cuestión de días me convertí en intérprete de la Operación Puertas Abiertas, y aunque al principio me llamaban con cierto embarazo y pidiéndome disculpas por las molestias, pronto se oficializó mi papel y fui una figura omnipresente en las recepciones a los nazis recién llegados, a quienes servía de traductor, pero también de guía turístico y hasta de confidente ocasional. ¿Sabes lo más chocante de todo? Que buena parte de aquellos alemanes no eran, en apariencia, los monstruos sanguinarios que yo imaginaba, sino hombres afables y hasta simpáticos, exquisitamente educados, que me trataban con una absoluta cortesía y un profundo respeto y que agradecían mis desvelos. Al principio, la situación me resultaba incómoda, pues no podía por menos que sentirme vagamente seducido por aquellos hombres de apostura impecable, algunos de los cuales tenían una personalidad arrolladora y un nivel cultural muy superior al de la media. Con ellos hablaba de arte, de literatura y de historia antigua (me di cuenta de que pasaban de puntillas por cualquier cuestión relacionada con la política contemporánea), y daba paseos por las calles del Madrid de los Austrias o visitaba las salas del Museo del Prado para que entrasen en éxtasis ante los cuadros de Velázquez, del Greco o de Goya.
Si nunca me encariñé de verdad con ninguno de aquellos hombres, si mi simpatía hacia ellos fue siempre fingida y superficial, si nunca puse en duda la extremada justicia de la operación que se preparaba en su contra, fue porque me empeñaba en recordar obsesivamente que mis pupilos en Madrid habían sido culpables directos, no ya de la muerte de dos amigos entrañables, sino del más horrendo crimen colectivo de la historia moderna. No, espera, déjame terminar. Sé que en el último siglo ha habido historias de genocidios tan terribles como el dirigido por Hitler y los suyos. Yo también sé lo que hizo Stalin. Sé lo que hizo Idi Amin y ese otro chiflado de Camboya, Pol Pot. Pero esto fue peor. ¿Sabes por qué? Porque Hitler no tenía enfrente a un pueblo reprimido, pobre o limitado. No se las tuvo que ver con campesinos aplastados bajo el yugo de los zares, con aldeanos analfabetos o con miembros de tribus africanas tradicionalmente sometidas a algo o a alguien. Alemania era un país desarrollado, rico, culto. La patria de Schiller, de Goethe, de Bach o de Lutero. Los nazis pervirtieron todo eso. Convirtieron a los alemanes en culpables colectivos de un crimen monstruoso que se les seguirá recordando cuando pasen los siglos. Así que, cuando aquellos oficiales de las SS, aquellos gerifaltes de la Gestapo o del partido caminaban junto a mí por las calles del Madrid viejo, intentando envolverme en la tela de araña de su buena educación y de su encanto personal, yo recordaba machaconamente que eran ellos quienes habían torcido, quizá para siempre, el destino de todo un pueblo previamente bendito por la Historia.
A pesar de mi buena memoria he olvidado a casi todos aquellos hombres. Ahora, al pensar en ellos, se me vienen a la cabeza en conjunto, como si fuesen las extremidades de un enemigo común al que tenía que enfrentarme. Sólo hay uno al que soy capaz de recordar en solitario. Se llamaba Franz Müller. Era militar y miembro del partido. Debía de contar unos cuarenta años, estaba casado y tenía tres hijos, los tres rubios y guapos como él. No sé por qué, aquel Müller me tomó afecto, y a pesar de que intenté zafarme de sus atenciones y sus muestras de consideración, pensé que era imposible hacerlo de una forma contundente sin despertar sospechas. Así que, tras muchas excusas, acabé aceptando una invitación para comer con su familia. Los Müller vivían en una casita situada en Puerta de Hierro. Era un lugar precioso, rodeado de un pequeño jardín, con una enredadera de rosas trepando hasta las ventanas y macetas con flores en los balcones. Franz y los suyos me recibieron con tanto afecto que me sentí incómodo. Su esposa me dijo que estaba feliz de conocer «al único amigo que mi esposo tiene en España», y los niños me besaron como a un pariente próximo hacia el cual se les ha inculcado un cariño sin reservas. Durante la comida abrieron una botella de vino del Rin, «la última que nos queda. La reservábamos para una ocasión especial», y me sirvieron una selección de platos alemanes cocinados por la señora Müller, rematados por un exquisito strudel de manzana.
Formaban una familia perfecta. Se trataban unos a otros con amor y respeto: los hijos querían a los padres, los padres a los hijos, los hermanos se adoraban y era evidente que los esposos seguían estando enamorados. Aquella estampa familiar, con el jardín y las rosas trepadoras, estaba sin embargo libre de cualquier cursilería: todo en aquella casa era completamente espontáneo, desde el comportamiento de los críos hasta el tono cariñoso que usaban los Müller para hablar entre sí, pasando por la ternura que demostraban al escoger disimuladamente para mí las mejores porciones de cada plato o su insistencia en que me sirviese otro trozo del pastel que habían preparado en mi honor.
Al terminar de comer, Franz y yo nos quedamos solos. Tomamos café en su despacho, y me di cuenta de que sobre la mesa, colocada sin ningún cuidado, había una Cruz de Hierro. Para mi sorpresa, el militar no hizo referencia alguna a la condecoración ni me dio detalles acerca de la acción heroica que le había hecho merecedor de tal honor. Tampoco yo se los pedí. Fue como si ambos hubiésemos hecho un pacto secreto para no escarbar en el pasado. Es curioso: cuando tomaban confianza conmigo, la mayoría de los militares con los que trataba acababan hablando de su intervención en la contienda, de las heridas de guerra y de brillantes episodios de combate en los que habían participado. Franz Müller no lo hizo. Quizá aquel hombre había intuido que, muy en el fondo, él y yo estábamos en bandos distintos. O, a lo mejor, es que él tampoco sabía ya en qué bando estaba.
Al margen de mi pequeña flaqueza al simpatizar íntimamente con alguien a quien debía considerar un antagonista, el trabajo que realicé aquella temporada fue de gran ayuda para la Organización. Pronto pude proporcionar informaciones suculentas sobre el paradero de muchos de los nazis afincados en España, de su situación personal e incluso de sus planes para el futuro, pues aquellas personas acababan confiándome hasta sus proyectos de vida. Muchos de ellos pensaban utilizar España como trampolín para pasar a Sudamérica, donde iban a contar con ayuda para vivir sin sobresaltos hasta el fin de sus días. Para algunos de aquellos nazis, acostumbrados a la opulencia del Berlín de los años treinta, la vida pequeñoburguesa que les esperaba en nuestro país resultaba poca cosa, y se imaginaban que en el cono sur podrían aspirar a llevar una existencia más acorde con lo que creían merecer.
Читать дальше