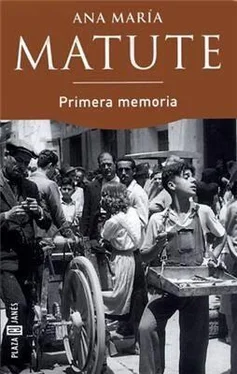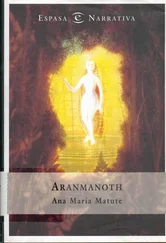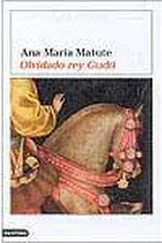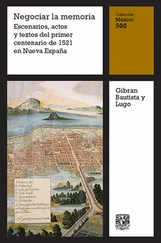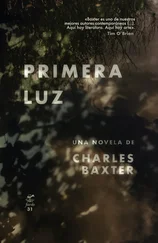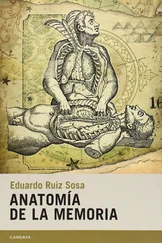– Está medio paralítico… ¿no ves? Mi padre lo dice: se está quedando así, poco a poco, y acabará por no poderse mover. Y en cuanto le llegue a la cabeza… ¡paf! Ya está.
Juan Antonio parecía paladear aquellas palabras. Sus dientes y sus labios estaban manchados de vino y de zumo de uvas negras. Entre Manuel y Sanamo le ayudaron a sentarse en el banco, bajo el porche. Todos corrimos a refugiarnos en él porque la lluvia caía declaradamente. Sobre nuestras cabezas, con la súbita huida de las palomas, insólitas entre aquella luz agonizante, sonaron las campanas de Santa María. Rodeamos a Jorge, y me arrodillé a sus pies. Supongo que a todos se nos había subido el vino a la cabeza. Juan Antonio, León y Borja hablaban casi a un tiempo. Jorge y Sanamo se miraban, y de pronto Jorge dijo:
– ¡Es para matar al que se entretiene emborrachando niños!
Sanamo lanzó una ronca carcajada, y empezó a rasguear su guitarra. Todo se llenó de una alegría roja, salvaje, desbordando de la lluvia recia que nos bajaba del cielo como un grito. La melodía de Sanamo era algo tan vivo como las rosas encarnadas. Sanamo dijo:
– Jovencitos, acompañadme…
Borja estaba ronco, y Juan Antonio, y todos -excepto Manuel- intentamos seguir aquella canción, pero nos equivocábamos y teníamos que empezar de nuevo.
– ¿Es andaluz? -preguntaba León.
– No.
– ¿Es italiano?
– No, no…
No quería decir de qué país era la música que interpretaba, como tampoco le gustaba decir dónde nació.
Levanté la cabeza hacia Jorge, arrodillada junto a él. Pero, ¿cómo podía doler tanto su mirada? Desató mi trenza, que me resbalaba sobre la nuca, y por un momento sentí el roce de sus dedos en la piel. Quiso sujetar la trenza de nuevo, pero no supo. Al desflecarse, vi el centelleo de la luz entre el cabello, y le oí decir:
– ¡Qué raro! No es negro, es como rojo…
Cogió un mechón entre sus dedos y lo miró contra el sol. Me pareció que todo aquello sucedía en algún oscuro tiempo de mi memoria. Como todas las cosas en aquel jardín -rosa, oro y grana-, mi cabello entre sus dedos, como un milagro, se volvía leonado.
Dejó caer su mano sobre mi muñeca y la cerró. Secamente dijo:
– Estas manos estaban unidas.
Su otra mano apresaba la muñeca de Manuel, que acercó a la mía, a pesar de que los dos nos resistíamos, como asustados. Manuel entrecerraba los ojos. Algo brillaba en sus pestañas, quizá la lluvia. Estaba serio, como dolorido. Jorge añadió:
– Así.
Y unió nuestras manos. Levanté los ojos y encontré los de Borja, llameando. Sin poder contenerse, se acercó a nosotros, y con sus puños, intentó separar las manos de Manuel y mías, otra vez enlazadas. Jorge rechazó brutalmente a Borja. Y aunque reía había algo cruel en su mirada.
Borja se quedó quieto, con los hombros un poco encogidos. Retrocedió tanto que salió fuera del porche, y la lluvia le caía por la frente y las mejillas, sin que pareciera notarlo. Miraba hacia San Jorge, de forma que éste nunca podría comprender. (Yo sí, pobre amigo mío, yo sí te entendía y sentía piedad.) Intentó sonreír, pero sus labios temblaban, y se cobijó de nuevo en el porche, humillado como jamás le viera nadie. Juan Antonio y los del administrador parecía que nos miraban, a Manuel y a mí, con envidia. Y me dije: "¿Cómo es posible que todos estemos enamorados de él?". Y odié la guitarra de Sanamo, que nos envenenó. Cada vez que Manuel y yo queríamos separar nuestras manos, Jorge ponía la suya encima y lo impedía.
Borja se sentó, con los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos. No sabíamos si lloraba o reía, o simplemente si le dolía la cabeza de tanto como bebió.
Se oía la música de la guitarra de Sanamo, y la lluvia, acabándose. Todo brillaba muy pálidamente, en temblorosas gotas: los racimos verdes, azul y oro, las hojas del magnolio, los cerezos, las rosas de octubre.
Entonces, Jorge dijo:
– ¿Sabéis, muchachos? No creáis que al morir recordaréis hazañas, ni sucesos importantes que os hayan ocurrido. No creáis que recordarais grandes aventuras, ni siquiera momentos felices que aún podáis vivir. Sólo cosas como ésta: una tarde así, unas copas de vino, esas rosas cubiertas de agua.
(Mientras estábamos en Son Major, Guiem y los suyos hicieron hogueras en la plaza de los judíos, y quemaron tres monigotes hechos con trapos viejos. Éramos Borja, Manuel y yo. El Chino nos lo dijo.)
La abuela se enteró.
– ¿Por qué fuisteis a Son Major?
Permanecía sentada en su mecedora y se metía en la boca los comprimidos para la tensión. Su voz sonó quieta y uniforme, como de costumbre, pero me parece que estaba colérica. Sus ojos grises nos miraban fijo. A tía Emilia, sentada junto al balcón, de espaldas a nosotros, no podíamos verle la cara. La noche era húmeda y llena de aroma. Borja y yo nos sentíamos mareados. Como en un sueño temía o creía ver la cabeza de la abuela desprenderse y ascender igual que un globo hacia el techo, haciendo raros gestos. Los ojos de la abuela, como dos peces tentaculares, nos observaban crudamente.
Su oscura boca engullía los comprimidos del frasquito marrón: uno, un sorbito de agua, dos, otro sorbito de agua.
Antonia aguardaba para servir la cena, con las manos cruzadas sobre el delantal, y Gondoliero, rabiosamente azul, voló hacia su cabeza.
– Contesta, Borja -insistió la abuela.
Borja intentó sonreír, pero se balanceaba demasiado sobre sus piernas:
– Abuela… -empezó a decir. Y se quedó callado, con su estúpida sonrisa.
– Ven aquí.
Borja se aproximó y la abuela acercó la nariz a su rostro, como hacía conmigo cuando sospechaba que había fumado.
– Os ha dado vino… Me lo figuraba. ¡Muy propio de él dar vino a unos niños! Se habrá estado riendo de vosotros, divirtiéndose a vuestra costa.
Me fijé en el temblor de las manos del Chino.
– Tú, Lauro, ¿estabas presente?
El Chino abrió dos veces la boca, y Borja se adelantó:
– Sí, abuela, vino con nosotros: ¡No tenía más remedio que venir!
Su risa sonó falsa. La abuela miraba al Chino, con ojos que parecían dos cangrejos patudos retrocediendo hacia alguna extraña playa.
– Señora… los niños…
La abuela levantó la mano derecha, indicando que la conversación había terminado.
Bajamos al comedor y cenamos en silencio. Yo tragaba apenas la comida, como una tortura. No sé lo que le ocurriría a Borja, pero me sentía enferma, trastornada. Me dolía mucho la cabeza y un gran sopor me invadió. No podía evitar ver extrañas cosas: de repente, la gran onda blanca de la abuela se levantaba sobre su frente y se deshacía en espuma: o su mano se desprendía, saltando sobre el mantel como el azul periquito de Antonia. No podía en cambio mirar hacia tía Emilia: algo me impedía alzar los ojos hacia ella.
Apenas terminada la cena, la abuela nos dio a besar su mano y mejilla. Cuando fui a despedirme de tía Emilia, me miró muy fijamente, con sus ojillos rosados.
– Matia -dijo, muy bajito-. Matia…
Se sentía llena de sueño, de sopor, y de una rara irritabilidad contra todos.
– Matia -continuaba tía Emilia. Tal vez decía algo más, pero no la entendía. Todo daba vueltas a mi alrededor. Me así fuertemente a los brazos del sillón. Ella se levantó.
Me parece que empezó a hablar, a decir su eterna cantinela: que yo estaba enferma, o algo parecido. Antonia quiso llevarme a la cama, pero tía Emilia lo impidió. Me pasó su brazo por la cintura, y me ayudó a subir la escalera.
Creo recordar con bastante confusión que me desnudó y me ayudó a meter en la cama. Recuerdo una sensación de gran alivio al entrar en la frescura de las sábanas, y cómo mi cabeza parecía dar vueltas y vueltas, y chocar contra las paredes de la habitación, mientras ella me miraba.
Читать дальше