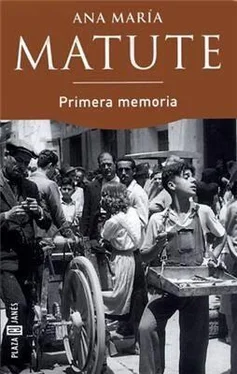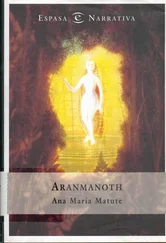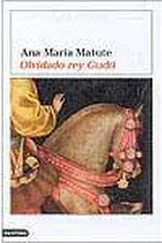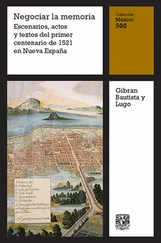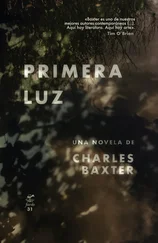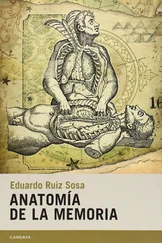Estábamos así, sin hablar, con las manos enlazadas, cuando una piedra gris pasó sobre el muro y cayó a nuestro lado. Oímos risas sofocadas, y después, Guiem y el cojo cruzaron por delante de la puerta. Los vimos correr hacia las rocas. Sebastián, cojeando, llevaba una vara levantada sobre la cabeza, como si fuera una bandera.
Al día siguiente, después de la clase de las cinco, dijo mi primo, mientras deslizaba el suéter por sobre su cabeza:
– Tú no vienes conmigo.
– ¿No? -reí.
– No, ya te dije que no eres de los nuestros. Sin enfadarse, ¿sabes?… ¡podemos tener días de tregua!
– Ah, bien. ¿Tengo que ser de Guiem, ahora?
– Pues no… Guiem me parece que se va a pasar a los nuestros. Y el cojo también… ¡Las cosas que pasan!
– Haced lo que queráis. ¡Tampoco pensaba ir con vosotros! Sois demasiado aburridos.
– Ya me lo figuro. Una chica como tú se aburre con nuestras cosas… ¡Tienes otra clase de diversiones!
Torció la boca para decirlo y se alisó el pelo revuelto al ponerse el jersey.
No entendí lo que quería decir, pero sentí cierta inquietud.
– Son Major es muy bonito – dije, deseando despertar sus celos.
Se puso encarnado, y salió, encogiéndose de hombros. Pero adiviné que con la última frase le herí en lo más vivo. Me sentí extrañamente defraudada, no sabía por qué ni por quién. No sospechaba dónde andaría Manuel, ni tampoco deseaba verle. Seguí pues a Borja de lejos, entreteniéndome por el camino, para disimular. Él bajó a saltos el declive, hasta perderse hacia el embarcadero. "No, eso no", me dije. No podría soportar que llevase a los de Guiem a la Joven Simón : con nuestros secretos, con el libro de Andersen allí escondido, con los habanos del abuelo, en sus cajas de cedro, con nuestra carabina, con todo lo de Borja y mío sólo, ni siquiera permitido a Juan Antonio. No podía ser. Juan Antonio y los del administrador habían vuelto a sus colegios de la ciudad. Y yo estaba sola, completamente sola. Y Manuel… "Ah, pero Manuel -me dije, como despertando de un sueño que hasta entonces me adormeciera-, no es como nosotros. ¡Él no cuenta en estas cosas!". Tal vez era demasiado bueno. (Su tímida sonrisa y aquellas palabras en el frío de la mañana: "Cáucaso", "Ucrania", "Mar Jónico"… Y cuando yo le decía: "¿Por qué la Joven Sirena desearía tanto un alma inmortal?, él no contestaba, o, si acaso, me rozaba suavemente el cabello.) No era como nosotros, ni como los hombres. Era aparte. No podía ser. Y Jorge… ¡Me dolía tanto, pensar en él! Me apretaba el pecho con la mano, al pronunciar su nombre. Debajo del jersey estaba la medalla de oro. "Se la pondré al cuello y le diré: toma esto, es algo mío". (Pero no sabía si a Jorge, a Manuel, o acaso al mismo Borja.) "Y esos zafios hurgarán con sus manazas nuestros tesoros. ¿El compañero de viaje , leído por Guiem? ¡No es posible! Preguntaría: ¿Esto para qué sirve? O bien: Y esto, ¿qué quiere decir? ". Y Borja se encogería de hombros. Acaso probarían la carabina, y… ¿Era envidia, egoísmo? Un dolor muy vivo me aceleraba el corazón. "No, esos no. Esos no."
Me senté junto al pozo. Entonces vi llegar a Malene, con un pañuelo rosa y gris anudado a su cabeza. Su cuello largo y blanco emergía resplandeciente, y sus ojos azules tenían un brillo verdoso, como el mar. De allá abajo se levantaba una bruma tenue, que se extendía lentamente declive arriba.
Malene traía una cesta hecha de palma y parecía venir del pueblo. Desvié los ojos de los suyos y sentí una rara vergüenza. "Debajo del pañuelo tendrá el cabello apenas crecido… suave y leonado." Eso hacía reír a Guiem y a los del pueblo, que le silbaban de lejos, e incluso la insultaban. Malene entró en el huerto, y, cosa que nunca hizo antes, cerró la puerta, que chilló sobre sus goznes. Me empiné sobre los pies y asomé medio cuerpo sobre el muro. Malene subía los peldaños y entró en la casa. Creo que hasta aquel momento no vi nunca mujer más hermosa y llena de orgullo.
Dos días después -y lo recuerdo con extraña claridad- volví a ver a Manuel, que venía de la fragua. Como última esperanza, fue a pedir trabajo al padre de Guiem. (Antes fue al carrero, al zapatero y al panadero.) Caminaba hacia mí, por la calle de los artesanos, y el sol -un pálido y resplandeciente sol- le aureolaba de oro la cabeza. Llevaba la mano izquierda metida en el bolsillo, y con la derecha se subía las solapas sobre la garganta. Le dije:
– Ven conmigo.
– ¡No me obligues a ir allí, otra vez…!
– No, allí no: a la Joven Simón.
A veces, y muy confusamente, le hablé de la vieja barca, porque como no hacía nunca preguntas invitaba a la confidencia.
– ¿Ahora…?
Su tiempo no era como el mío, y tal vez no podría seguirme en aquel momento. Pero yo era egoísta e irreflexiva sobre todas las cosas. Y sabía que él, al fin, iría donde yo le pidiese. Incluso a Son Major.
Seguramente tenía otras ocupaciones, o, por lo menos, algo que le atormentaba y que le mantenía como ausente. Acaso le esperaban su madre, sus hermanos… ¡Cómo deseaba yo entonces, arrancarle todo afecto por los demás, apartarlo del mundo entero! Una tristeza sombría, tal vez malvada, me invadía sabiéndole tan apegado a sus familiares. Le hubiera querido ajeno al mundo entero -a mí, incluso-, antes de saberle ligado a alguien que no fuera yo. Sin embargo, me siguió sin decir nada. Creo que no he conocido a nadie menos hablador que aquel pobre muchacho. Es posible que la mayor parte de nuestros encuentros se redujeran casi siempre a un monólogo por mi parte, o a un largo, cálido e inexplicable silencio, que nos acercaba más que todas las palabras.
Remamos hasta Santa Catalina, con viento frío. Al desembarcar, bajo nuestros pies, crujieron las conchas de oro. Era ya entrado el mes de diciembre, con un cielo pálido.
Recuerdo que le dije, frotándome las rodillas:
– Me gustaría que nevase. ¿Has visto la nieve alguna vez?
– No. Nunca la he visto.
El agua golpeaba las rocas, y la Joven Simón aparecía negruzca, casi siniestra. Teníamos la cara enrojecida de frío y los ojos lacrimosos. El viento zarandeó mi cabello, como una bandera negra. Salté sobre la Joven Simón , golpeando la cubierta con los pies. Él se echó a reír, y pensé que nunca le había oído una risa como aquella. Abrí la escotilla y rebusqué en la panza. Allí estaban nuestros bienes. Envuelto todo, aún, en el viejo impermeable de Borja.
Pero Manuel no mostró demasiado interés por aquello. Al hablarle o mostrarle algo, sólo decía:
– Sí, sí -distraídamente.
Estuvimos un rato sentados en la borda de la Joven Simón , con las piernas colgando. Hacía frío y nos frotábamos las manos el uno al otro para calentarnos. Le pregunté:
– ¿Te gusta que te haya enseñado estas cosas? Y él, dijo, solamente:
– Sí.
– ¡Pero dilo de otra forma!
Se me quedó mirando serio y callado. Pensé: "Nunca habla de él, nunca me cuenta cosas suyas". Pero no quería preguntarle nada. Tal vez por si acaso decía algo que me desgarrase una esquina, aunque fuera, del velo que aún nos separaba del mundo. Mi cobardía era sólo comparable a mi egoísmo.
Entonces oímos la voz de Borja que nos llamaba haciendo bocina con las manos. Qué alto lo vi, de pronto, sobre la roca, con sus pantalones largos.
– ¡Borja!
Creo que palidecí. Acababa yo de traicionar nuestro secreto, y no estaba segura -ni mucho menos- de que él lo hubiera traicionado antes a Guiem. Salté de la barca. Manuel no se movió.
Borja empezó a descender por las rocas. Siempre decía que era muy peligroso hacerlo por aquella parte, por donde se despeñó José Taronjí, en su deseo de escapar. Y en aquel momento me di cuenta: "¡Torpe, zafia de mí! Aquí murió José Taronjí, y yo he obligado a Manuel…". Aún se podían ver los agujeros de las balas en la barca. Y yo le había obligado a sentarse encima. Pero Manuel continuaba, igual que siempre, sereno y silencioso: "Sí, es demasiado, es irritantemente bueno", pensé inquieta.
Читать дальше