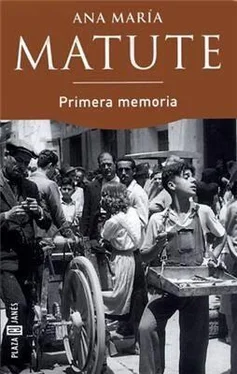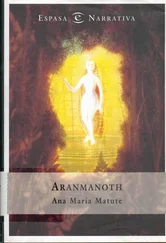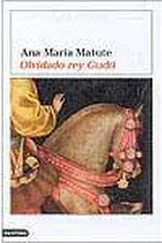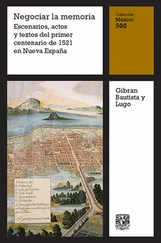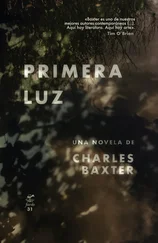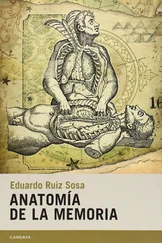– Duerme -dijo con su voz suave.
Me parece que intenté levantarme un par de veces, y ella me lo impidió. Entonces crujió la puerta y oí las pisadas de la abuela. "La gran bestia", pensé recordando las expresiones de Borja. Miré, con los ojos entornados: la puerta lanzó al suelo un cuadro de luz amarilla. La sombra de mi abuela y su bastoncillo de bambú, se recortaron movedizamente en el suelo. Yo sentía un gran peso en los párpados. Tía Emilia se levantó deprisa, susurrándole algo:
– Está enferma, mamá… ya te lo dije. Esta niña tiene algo, no es una niña como las otras…
La abuela la apartó a un lado y se acercó a mi cama. Cerré los ojos con fuerza y apreté los párpados. La abuela dijo con su habitual dureza:
– No seas estúpida, Emilia. Es absolutamente igual que todas las niñas. Sólo que está borracha, eso es todo.
Tía Emilia intentó defendernos débilmente. De pronto, me pareció que se echaba a llorar. Fue el suyo un llanto bajito, como de niña. Daba pena y estupor oírla. La abuela dijo:
– Parece mentira, Emilia, parece mentira… ¿Aún no has olvidado? ¿No ves que es un ser grosero… arbitrario y amargado? ¿No te das cuenta que es un pobre hombre, enfermo y solo? ¡Deja ya esa historia, por favor! Abandona esas cosas, propias de muchacha. Eres una mujer, con tu marido en el frente y un hijo de quince años. ¡Emilia, Emilia…!
Repetía su nombre, pero no había ninguna piedad en su voz. Luego salió, y oí cómo se alejaba el tic-tac de su bastoncillo de bambú.
Cuando se fue tía Emilia y me quedé sola, a oscuras, se me había pasado el sueño y tenía mucha sed. El dolor de cabeza persistía, y un sudor frío me llenaba. Torpemente, me levanté y fui a abrir la ventana. Entró el aire de la noche, la brisa del mar que respiraba hondamente al fondo del declive. El aire me aturdió, y estuve a punto de caer al suelo. Cuando volví a la cama, un ruido peculiar me hizo incorporar de nuevo. La puerta se abrió despacio y reconocí la silueta de Borja. En cuanto la cerró a sus espaldas, corrió hacia mí como una tromba. Se sentó al borde de mi cama y encendió la lámpara de la mesilla: un globo de cristal rojo, que se iluminó como un ojo iracundo. Me cubrí la cara con las manos, pero él me las apartó, furioso:
– Pervertida -dijo (Y por el modo de decirlo me pareció que había estado mucho rato pensando aquella palabra, antes de venir a lanzármela). – ¡Enamorada a los catorce años de un hombre de cincuenta!
Con dedos temblorosos encendió un cigarrillo. La cajetilla le asomaba por el bolsillo del pijama. Lanzó un par de bocanadas de humo, con la actitud que solía emplear cuando quería intimidarme. Pero el cigarrillo temblaba en sus labios. El humo salía en dos columnas por los agujeros de su nariz como dos largos colmillos.
– Tú peor -contesté-. Tú más pervertido, puesto que eres un muchacho, y también…
Escupió al suelo el cigarrillo y lo aplastó contra la alfombra. ("Y mañana, maldito, creerán que fui yo".) Con los brazos enlazados caímos al suelo, y en el forcejeo me golpeé la cabeza contra la pata de la cama. La frente entre las manos, apretando los labios para no gemir, me senté. Todo daba vueltas a mi alrededor. El cabello desparramado (recuerdo que me llegaba cerca de la cintura), se enredaba entre mis dedos. Me sentía muy agitada, y, sin embargo, no me era posible ni llorar ni reírme de él.
– Sube a la cama, tonta -dijo él-. Sube de una vez.
Le obedecí. Me dolía la cabeza y me parece que tenía ganas de vomitar. Deseaba que me dejara en paz y poder dormir. Pero allí siguió, el pequeño canalla.
– Te vas a acordar de lo de esta tarde -dijo.
Volvió a encender un cigarrillo. De un manotazo, antes de que pudiera evitarlo, le quité el paquete y lo metí bajo mi almohada. Levantó la mano sobre mí, cerró el puño, y mordiéndose los labios con rabia, la dejó caer pesadamente sobre la colcha. Entonces me miró tan tristemente que me enternecí. Le acaricié el pelo, como si fuera aún un niño pequeño, y él encogió levemente los hombros y entrecerró los ojos. A su vez, cogió un mechón de mi cabello y lo enredó entre sus dedos, suavemente, como hacía a veces en la logia.
– Matia, Matia… -dijo muy bajito.
Bruscamente se apartó de mí y fue hacia la puerta. Parecía un duende. Tras un leve crujir de la madera desapareció. Alargando la mano hacia la mesilla apagué la luz. La oscuridad lo absorbió todo, y no recuerdo más.
Me desperté boca abajo, atravesada en la cama. Aún me dolía mucho la cabeza. La colcha, y parte de las sábanas -como casi todas las mañanas- aparecían en el suelo. Sentí en mis hombros las patitas del pequeño Gondoliero, que me picoteaba suavísimamente la oreja. Antonia, como de costumbre, ordenaba los desperfectos.
Noté el calor del sol en la nuca. "Hoy será un día brillante y terrible, andaré por ahí con los ojos cerrados, volviéndome loca cada vez que se cierre de golpe una puerta." Vinieron en seguida los fantasmas y cogí la almohada para refugiarme debajo, diciéndome: "Jorge. Es horrible. Jamás volveré a Son Major". Los fantasmas llegaban en tropel con la resaca del vino, a sentarse en el dosel de la cama, a meter sus dedos de pulpo bajo la almohada y hacer cosquillas en los recuerdos. Todo lo de la tarde anterior, hasta el recuerdo de las flores, dolía como una calumnia. "Oh, Jorge, oh, pobre tía Emilia." Histéricamente sentí pena por aquella mujer a la que no quise en toda mi vida.
– Señorita Matia, son las nueve dadas -oí decir a Antonia.
Sus pies afelpados apenas rozaban la alfombra, como topos: ("Son como el topo de la pobre Pulgarcilla, el horrible topo que se quería casar con ella"). Abrí el ojo derecho:
– Dile a tu asqueroso Gondoliero que se vaya -dije, roncamente.
Antonia silbó algo curruscante, como un cuchicheo, que dolía dentro y fuera de las orejas. Di un gemido, y Gondoliero huyó a su hombro, como una flor errante.
– El baño está preparado, señorita Matia…
Grité, gemí, protesté. Antonia callaba. Me deje caer sobre la alfombra, con un gesto idiota de niña mal criada, y abrí los ojos.
Hacía un brillante y horrible día gris, resplandeciente como aluminio. El sol atravesaba la piel transparente del cielo, como una hinchada quemazón. Todo brillaba, pero con un brillo metálico, inquietante.
– Va a llover -me quejé-. ¿Verdad Antonia, que va a llover?
Antonia echaba agua caliente en la rudimentaria bañera, y todo se llenaba de vapor. Mi voz quedó sofocada.
Cuando bajé a desayunar, la abuela me encontró pálida, ojerosa, y horriblemente mal peinada.
– Vas hacia los quince años. ¡Parece increíble, Matia, cómo te presentas!
A un lado aguardaban los periódicos con sus fajas azules. Leí de través: "Las tropas del general…". Borja terminaba su chocolate y el Chino aguardaba en la sala de estudios, tras los cuadernos ("¡Qué horror, ahora: declinaciones, verbos latinos!").
– ¿Cuándo iremos al colegio? -preguntó Borja.- Me gustará mucho. ¡Este pueblo está ya resultándome aburrido!
– Celebro que desees ir al colegio -contestó la abuela.- Iréis, los dos, después de Navidad. Ven aquí, Matia.
Me acerqué todo lo despacio que me era posible sin incurrir en su enfado.
– ¡Acércate!
Me cogió la cabeza entre sus manos huesudas y sentí clavarse en mi mejilla derecha su brillante! Usaba una horrible colonia que pretendía ser campestre y resultaba medicinal. Sentí sus ojos en los míos, físicamente, como dos hormigas recorriendo mis niñas, mi córnea dolorida.
– ¿Qué te pasa? -preguntó, como un mordisco.
No pude aguantar más, y vociferé:
– ¿Y a Borja, qué le pasa? ¿Siempre he de ser yo la peor?
Читать дальше