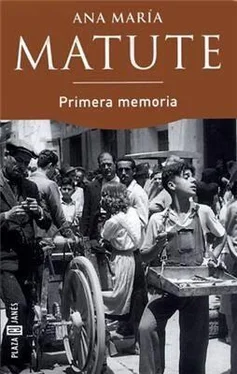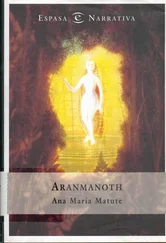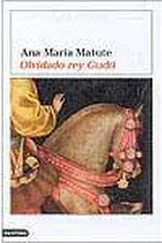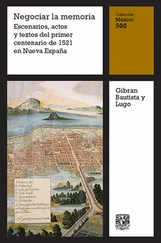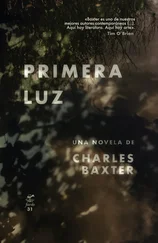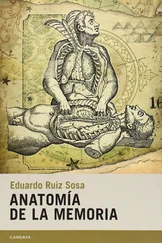Deseé que nunca hubiera dicho aquello. Lo sentí como una bofetada. Pero estaba asustada de mi propia cobardía. La piel oscura de Manuel se cubrió de un tinte rojizo, desde la frente al cuello.
– Tengo trabajo -contestó. Borja me miró:
– Dile tú que venga, Matia.
Antes de que yo abriera la boca -y noté un gran fuego cubriéndome la frente, las orejas y el cuello-, Manuel levantó la mano derecha, que brilló, y dijo:
– No digas nada, Matia, no necesitas…
Desvié mis ojos de los suyos, y él mismo inició la marcha.
Primero fuimos a buscar a Juan Antonio, que al oír nuestro silbido se asomó al balcón. Masticaba algo. Seguramente merendaba. Bajó rápido y se colocó al otro lado de Manuel. Siguieron andando, uno al lado del otro, y yo detrás. Parecía, verdaderamente, que lo llevaran como un reo. Manuel caminaba despacio, con los brazos caídos a lo largo del cuerpo.
Ya salíamos del pueblo cuando nos vio el cojo.
– Ahora irá a avisar a los otros… -dijo Juan Antonio, de prisa.
León y Carlos estudiaban, pero al oírnos vinieron enseguida.
El camino que llevaba a Son Major se levantaba poco a poco sobre el pueblo, hasta el gran recodo de la montaña, sobre el acantilado. Por el camino el sol daba de lleno, como sobre una pared.
Al llegar a Son Major nos detuvimos intimidados. Tal vez nos hubiéramos limitado a quedar así -como a veces Manuel y yo-, pegados contra el muro, mirándonos unos a otros, oyendo al viento; pero aquel día Sanamo andaba por detrás de la verja, e inmediatamente descubrió a Manuel. Al verle, abrió la boca y levantó los brazos al cielo. Pero de su boca no salió una sola palabra. Riéndose, con aquella maligna risa suya, se acercó a la verja, haciendo tintinear las llaves en la mano:
– ¡Manuel, Manuel, hijito mío! -clamó con boca desdentada, mientras descorría el pestillo, con un chirrido. El pelo de Sanamo, largo y gris, se movía al viento.
Manuel, con su aire de reo, que me irritaba, seguía quieto frente a la verja, la cabeza un poco baja. Sobresalía su estatura de todos nosotros: incluso de mí, que indudablemente era la más alta de todos. Allí estaba, brillando raramente al sol de la tarde, que huía ya; dejándole prendido todo su oro en la piel oscura, en el rojizo cabello. Sanamo le miró, como arrobado. Borja, que se sujetaba a los barrotes de la verja con las dos manos, sonreía tratando de ser amable, como cuando pedía algo a la abuela.
– Hola, Sanamo -dijo, con falsa alegría-, ¿podemos visitar a don Jorge?
Sanamo le miró astutamente y sonrió con maldad. Abrió de par en par la verja, como si hubiera de entrar una carroza, y no un atemorizado grupo de chiquillos.
– Pasad -dijo-. El señor se alegrará de recibir a estos guapos muchachos.
Manuel seguía como clavado en la tierra, y Borja le empujó bruscamente hacia adentro.
El jardín de Son Major se nos ofreció, al fin. Era muy umbrío, por culpa de la altura de sus muros. Siempre soplaba el viento allí, y las palmeras se mecían. Las gradas que llevaban a la casa aparecían cubiertas de un musgo verde lagarto. La casa era bonita, con una larga logia de arcos blancos y las ventanas pintadas de azul, pero estaba muy vieja y descuidada. Muros arriba trepaba una tupida enredadera, que le daba un aire húmedo y sombrío. A la izquierda, se alzaban los magnolios, ya sin flores. Sin embargo, había en el aire un raro perfume: como de otras flores, de otras sombras, de otros ecos, que uno no podía entender bien, que casi no se atrevía uno a adivinar. El suelo y todas las hojas parecían recién regados.
Siempre recordaré aquella luz rosada, donde todo parecía sumergido en un vino maravillosamente dorado. Aunque ya no estuvieran las magnolias y se hubieran muerto las flores -excepto las rosas encarnadas tan oscuras y profundas que parecían negras, como de una sangre seca pero aún viva, estremecedora-, estaba todo el aire lleno de un aroma intenso. Sanamo se fue al jardín interior, y a poco volvió riendo como si algo siniestramente gracioso estuviera ocurriendo:
– Pasad, niños, pasad.
Todo él temblaba de pies a cabeza, con una ridícula y salvaje alegría. Algo pareció agarrarse a nuestras piernas y a nuestra voz, pues ninguno avanzó ni, dijo nada. A Borja, se le fue la fanfarronería, y Juan Antonio, Carlos y León, parecían atrapados en su cazurra timidez. Aparecíamos tal como dijo Sanamo, probablemente para mortificarnos: unos ridículos e histéricos niños que suponían una osada aventura ser recibidos por Jorge de Son Major.
– Vamos, guapos, vamos. ¿Qué esperáis? El señor os invita a merendar con él -decía Sanamo, retorciéndose de risa (igual que el viejo Trasgo de Doure, coronado de carámbanos y piñas, cuando la Séptima Princesita del Cerro de los Duendes le tomó por la muñeca).
Solamente Manuel recuperó su naturalidad. Me cogió de la mano y seguimos el tintineo de llaves del viejo de la rosa granate. Detrás de nosotros crujió la arenilla del jardín, bajo los pasos de Borja, Juan Antonio, Carlos y León.
Jorge de Son Major estaba sentado al fondo del jardín, invadido por rosas oscuras. Aquel jardín como sumergido en vino, los altos muros separándolo del mundo, como adherido a la encrespada ladera de la montaña. Había cerezos, otro magnolio y el famoso emparrado, envidia de la alcaldesa y de mi propia abuela. Los racimos colgaban de la pérgola, desde el azul pálido hasta el violeta. Bajo el emparrado había una mesa larga. El sol arrancaba a una botella un resplandor rosado, transparente. Parecía una lámpara. Jorge de Son Major, sentado tras aquella mesa, parecía como seccionado por la cintura, como si fuera un santo extraño. Estallaba la última luz. Manuel me dio un suave tirón de la mano, y nos acercamos a él. No recuerdo qué nos dijo, sólo sé que su sonrisa y su voz era algo tan lejano a nosotros como su leyenda. Sus ojos sombríos, de córnea azulada, como los de Manuel, miraban con cansancio.
Con la mano derecha indicó que nos sentáramos a la mesa. Su pelo era gris, casi blanco, y muy abundante. Tenía la piel morena, casi tanto como la nuca de Manuel y llevaba una raída chaqueta de marino con botones dorados. Sus manos eran grandes, ásperas, de movimientos lentos. En conjunto, resultaba un hombre triste, como desplazado. Uno a uno, nos habló. Primero a Borja y luego a mí, tratándonos como a verdaderos niños. Borja estaba encendido, rígido, procurando alzarse sobre sus pies todo cuanto podía, para parecer lo más alto posible. Jorge nos preguntó por la abuela. (Pensé: "nadie pregunta jamás por mi padre".) Jorge, sentado tras la mesa, nos obligaba a acercarnos a él, como si fuera un obispo o un príncipe irritante. La mano de Manuel y la mía parecía que no pudieran desasirse. No sé quien apretaba tanto los dedos entrelazados; quizá los dos a un tiempo, como si deseáramos asirnos a algo desde nuestra soledad de pronto desvelada.
Jorge apoyó su mano en mi hombro y sus ojos se fijaron en nuestros dedos enlazados. Nunca me parecieron los ojos de Jorge tan semejantes a los de Manuel. Sentí el peso de su mano, y aquel roce me despertó una sensación desconocida. Algo que me retuvo, muy quieta, como incapaz de desasirme de su contacto. La mano de Jorge tenía un raro aroma de cedro (me vino a la memoria la caja de habanos que mi padre olvidó en algún lugar de la casa de campo, y que yo, de niña, acercaba a la nariz deleitosamente). Me pareció que aquel aroma se extendía por todo el aire: lo despedían los racimos, el sol, el vino. O, quizás, no fue su mano; quizá fue solamente aquel sueño que empapaba el escondido jardín de Son Major.
– Y tú -dijo- ¿eres la niña de María Teresa?
Comprendí que mi sonrisa resultaba forzada.
Читать дальше