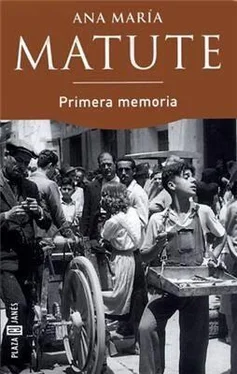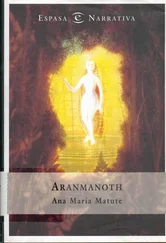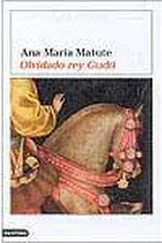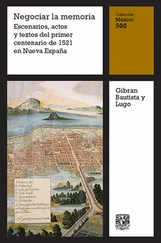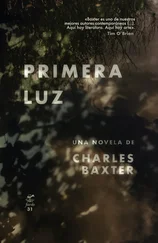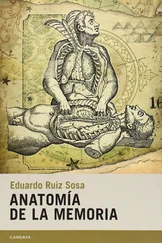– Eran del abuelo.
– ¿Y del tío Álvaro?
– Bueno… también los usaba, cuando venía.
(Porque el tío Álvaro no era de la isla. Borja siempre lo decía: "Somos navarros." Y tenían en su tierra aquella casa tan grande con un patio y cuadras con caballos. "Aquello sí que era bonito" decía Borja, suspirando. "Pero a ti la abuela te quiere mucho, Borja. No es como a mí. Tú vas a heredar esta casa…".) Y aquellos látigos colgados junto a la ventana de la cocina, donde me subí cuando oí comentar a Ton: "Los hombres estaban como animales… ella me defenderá." Aquellos látigos, ¿cómo podían pertenecer a nadie más que a tío Álvaro, con su afilada cara de cuchillo, con su boca torcida por la cicatriz? Borja, pareciéndosele, ¿cómo podía ser tan guapo y suave? Sin embargo, también Borja tenía a veces su misma forma de mirar, de torcer la boca, su expresión de filo dañino.
El último día que Borja fue al Naranjal, dijo la abuela, después de comer:
– Voy a retirarme. Matia, sube un rato a echarte. Te conviene reposar después de las comidas, lo ha dicho el padre de Juan Antonio.
Desde hacía una semana, o poco más, instituyeron, por culpa del padre de Juan Antonio, esta odiosa costumbre. La hora de la siesta, cuando todos descansaban, era mi preferida. Recuerdo que hacía mucho calor. Estaban las ventanas abiertas y ni la más ligera brisa empujaba las cortinas. En el jardín, sobre los árboles, flotaba un polvo brillante, entre el zumbido de los insectos. La tía Emilia se levantó, y dijo:
– Subiré a escribir unas cartas.
Siempre tenía que escribir cartas, un terrible fajo de cartas, que yo suponía enviaba al frente. A veces decía:
– Ven conmigo, Matia.
Aquella tarde también. Yo aborrecía subir con ella, pero no me atrevía a negarme. La habitación de la tía Emilia era muy grande, con una salita contigua. La enorme cama de matrimonio, butaquitas tapizadas de rosa, el pesado armario, el tocador, la cómoda, los visillos corridos, y el sol. El sol, de pronto, que llameaba como mil abejas zumbando en el balcón. El sol pegado a la tela blanca y transparente, arrojando su resplandor sobre la cama, con sus cuadrantes blancos que olían a almidón y manzanas.
La tía Emilia se quitó el vestido, se puso "fresca", como ella decía, con una horrible bata de color verde pálido, arrugada y empapada de un perfume viejo que mareaba, como todo lo de aquella habitación. Había allí algo, que no acertaba a definirme; algo cerrado, con los visillos corridos para que no hiriese la furia del sol, en aquella hora como acechante y cargada; algo dulzón y turbio a un tiempo. De mala gana me quité las sandalias y el vestido (la eterna blusita blanca y la execrable falda tableada), y tía Emilia me trenzó el cabello, arrollándomelo en lo alto de la cabeza.
– Anda, échate y procura dormir. Nada de historietas, caramelos ni de chicle: te lo puedes tragar.
Me eché sobre la cama, disimulando mi mal humor y respirando aquel antipático perfume -además, unos jazmines, sobre el tocador, expelían su aroma-, y echada, con los ojos abiertos, y mirando el techo, oí cómo chirriaban las cigarras en el declive. Era espeso y obsceno aquel cuarto, como el gran vientre y los pechos de tía Emilia. La vi como iba al armario y se servía coñac, en una copa de color rubí, hermosísima. Fingí cerrar los ojos, mirándola por entre los párpados. Bebió el coñac de un golpe y luego fue al lavabo, abrió el grifo -todas las cañerías empezaron a gemir, a soplar, como si barbotearan maldiciones- y enjuagó la copa. Después encendió un cigarrillo, se derrumbó en la butaca y ojeó las revistas que le solía prestar Mossén Mayol y que no leía nunca. De pronto, algo raro hubo allí. Era como si alguien hubiera colgado en la pared los látigos y los arneses del patio. Algo brutal y cruel llegaba y rasgaba en dos la quietud del cuarto de tía Emilia (acaso el recuerdo del tío Álvaro), por alguna cosa que ella decía:
– Tu tío…
Medio echada en su butaca, alargaba el brazo hacia el balcón y levantaba la cortina, por donde entraba un vivido fajo de sol, como una espada de oro. Observé su perfil fofo, sus ojeras, y me dije: "¡Qué pena da! Está perdiendo algo." Y por mi confusa imaginación galopaban ideas extrañas, del tío Álvaro y de ella, debido a algunas conversaciones que escuché a Juan Antonio y Borja. Cosas que yo fingía conocer bien, pero que me resultaban aún oscuras y llenas de misterio. Sentí algo parecido al miedo, entonces, y me arrinconé a un lado de la cama. Porque allí, a la derecha -aún lo estoy viendo- estaban los cuadrantes, con sus fundas bordadas, oliendo fuertemente a plancha, y me dije: "Esa almohada es la del tío Álvaro, ese su sitio. Siempre está esperándole la tía Emilia". Y algo que no era exactamente miedo me recorrió la espalda. Algo como una extraña vergüenza, acordándome de las cosas que Borja y Juan Antonio contaban de los hombres y de las mujeres. Y me dije: "No, acaso eso sea otra mentira." Y deseé que la muerte también fuera un embuste. Cerró los ojos. La tía Emilia guardaba las cartas en una caja de madera, las sacaba una a una, y las releía; y me parecía que también de aquella caja brotaba el intruso olor, a cuero y a cedro, del tío Álvaro. Y me sentía ajena a aquel mundo. Había llevado a Gorogó conmigo, lo tenía escondido entre el pecho y la combinación, y en aquel momento la tía Emilia dijo:
– ¿Qué estás escondiendo ahí?
– ¡Nada!
Se acercó y consiguió quitármelo, a pesar de que me eché de bruces sobre la cama, para protegerlo. Le dio vueltas entre las manos. Seguía boca abajo, para que no viera qué encarnada me ponía (hasta sentía cómo me ardían las orejas). En lugar de burlarse dijo:
– ¡Ah, es un muñeco!… Sí, yo también dormía con un muñeco, hasta casi la víspera de casarme.
Levanté la cabeza para mirarla, y vi que sonreía. Se lo quité de las manos y lo volví a poner bajo la almohada, pensando: "No es eso, ya no duermo abrazada a Gorogó -en realidad no dormí nunca con él, sólo con un oso que se llamaba Celín-. Éste es para otras cosas; para viajar y contarle injusticias. No es un muñeco para quererle, estúpida." Pero ella dijo:
– Siempre me pides cigarrillos, y ahora resulta que aún juegas con muñecos.
Me puso la mano en la cabeza y me despeinó el flequillo. Fue hacia la cómoda y sacó un Murati de su cajita (donde había dibujado un jardín de invierno, con macetas de palmeras y un señor vestido de smocking, con las piernas cruzadas, y fumando, muy cursi). Me lo puso en los labios, sonriendo. Ella misma lo encendió y dijo:
– Tu madre y yo nos queríamos mucho, Matia. Anda, sé buena chica: fúmate este cigarrillo. Ya ves que soy comprensiva. Pero luego cierra los ojos y procura dormir.
Miró su relojito de pulsera y añadió:
– Te doy diez minutos para fumar. Pero luego reposa, aunque sea sólo durante media hora. Después, si no haces ruido al bajar la escalera, prometo dejarte marchar.
Volvió a servirse otra copa, y se tumbó en la butaca, con sus cartas. Los jazmines amarilleaban, y sobre la cómoda, en el fanal, flores y flores se amontonaban junto a las imágenes de San Bruno y Santa Catalina.
La tía Emilia se adormecía en la butaca extensible, que en los días de primavera sacaban al jardín y que estaba quemada por el sol. Aún no había terminado su cigarrillo y se quedó dormida, derrumbada. Recuerdo que hacía mucho calor -estábamos a últimos del mes de agosto- y que zumbaba una mosca, atrapada entre la cortina y el cristal. El olor del sol encendía las paredes, arrancaba un espeso perfume a la caoba brillante de la cómoda, el picante aroma de los santos y las flores y mezclado al de los polvos de la tía Emilia y a un sutilísimo aroma de coñac. Sentía en el paladar y la lengua el sabor dulzón y exótico del cigarrillo turco y entre los labios el brillo de oro del emboquillado, que apenas me atrevía a sostener, asombrada de fumar ante ella. Me incorporé despacio, para no sobresaltarla. Estaba tendida, con el brazo blanco y macizo, en la penumbra rosa y oro de la habitación. En el cenicero de cristal verde, se consumía una colilla. Y la mosca, apresada entre los pliegues del visillo y el cristal, sin poder escaparse.
Читать дальше