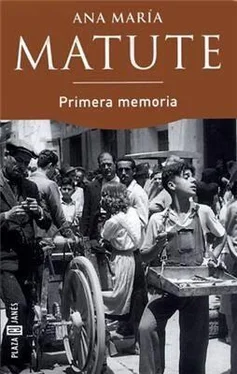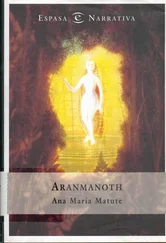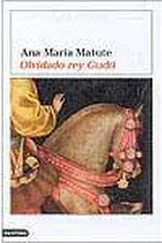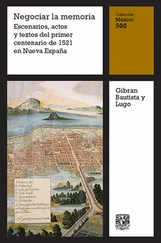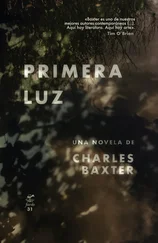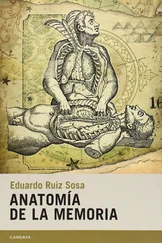(Dentro del armario, estaba mi pequeño bagaje de memorias: el negro y retorcido hilo del teléfono, con su voz, como una sorprendente sangre sonora. Las manzanas del sobrado, la Isla de Nunca Jamás, con sus limpiezas de primavera)… Pero vivíamos en otra isla. Se veía, sí, que en la isla estábamos como perdidos, rodeados del pavor azul del mar y, sobre todo, de silencio. Y no pasaban barcos por nuestras costas, nada se oía ni se veía: nada más que el respirar del mar. Allí, en la logia, apretaba a mi pequeño Negro Gorogó, que guardaba desde lejana memoria. Aquel que me llevé a Nuestra Señora de los Ángeles, y que me quiso tirar a la basura la Subdirectora, a quien propiné la patada, causa de mi expulsión. Aquel que se llamaba unas veces Gorogó -para el que dibujaba diminutas ciudades en las esquinas y márgenes de los libros, inventadas a punta de pluma, con escaleras de caracol, cúpulas afiladas, campanarios, y noches asimétricas-, y que otras veces se llamaba simplemente Negro, y era un desgraciado muchacho que limpiaba chimeneas en una ciudad remotísima de Andersen.
Contra todo, al regresar en la Leontina -desterrada por ser muchacha (ni siquiera una mujer, ni siquiera) de la excursión al Naranjal -, contra todos ellos, subía a mi habitación, sacaba de bajo los pañuelos y los calcetines a mi pequeño Negro, miraba su carita y me preguntaba por qué ya no le podía amar.
Borja era ladrón. No sé cómo adquirió este vicio, o si nació con él. El caso era que Borja no concebía la vida sin sus robos, continuos y casi sistemáticos. Particularmente, dinero. Robaba a su madre y a la abuela con habilidad y sentía un especial goce en el peligro, en el miedo a que le descubriesen. Claro está que la gran confianza que tenían en él, en su inocencia, en su supuesta nobleza, le hacía fácil el camino. Solía robar de la habitación de su madre. La tía Emilia era descuidada y muchas veces dejaba el dinero esparcido sobre la cómoda o sobre cualquier mueble, y luego se quejaba, plañideramente:
– El dinero se va de las manos, no comprendo cómo…
Robar a la abuela era mucho más excitante. Solía guardar el dinero en una cajita de metal, que deformaba nuestras caras y se empañaba con la respiración. La tenía en un estante del armario y ponía siempre encima, como si quisiera protegerla, el Misal y el estuche con el Rosario de las Indulgencias, traído de su viaje a Lourdes. Al lado, como un centinela, colocaba una botella de cristal llena de agua milagrosa, de la que de cuando en cuando bebía un trago. La botella tenía la forma de la Virgen, y su corona se desenroscaba a modo de tapón. Borja tenía que subirse a una silla -el estante resultaba demasiado alto para él, que era de corta estatura- y manipular largamente. Primero, apartar la Botella-Imagen, luego quitar el Misal y el estuche, y por último, darle la vuelta a la llave de la caja, abrirla y sacar el dinero. Los billetes estaban, por lo general, doblados como librillos, y debía entretenerse en extraerlos cuidadosamente y en volver a dejarlos en su lugar, para que no se notara. En el pasillo, junto al reloj de carrillón, yo hacía la guardia, vigilando la escalera por si se oían las pisadas de la bestia. En estos casos, como recompensa a mi ayuda, participaba del botín. Gran parte de él era invertido en cigarrillos de Es Mariné y en caramelos de menta para borrar sus huellas.
La abuela solía meter su dedazo huesudo en mi boca, como un gancho:
– A tu edad ya no se comen caramelos, ¿no te da vergüenza? Además, se estropean los dientes.
Una de las cosas más humillantes de aquel tiempo, recuerdo, era la preocupación constante de mi abuela por mi posible futura belleza. Por una supuesta belleza que debía adquirir, fuese como fuese.
– Es lo único que sirve a una mujer, sí no tiene dinero.
La belleza, pues, era el único bien con que podía contar en la vida. Sin embargo, aquella belleza era todavía algo inexistente y remoto, y mi aspecto dejaba, bastante que desear, en el concepto de mi abuela. Para empezar, me encontraba escandalosamente alta y delgada. Tía Emilia -decía ella- no fue hermosa, pero sí rica, y se casó con el tío Álvaro (hombre, al parecer, importante y adinerado). Mi madre fue muy guapa, y rica, pero se dejó llevar por sus estúpidos sentimientos de muchacha romántica, y pagó cara su elección. Mi padre -decía- era un hombre sin principios, obsesionado por ideas torcidas, que le hicieron gastar en ellas el dinero de mi madre y que arruinaron su vida familiar. "Hombres así no debían casarse nunca. Siembran el mal a donde van." Afortunadamente, según ella, aquel matrimonio duró poco: mi madre murió antes de que las cosas tomaran un giro escandaloso. Había, pues, que tener también cuidado con la belleza y con el dinero, armas de dos filos.
La abuela se preocupaba mucho por mis dientes -demasiado separados y grandes- y por mis ojos ("No mires así, de reojo." "No entrecierres los párpados." "¡Dios mío a esta criatura se le desvía el ojo derecho!"). Le preocupaba mi pelo, lacio hasta la desesperación, y le preocupaban mis piernas:
– Estás tan delgada… En fin, supongo que es cosa de la edad. Hay que esperar que te vayas transformando, poco a poco. De aquí a un par de años tal vez no te conozcamos. Pero me temo que te pareces demasiado a tu padre.
Sentada en su mecedora, escrutándome con sus redondos ojos de lechuza, me obligaba a andar y a sentarme, me miraba las manos y los ojos. (Me recordaba a los del pueblo, los días del mercado, cuando compraban una mula.) Criticaba el color tostado de mi piel y las pecas que me nacían, por culpa del sol, alrededor de la nariz.
– ¡Siempre al sol, como un pillete! Dios mío, qué desastre: boca grande, ojos separados… ¡No achiques los ojos! Se te formarán arrugas. Levanta los hombros, la cabeza… Muérdete los labios, mójalos…
En aquellos momentos la odiaba, no podía evitarlo. Deseaba que se muriese allí mismo, de repente y patas arriba, como los pájaros. Con el bastoncillo de bambú me reseguía la espalda y me golpeaba las rodillas y los hombros.
– Algún día me agradecerás todo esto… Puedes irte.
Detrás de aquel "puedes irte" aguardaban las declinaciones latinas, la traducción de Corneille, o la lectura en voz alta del Niño del Secreto, el pequeño Guido de Fontagalland, para que ella no se fatigase la vista, y escuchase -o fingiese escuchar- sentada en su mecedora, junto a la ventana. Hurgando, con sus prismáticos de teatro, en las ventanas de su monstruoso juguete del declive. Cerca de su mano, la caja de rapé y el bastoncillo, resbalando lentamente.
Prefería el castigo a aquello. De pronto echaba a correr, sin hacer caso de su voz:
– ¡Matia! ¡Matia! ¡Vuelve en seguida!
Aunque no estuviera Borja, me marchaba por el declive abajo, hasta el mar, a sentarme, malhumorada, entre las pitas. Rondaba, como un perro miserable, por fuera de los muros del declive, con mi sombra como una rastra. Huía, hacia algún lado donde estuviera a solas, lejos.
– Puedes irte…
Salía de la habitación, mirando por encima del hombro, de través, como a ella le molestaba tanto. En el dedo ganchudo de la abuela quedaban restos de mi caramelo, que se limpiaba cuidadosamente con el pañuelo.
Entonces, si no estaba Borja -traidor, traidor, se fue al Naranjal, sabiendo que a mí no me lo permitían; se fue sabiendo que yo me quedaría allí, fingiendo indiferencia, tragándome la humillación apoyada en el muro, con las piernas cruzadas, mordiendo cualquier cosa para que no se me notasen las ganas de llorar- yo me quedaba entre las garras de la abuela, con la estúpida tía Emilia, que fumaba en su habitación, que bebía coñac a hurtadillas (ah, sus ojuelos sonrosados), esperando, esperando, esperando, con su gran vientre blanco, el regreso del feroz tío Álvaro, que, según Borja, fusilaba hombres al entrar en los pueblos, a quien Borja no había dado jamás un beso ni mirado a los ojos, que le castigaba con días enteros a pan y agua si traía malas notas del colegio de Cristo Rey. El tío Álvaro. Quedaba de él una caja de habanos, que me acercaba a la nariz y aspiraba con los ojos cerrados; un correaje con hebillas de plata, los arneses del caballo y su silla de montar, lleno todo de polvo, en el patio. Y aquellos látigos, colgados en la pared, que estremecían sólo de mirarlos:
Читать дальше