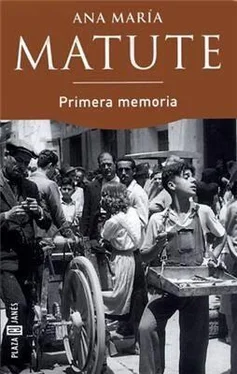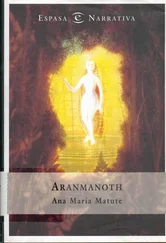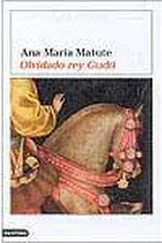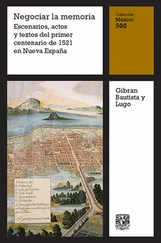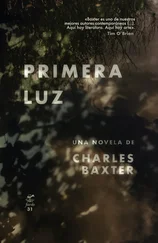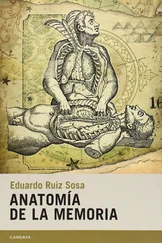Y Es Mariné:
– Ahora, ya no se deja ver, nunca sale de allí. Se está muriendo.
Se quedaba pensativo, y añadía:
– Algún día le iré a ver. Se acuerda de mí: fui marinero suyo. Si alguien de aquellos tiempos va a visitarle, le ofrece buen vino. Es un señor, no desprecia al que le sirvió. Sí, es un señor. Pocos quedan así.
El Chino decía:
– En otros tiempos, doña Práxedes fue buena amiga suya.
– ¡Antes, antes!… Ahora no quiere saber nada de sus parientes. Algún día iré a verle, sí, señor… Él viajó muy lejos conmigo. Íbamos a las islas -y de pronto su mano encarnada y corta, con dedos como patas, señalaba el mar. Y a lo lejos había un resplandor que sólo de verlo contraía la garganta-. Y ahora, ahí está, encerrado. ¡Bah! ¡Con aquel asqueroso Sanamo, esa rata repugnante que toca la guitarra! Viviendo de él, sin orgullo… ¡Yo no podría hacer una cosa así, después de lo que vivimos antes! ¡Qué asqueroso Sanamo, aprovechándose de los viejos tiempos del Delfín , de los recuerdos del pobre señor! Sí, hurgándole en los recuerdos, con su maldita guitarra, para que no le eche a la calle: ¡él, que fue siempre un traidor, y nada más! ¡El último del Delfín , el último!
En un rincón, Guiem reía, sombrío:
– ¡Sí, por todas partes le conocen a don Jorge! ¡Por todas partes!
Es Mariné y Guiem sonreían misteriosamente. Borja decía, con voz chillona:
– Tenemos el mismo apellido. En otro tiempo la familia se llevaba muy bien: tiene razón el Chino. Mi abuela era buena amiga suya… Y nadie ha terminado con nadie, realmente.
– Nadie, jovencito, nadie. -Es Mariné se pasaba la colilla de una comisura a la otra -. ¡Tú serás su heredero, bien seguro!
Guiem aplastaba hormigas con el pie. (En la isla entraban hormigas por todas partes. Por toda ella había caminos y caminos de hormigas; diminutos túneles, horadándola, delgados, como infinitas venas huecas. Y las hormigas yendo y viniendo, yendo y viniendo, por ellos.) Es Mariné metía un cacillo agujereado en la tina de las aceitunas negras y las echaba, goteando, en el platillo:
– Tú le irás a ver, ¿no?
El Chino ponía una mano en el hombro de Borja. Una mano extraña, en aquel momento: amarilla, seca. No era una mano amiga, y sin embargo quería o pedía algo. Borja se quedaba quieto, con la sonrisa fija que yo conocía tan bien:
– Sí. Claro está que iré a verle, cualquier día. Es tío mío.
– Algo sí, algo sí -reía Es Mariné-. Bien, cuando vayas a verle háblale de mí, dile algo de aquellos tiempos. Mira, tenía el oro amonedado en un armario. ¡Cartuchos y cartuchos de oro! Luego decía: toma, Mariné, eres un buen chico . ¡Le servía muy bien! Pero a sueldo fijo no estaba. ¡No!
De nuevo se miraban a los ojos Guiem y Es Mariné, y reían ahogadamente. ¡Qué viejo y astuto parecía entonces Guiem, con sus malvados ojos negros! Borja también reía, forzadamente. El vino que nos vendía Es Mariné era muy malo, nos dejaba los dientes y los labios oscuros. A veces le comprábamos una especie de aguardiente muy fuerte, que nos ponía muy alegres.
– Ay, tenía recorridas todas las islas – soñaba él, con el ojo derecho brillante, como el solitario de la abuela-. Mala cosa, cuando vendió su velero… Aunque hay quien dice que no lo vendió y que le prendió fuego. No sé lo que hizo con el Delfín . ¡Tanto como le queríamos todos! La verdad, yo pensé entonces: ¿El señor de Son Major se ha deshecho del Delfín ? Entonces es que está muy grave.
– No está enfermo – dijo El Chino -. Le vi el otro día regando sus flores, detrás de la verja del jardín.
– Grave, grave -repitió Es Mariné. Y su ojo se perdió definitivamente en la enmarañada ceja.
De vuelta en la Leontina , cuando ya se habían marchado al Naranjal, yo pensaba en todo esto. Llegaba hasta el embarcadero, subía al declive, con la amargura de haberles visto ir y la rara ensoñación que me producían aquellas conversaciones. Entraba en el patio de la casa, por la puertecilla, y subía sigilosamente, para que la abuela no se enterara de mi escapada al Port, a lavarme y cambiarme de ropa para la cena. Luego, la abuela me preguntaba:
– ¿Dónde has estado?
– Estudiando.
La abuela me miraba los dedos, por si aún estaban manchados de tinta. Acercaba su gran nariz a mi boca para oler si había fumado. (Antes mastiqué furiosamente un caramelo de menta, de los que guardaba Es Mariné en latas altas, con la marca de un caldo de cubitos.)
Le pregunté a Antonia:
– ¿Cómo es el señor de Son Major? ¿Es verdad que tenía el diablo en su casa?
Ella abría mi cama y metía la mano por el embozo, estirándolo. Se volvió y dijo:
– El señor ya está muy viejo. Fue un gran mozo, algo raro… Bien. Era un señor, eso sí, muy generoso y algo alocado. Aquí, la gente no lo podía comprender… Se divertía a su modo, de una forma escandalosa: aquí nunca hizo nadie cosas así. Era… ¿cómo diría yo? ¡Lo asolaba todo, como el viento! Dilapidó su fortuna, fue un escándalo.
– ¡Aún tiene mucho dinero! Un armario lleno de monedas de oro.
– Bah. ¿Y eso qué es para él? Eso no es nada – contestó.
Y al decirlo dobló los labios, con desprecio. (No sé por qué me vino a la memoria aquella fotografía de ella y de Lauro cuando era pequeño, metida en el ángulo de su espejo.) Antonia rio brevemente, y bajando más la voz añadió, como para ella sola:
– Ya tuvo humor, ya… regalarles a José Taronjí y Sa Malene esas tierras, precisamente en mitad del declive, en medio de las de la señora… Eso enfadó mucho a doña Práxedes.
(Bajo el cielo que oscurecía poco a poco, de vuelta a casa, en la Leontina , pensaba yo en aquellas cosas. Miraba mis piernas tostadas, extendidas, y me decía si acaso era verdad lo que nos contaban. Pero en la vida, me parecía a mí, había algo demasiado real. Yo sabía -porque siempre me lo estaban repitiendo- que el mundo era algo malo y grande. Y me asustaba pensar que aún podía ser más aterrador de lo que imaginaba. Miraba la tierra, y me decía que vivíamos encima de los muertos, y que la pedregosa isla, con sus enormes flores y sus árboles, estaba amasada de muertos y muertos sobrepuestos. Es Mariné dijo una vez que Jorge de Son Major había hecho muchas víctimas, que era cruel, pero que nadie había en el mundo tan generoso ni estimable. ¿Qué víctimas serían aquellas? ¿Cuáles sus maldades? Al final del declive estaba el pozo, junto a la escalera de piedra donde aquella tarde empujé a Juan Antonio. El pozo tenía una gran cabeza de dragón con la boca abierta, cubierta de musgo. Y había un eco muy profundo cuando caía algo al fondo. Hasta el rodar de la cadena tenía un eco espeluznante. Y yo solía agachar la cabeza sobre la oscuridad del pozo, hacia el agua. Era como oler el oscuro corazón de la tierra.)
– ¿Habéis visto el San Jorge de la vidriera? -dijo aquel día Es Mariné-. Así era don Jorge el de Son Major.
Atravesado por el sol, en Santa María, rodeado de rojos transparentes como copas de un vino rubí, resplandecía San Jorge, con su corona de oro, su armadura y su gran lanza verde.
– Como un San Jorge. Y dicen si el que lo pintó, tomó por modelo a un antepasado suyo.
– ¡Qué embuste! -el Chino, tras quitarse los lentes, se tapó los ojos-. Calle usted y deje en paz esas hermosísimas vidrieras…
(Siempre pensé que los Mártires de las vidrieras eran para el Chino algo así como hermanos vengativos que nos miraran desde lo alto, luciendo en la oscuridad de Santa María, donde corrían, como papeles empujados por el viento, despavoridos lagartos y ratones. Y el sol, allí fuera, acechando algo, como un león.)
Читать дальше