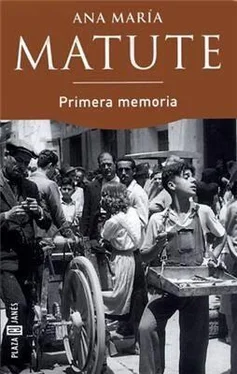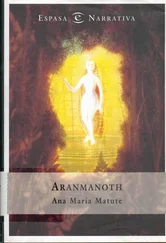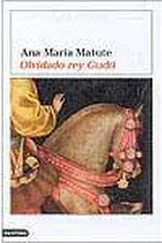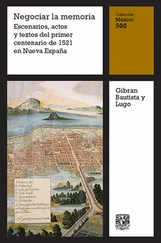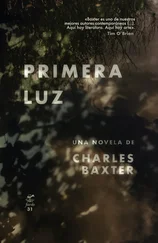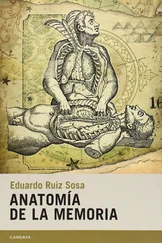Es Mariné dio con el puño en la mesa, y las aceitunas negras saltaron en el platillo. Se oyó la risa gorda de Guiem, y Es Mariné vociferó:
– ¡Como San Jorge, he dicho, como San Jorge es él, y que se calle la sabandija! Sí, señor; guapo y gordo como San Jorge… Y está lleno de recuerdos y talismanes, y de rosarios de ámbar. Los he visto yo. Mirad -Es Mariné entreabrió su maloliente camisa y enseñó una rara moneda de plata, con un signo-. Me lo dio él… Era diferente, estaba por encima de todos. Le decían: "¿Por qué no sale de ese maldito barco, por qué no acaban esos viajes que le queman la salud y el dinero, y vive como todos los hombres? Vaya a la ciudad, vaya al Continente, diviértase como todos los hombres, ¡no queme su vida en esas cosas!" Pero él contestaba: "No, yo soy de otra raza." Era como el viento, es verdad. Como un dios, lo juro.
Es Mariné cruzó dos dedos, besándolos. Sonó su chasquido. Sin venir a cuento, el Chino dijo:
– El beso de Judas.
Es Mariné se irritó. Sacó el cuchillo y se lo puso en el pecho. El Chino retrocedió contra la pared. El viento le daba de cara, mientras cerraba los ojos porque no se puso las gafas, que tenía en una mano, levantada y temblorosa.
– ¿De qué Dios eres tú el profeta, renegado? -gritó Es Mariné, congestionado- ¿De qué Dios? Tú no crees en nada. Te echaron de allá por descreído. Sólo crees en tu cochina barriga -y con la punta del cuchillo le señalaba el vientre negro y hundido, con sus botones marrones, palpitando de miedo-. ¡Tú no crees más que en tus cochinas tripas! ¿Qué es lo que vas a enseñar a estos inocentes?
Se refería a nosotros. Luego escupió, y dijo:
– ¡La muerte les enseñas tú! Muertos, nada más. No sabes de otra cosa que de la muerte… Anda, renegado, Judas. Vete a llamar a los Taronjí, y que vengan a buscarme.
Se apartó de él. Borja se levantó de un salto y fue a por más vino.
– ¡Eh, eh! -le gritó Es Mariné.
Borja, ostentoso, le enseñó el dinero. Lo llevaba enrollado y sujeto con una goma, en el bolsillo derecho. Levantó el borde del suéter, y por la cintura del pantalón asomó la culata del viejo revólver del abuelo. Es Mariné cambiaba pronto de humor, y se echó a reír de tal modo que su cara se amorataba y parecía que iba a estallar.
Nos vendió tabaco y ron del de contrabando. Y a Guiem y a Borja les dio algo misterioso que no me dejaron ver.
– Tú no, bonita, tú no -dijo mi primo, apartándome.
Tenía los labios y los ojos brillantes y me parece que a todos se nos había subido el vino a la cabeza.
Me tuve que volver sola en la Leontina , llena de rabia. Ellos, los malditos, se subieron a la motora de Es Mariné. Daban gritos, desenrollaban cuerdas, se encaramaban sobre la proa. El sol les daba en la espalda: eran como los de Santa María, en negro y rojo contra el cielo. Hasta el viento me dolía, y Es Mariné me dijo:
– Suba a la barca, pequeña. Y váyase, váyase.
Luego, ya lo sabía yo: venían dos, o tres, o un solo día de tregua.
Si Borja tenía la carabina y el viejo revólver del abuelo para los días enemigos, y Juan Antonio la navaja, y los del administrador los látigos, Guiem y los suyos tenían los ganchos de la carnicería. La carnicería estaba al final de una calle empinada y una vez vi, colgada a su puerta, una cabeza de cordero en la que resaltaba un ojo, brutal, fijo y como exasperado, entre venas azules. Robaron los ganchos uno a uno, y los escondían entre el pecho y la camisa. Cuando nos encontramos en la plazuela de los judíos, los esgrimían bravuconamente. Escondidos entre las rocas, nos tiraban piedras, aunque no a "dar", pues sólo era el principio de la provocación. Luego se iban hacia el bosque. Al Chino le gritaban:
– ¡Judas, Judas, Judas!
Borja, Juan Antonio o los del administrador debían seguirlos. Entre los árboles daban comienzo sus; atroces peleas, persiguiéndose con saña. Mi primo, con el revólver o con la carabina, los mantenía lejos. Era una guerra sorda y ensañada, cuyo sentido no estaba a mi alcance, pero que me desazonaba, no por el daño que pudieran hacerse, sino porque presentía en ella algo oscuro, que me estremecía. Una vez hirieron a Juan Antonio con el gancho. Recuerdo la sangre corriéndole pierna abajo, entre el vello negro, y sus labios apretados para no llorar. Lo único que le preocupaba era que su padre no se enterase. Borja se lo curó, atándole fuerte el pañuelo empapado en agua del mar. También Borja salió a veces con algún rasguño: pero era cauto y huidizo como una anguila, y su carabina atemorizaba a Guiem, que le gritaba:
– ¡Juega sucio, juega sucio con la carabina!
La plazuela de los judíos, donde los de Guiem empezaban sus provocaciones encendiendo hogueras, estaba en un ala vieja del pueblo, destruida hacía muchos años por un incendio. Sólo quedaban unos pórticos ahumados y ruinosos y dos casas a punto de venirse abajo, junto al sendero que ascendía hacia los bosques de los carboneros. La tierra terminaba como cortada a pico en el alto muro del acantilado. A la derecha se distinguía el declive y la blancura de la casa de Malene Taronjí. Abajo, el mar se abría, alucinante. Era el mismo mar que veía en mi Atlas, pero inmenso y vivo, temblando en un gran vértigo verde, con zonas y manchas más espesas, con franjas de gaviotas, temblando, como banderas posadas cerca de la costa. Desde la altura, en la plaza donde en otro tiempo quemaban vivos a los judíos, el mar producía una sensación de terror, de inestabilidad. Como si fuera una amenaza redonda, azul, mezclándose al viento y al cielo, donde se perdían universos resplandecientes, o ecos errantes repletos de un gran miedo. Rodar y rodar, parecía entonces, mirando hacia abajo, lo único posible. Y, la vida, algo atroz y remoto.
Contra la cara espesa de la abuela, el hermoso rostro de Mossén Mayol, y la impenetrable espera de tía Emilia; contra el duro corazón, tras los pliegues del traje de Antonia, tenía yo formada otra isla, sólo mía. Nos dábamos cuenta de algo: Borja y yo estábamos solos. A menudo, ya en la noche, golpeábamos la pared tres veces. Él saltaba de su cama y yo de la mía. Sigilosos como duendes, atravesábamos pasillos y habitaciones, y nos encontrábamos en la logia.
Resplandecía el cielo entre los arcos, y había en la oscuridad del artesonado misteriosos y fugaces destellos. "No me podía dormir." "Yo tampoco." Echados de bruces en el suelo para que no se nos viera desde las ventanas, fumábamos en silencio. Entre la piel y el pijama llevaba mi muñeco negro vestido de arlequín, estropeado y sucio, que nadie conocía. Me sacaba el caramelo de bajo el paladar, ensalivado y pegajoso, y lo tiraba. Mi boca olía a menta, y él decía: "¿Qué es lo que masticas, chicle o un caramelo?" Me avergonzaba cualquiera de las dos cosas, y contestaba: "Es la pasta de dientes, que huele así." Y seguíamos callados, fumando los Muratis de la tía Emilia. A veces él comentaba: ¡Cuándo acabará esto! ¿Quién crees tú que ganará la guerra? A mí me parece que los nuestros, porque son católicos y creen en Dios." "No sé" – decía yo-, "No sé quién ganará, eso nunca se sabe." A menudo él recordaba cosas: "Sabes, nosotros teníamos allí una casa muy bonita. Yo iba al colegio…" Hablaba de su tierra y de sus amigos, y yo le escuchaba sin entenderle bien. Pero me gustaba el tono de su voz. Miraba hacia los arcos y el cielo, y pensaba: "Mauricia". (El huerto, la casa de mi padre, el bosque y el río, con sus álamos. ¡El río, con sus remansos verdes y quietos, como grandes ojos de la tierra!) Estábamos tan indefensos, tan obligados, tan -oh, sí- tan lejanos a ellos: al retrato del tío Álvaro, a los Taronjí, al recuerdo de mi padre, a Antonia, al Chino… Qué extranjera raza la de los adultos, la de los hombres y las mujeres. Qué extranjeros y absurdos, nosotros. Qué fuera del mundo y hasta del tiempo. Ya no éramos niños. De pronto ya no sabíamos lo que éramos. Y así, sin saber por qué, de bruces en el suelo, no nos atrevíamos a acercarnos el uno al otro. Él ponía su mano encima de la mía y sólo nuestras cabezas se tocaban. A veces notaba sus rizos en la frente, o la punta fría de su nariz. Y él decía, entre bocanadas de humo: "¡Cuándo acabará todo esto…!" Bien cierto es que no estábamos muy seguros a qué se refería: si a la guerra, la isla, o a nuestra edad. A veces, una súbita luz surgía de una habitación, y el foco amarillo y cuadrado caía sobre nosotros. Y sentíamos una súbita vergüenza al pensar que alguien llegara, nos viera y preguntara: "¿Qué hacéis aquí?" Porque, ¿qué hubiéramos podido contestar? Contra todos ellos, y sus duras o indiferentes palabras; contra el mismo Borja y Guiem, y Juan Antonio; contra la ausencia de mis padres, tenía yo mi isla: aquel rincón de mi armario donde vivía, bajo los pañuelos, los calcetines y el Atlas, mi pequeño muñeco negro. Entre blancos pañuelos y praderas verdes y mares de papel azul, con ciudades como cabezas de alfiler, vivía escondido a la brutal curiosidad ajena mi pequeño Gorogó. Y en el Atlas satinado -de pie, medio cuerpo dentro del armario, escondida en su penumbra, oliendo la caoba y el almidón- podía ir repasando cautivadores países: las islas griegas a donde iba Jorge de Son Major, en su desaparecido Delfín , escapando, tal vez (¿por qué no como yo?), de los hombres y de las mujeres, del atroz mundo que tanto temía. En mi Atlas seguía, también, la guerra del tío Álvaro, sus ciudades vencidas ("Ha caído, ha caído". "Te Deum…"). La guerra donde mi padre se perdió, naufragó, hundió, con sus ideas malas. La guerra, allí en el mapa, en las zonas aún inconquistadas, lo absorbió como un pantano. Y de él, ¿qué quedaba? (Ah, sí, el pequeño Peter Pan, la Isla de Nunca Jamás, Las desgracias de Sofía… ¿De él? No, no. Él no sabía nada, seguramente, de la Isla de Nunca Jamás.) Y el recuerdo -allí, con la cabeza metida en el armario, la cintura doblada, el crujido de las páginas del Atlas en una menuda conversación- sólo llegaba, acaso, en el eco de su voz: " Matia, Matia, ¿no me dices nada? Soy papá… " (La pequeña estación de teléfonos del pueblo, y yo, alzada de puntillas, con el auricular negro temblorosamente acercado a la mejilla, y un nudo en la garganta.) ¿Con quién estaba hablando, con quién? ¿Con aquel que se olvidó en un cajón de la casa una maravillosa bola de cristal que nevaba por dentro? (" Fue de tu papá: le gustaba tanto cuando era niño hacerla nevar… ".) La palabra padre estaba allí, encerrada en aquella bola de cristal blanco, como una monstruosa gota de lluvia que yo aproximaba a mi ojo derecho -el izquierdo cerrado- y, volviéndola del revés, nevaba. Sí, sólo aquella voz: "¿No me dices nada? " Y luego, la otra, de Mauricia, en el correo de la tarde: " Mira lo que te envía papá… ."
Читать дальше