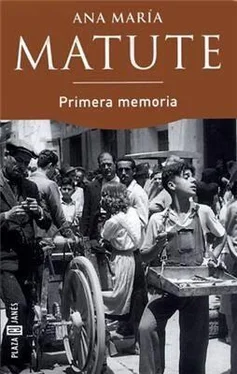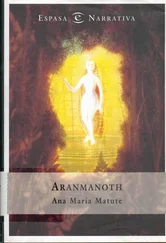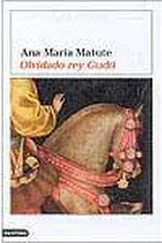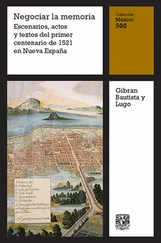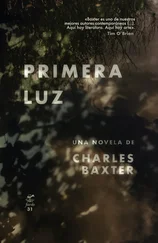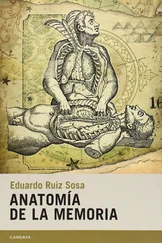– Me parece mal -dije. Y noté que mis labios temblaban y que decía algo que no pensé hasta aquel momento, algo aún confuso.- Me parece una cosa horrible lo que os han hecho.
Y en medio de una extraña vergüenza, como si se abriese paso en mí la expiación de confusas, lejanísimas culpas que no entendía pero que lamían mis talones (cometidas tal vez contra todo lo que me rodeaba, sin excluir al Chino, a Antonia, ni, tal vez, al mismo Guiem; culpas y sentimientos que no deseaba reconocer, como el temor o amor a Dios), me pareció que una delgada corteza se rompía, con todo lo que me obligaban a sofocar, Borja con sus burlas, la abuela con sus rígidas costumbres y su pereza y despreocupación de nosotros y tía Emilia con su inutilidad pegajosa. De pronto, me levanté de entre todo aquello. Era solamente yo. "¿Y por qué, por qué?", me dije. En aquella siesta de la tierra, en el momento en que un perro muerto infectaba el agua de un pozo, era yo, solamente yo, sin comprender cómo, en un deslumbramiento desconocido (sólo posible a los indefensos catorce años). Y añadí:
– Me parece muy mal lo que os han hecho, lo que están haciendo en este pueblo, y todos los que viven en él, cobardes y asquerosos… Asquerosos hasta vomitar. Les odio. ¡Odio a todo el mundo de aquí, de esta isla entera, menos a ti!
Apenas lo dije, me sorprendí de mis palabras, y noté que mi cara ardía. Tenía la piel tan encendida como si todo el sol se me hubiera metido dentro. Y aún me dije, confusamente: "Pues no he bebido vino. Ni siquiera había una gota de coñac en la copa de tía Emilia". Él seguía mirándome, sólo mirándome: sin sorpresa, sin odio, ni burla, ni afecto. Como si todo lo que veía y lo que oía, se lo explicasen, al cabo de años y años, de otras personas que no fuéramos él y yo. Brillaba su pelo cobrizo, quemado por el sol y el aire. Un polvo sutilísimo cubría sus tobillos y pies, calzados con sandalias de fraile. Y también su rostro. Continué:
– ¡No sé lo que daría por marcharme de aquí!… ¿Quieres que te ayude a llevar el agua?
Fue por su silencio que me di cuenta de la dureza de mi voz y de cómo se quedaba prendido a mi alrededor el eco de mis palabras, como una granizada.
Él dijo:
– No, no…
Al hablar pareció despertar de algo -quizá, como yo misma, de algún sueño- y bajó los ojos. Nos quedamos uno frente del otro, con el gran cántaro entre los dos, y como avergonzados. Con desolación por mis catorce años y por todo lo que acababa de decirle a aquel muchacho que nos pidió la barca para llevar el cuerpo de su padre (asesinado por los amigos o, a lo menos, partidarios de mi abuela). Había tanta confusión en mí, estaban tan torpes mis ideas, que sentí un gran pesar. Recuerdo el zumbido de una abeja, los mil chasquidos de entre las hojas, allí al lado, en las varas del huerto. Di media vuelta arrastrando ridículamente los pies, para que no se me cayesen las sandalias.
Ya me iba, iba a salir de allí, cuando por fin me llamó:
– ¡No, no es eso! -dijo-. No te vayas así… Estaba mirándome con un aire tan cansado, que pensé: "Éste también es mucho mayor que yo, que todos nosotros: pero de otra manera que Guiem". (A pesar de que dijo el Chino que apenas tenía dieciséis años.) Sabía que Manuel estuvo con los frailes, y había algo monástico en él, quizá en su voz, en sus ojos.
Levantamos la cabeza. Una paloma, de las que criaba la abuela, cruzaba sobre el declive. Su vuelo parecía rozar el techo del aire. Su sombra cruzó el suelo, y algo tembló en ella. Como una estrella fugitiva y azul.
– ¡Si la abuela me viese! Muchas veces me escapo a esta hora… sobre todo si Borja se marcha al Naranjal. ¡Son unos puercos, no me quieren llevar con ellos!
Llena de rabia le expliqué lo del Naranjal; y era como si una corriente de agua fría se abriese paso (o, como una vez que Mauricia me abrió con su navajita la infección de un dedo, y me quedé tranquila y sin fiebre). Iba contándoselo, abrochándome las sandalias, metiéndome la blusa por la falda. Y él seguía quieto, en silencio. Cuando callé, me pareció que no se atrevía ni a coger el agua e irse, ni a quedarse. Al ver su indecisión, de nuevo me entristecí: "No quiere ser amigo mío", me dije. "Tiene miedo de la abuela. Cree que no lo consentiría. Aunque, acaso…". Pero yo misma tenía miedo de pensar: sólo deseaba dejarme llevar por aquel río dulce que parecía empujarme sin remedio.
– No pierdas tiempo. Te acompaño.
Hice ademán de coger el cántaro, pero él se me adelantó. Sin decir nada, salió del huerto. Yo fui detrás, y me pareció que no se atrevía a volver la cabeza para ver si le seguía. Mientras bajaba por el declive, contemplé su espalda. Llevaba una camisa blanca, manchada por la tierra, y un pantalón azul. Sus tobillos desnudos, y sus pies, calzados con sandalias, eran de un tono castaño, opacos por el fino polvo que los cubría.
Su casa se alzaba en la parte baja del declive, ya muy cerca del mar. Tenían unos pocos olivos, algo apartados, y, hacia la derecha, media docena de almendros. La puerta del huerto, quemada por la sal y el viento, estaba siempre abierta (al contrario que en nuestra casa, donde todo permanecía obstinadamente cerrado, como oculto, como guardando celosamente la sombra). En cambio, en la casa de Manuel el sol entraba por todos los agujeros, de un modo insólito, casi angustioso. La casa, el huerto y los árboles de Manuel Taronjí, pertenecieron antes a Jorge de Son Major. Decían que Malene y el señor de Son Major vivieron, hacía tiempo, como marido y mujer. Eso al menos decía Borja. Me hacía daño, de pronto, saberlo; un daño extraño y sin sentido alguno. Las tierras de los Taronjí eran tierras intrusas en el declive de mi abuela. Me parece que la abuela tampoco les quería, pero por lo menos no les nombraba nunca. Tal vez no les odiaba, sólo les despreciaba. Porque ella siempre despreciaba estas cosas: lo de Malene y Jorge de Son Major. Ahora, José Taronjí había muerto, y su hijo, que nunca había trabajado la tierra, tenía la nuca quemada por el sol, y estaba sumido en el largo fuego de la tierra, como empapado de algo para mí inalcanzable y hermético. Me acordaba de la expresión de airado temor de Borja, cuando nos quitó la Leontina y se la llevó. Y yo por qué, si ni siquiera le conocía -¿realmente, no le conocía?- sentía aquel afán de decir a Manuel cosas y cosas que jamás habrían oído Borja, ni Juan Antonio. Decirle, quizá, tan sólo: "No entiendo nada de lo que ocurre en la vida ni en el mundo, ni alrededor de mí: desde los pájaros a la tierra, desde el cielo al agua, no entiendo nada". Aquel mundo con que todos me amenazaban, desde la abuela al Chino, como un castigo. "Que el mundo sea atroz, no lo sé: pero al menos, resulta incomprensible." Y mirando la espalda y la nuca de Manuel y su pelo color de fuego, me decía: "Si éste supiera algo de mi Gorogó… ¿lo entendería?". Era extraño aquel muchacho, aquel pobre muchacho, un chueta de la clase más baja del pueblo, con un padre asesinado y una madre de fama dudosa. ¿Por qué me importaba tanto? "Estas cosas ¿por qué serán?"
Al llegar a la puerta de su huerto se volvió a mirarme. Y entonces me di cuenta del brillo de sus enormes ojos negros, un brillo fiero, que me dejó inmóvil, sin ánimo de atravesar la puerta abierta. Y me dije que acaso él pensara: "Alto ahí, pequeña histérica, este es mi reino, aquí soy yo el señor: vuelve atrás, a tu casa, con tu vieja malvada y egoísta, con tus hipócritas, con tus malvados encubiertos. Vuelve a tu cerrada casa de rincones mohosos, con ratones que huyen como alma en pena y tu vajilla de oro, regalo del rey. Anda, vuelve, vuelve: esta otra es mi casa, y nunca la podrás entender, estúpida y ridícula criatura". Me quedé muy quieta, y busqué a Gorogó, que estaba muy atento también, bajo la blusa, sobre mi apresurado corazón. "Tonta criatura, vuelve a tus cigarrillos y tus borracheras de niños malcriados, vuelve a tus declinaciones y tus traducciones francesas, a tus lecciones de gracioso andar, bajo el bastoncillo de bambú. Vuelve, vuelve, que te casarán con un hombre blando y seboso, podrido de dinero, o con un látigo bestial, como el tío Álvaro." Sobre nosotros huían las palomas hacia Son Major, y sus sombras eran como una lluvia de copos oscuros, fugitivos, sesgados en el suelo, corriendo por entre nuestros pies como hojas empujadas por el viento. Sentí miedo como aquel día, como aquella mañana bajo la higuera, con el majestuoso gallo de Son Major mirándome colérico.
Читать дальше