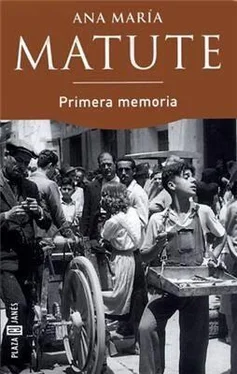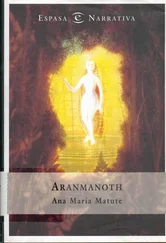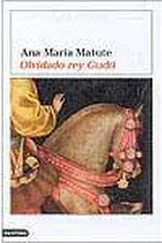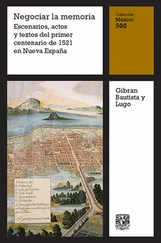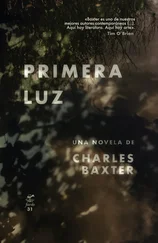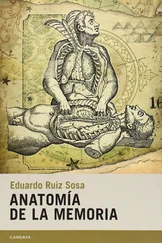Miró significativamente al Chino, que inclinó la cabeza. Casi era una forma de despedirle. ¿Qué iba a hacer el Chino en aquella casa, cuando no le necesitáramos? Me pareció que al servir el café a Antonia le temblaron los dedos.
Besamos la mano de la abuela, la mejilla de tía Emilia, y nos retiramos. Corrimos cada cual a nuestra habitación para despojarnos de las incómodas ropas, y salimos de nuevo, hechos unas fachas pero muy cómodos.
Borja ya me esperaba en el declive, sentado bajo un almendro, abriendo y cerrando la navaja de Guiem. El pelo le caía sobre la frente.
– Hipócrita, pequeña canalla -dijo.
Sonreí, fingiendo orgullo ante sus insultos, e inicié el descenso hacia el embarcadero, donde nos aguardaba la Leontina . Él venía detrás. Le oía saltar sobre los muros de contención, como un gamo.
– Traidora, ignorante -continuó él.
Verdaderamente, estaba lleno de rabia, de despecho. Al llegar al embarcadero nos detuvimos. Estábamos sofocados, y respirábamos con dificultad.
– Te expulsamos de la pandilla. ¡Fuera! ¡Fuera los traidores!
Me encogí de hombros, aunque las rodillas me temblaban.
– No quiero ser de los vuestros -dije-. Tengo mis amigos.
– Ya lo sé. ¡Buenos amigos tienes! La abuela se enterará.
– No porque tú lo digas, me figuro.
– No, desde luego: no porque yo lo diga.
– Bien, entonces…
Empezaba a entender a mi primo. No había más que fingir indiferencia ante sus bravatas, para desesperarle. ¿Acaso por eso odiaba tanto a Manuel, porque nunca le demostró interés alguno, ni en favor ni en contra? ¿Acaso por eso mismo adoraba secretamente, apasionadamente, a Jorge de Son Major?
Me cogió tan fuerte por la muñeca que creí me la iba a partir:
– Ven aquí, insensata -dijo. Y suavizó la voz, como cuando nos encontrábamos en la logia, por la noche.
(De pronto parecía que había pasado mucho, tiempo desde aquellas conversaciones, desde aquellos furtivos cigarrillos.)
– Te lo digo por tu bien, más que tonta. ¿No sabes quién es? ¿No sabes que nadie les habla? Su madre… bueno, y su padre, ¿cómo acabó?
Estábamos a mediados de septiembre, con la tierra húmeda, y las hojas castaño doradas, amontonándose en el suelo del declive. Era la hora de la siesta, como aquella otra vez (pero tan diferente). Dije:
– José Taronjí no era su padre… ¡Inocente!
Me eché a reír y empecé a andar por el borde del acantilado. Miré por encima del hombro, y vi cómo me seguía. Oía su respiración agitada:
– ¿Qué estás diciendo? ¡Eres mala!…
Me volví. Sentía una gran alegría en aquel momento.
– No puede ser -dijo él. Estaba desmoronado, temiendo un nombre que yo no había pronunciado-. No es verdad… son habladurías. Él es un Taronjí, un chueta asqueroso… un hijo de…
Nunca decía palabras como aquélla. Se ruborizó, y me dio lástima. "Es lo peor que podía haberle dicho: que Manuel no es hijo de José Taronjí". Borja se sentó en la roca, como sí de pronto no pudieran sostenerle las piernas, o no quisiera que yo adivinase su temblor. Tenía los labios descoloridos, y repitió:
– No puede ser.
Estuvimos oyendo el mar a nuestros pies. Por entre los árboles, hacia la izquierda, blanqueaba la casa de Sa Malene y Manuel.
– Y… ¿es cierto que vais allí? -preguntó.
Asentí con la cabeza, malvadamente, para deleitarme con su pesar. (Y no era verdad, no habíamos ido allí , como él se figuraba. Nunca tuve suficiente valor. Me irrité conmigo misma por mi cobardía. La primera vez, aquella tarde, cuando le dije a Manuel "ven conmigo", él me siguió a pesar suyo, contra su voluntad. Trepamos por el camino sobre el acantilado. A las afueras del pueblo, casi a los pies del bosque, estaba Son Major, sus altos muros brillando en la tarde, por donde asomaban las palmeras, con su verde sucio y desflecado. Y yo, con miedo siempre, al acercarme allí, desde que Manuel me contó: la verdad. A través de la verja pintada de verde, Manuel y yo, muy juntos, mirábamos las flores rojas, como aquella rosa casi negra que se ponía Sanamo en la oreja. Una vez oímos su guitarra. Manuel y yo, sigilosos como ladrones, pegados al muro blanco de Son Major, uno delante del otro, como dos sombras errantes, como dos perros vagabundos. Aquella música de Sanamo, atravesaba los muros y conteníamos la respiración, oyéndole. Aquel susurro, rasgando el aire caliente. Ni una voz humana: sólo la música de las cuerdas, el sol y el viento en la esquina. Una tarde, ya entrado septiembre, estuvimos Manuel y yo apoyados en el muro, mirándonos como desconocidos, acordándome de aquellas palabras que dijo una vez: " Dile que le quiero mucho ". El viento gritaba en el acantilado, y Manuel me dijo: "Ese viento loco y salvaje: siempre lo oía cuando venía a Son Major, por Navidad". Me acordé del Chino, que había dicho: "Ese hombre, Dios mío: loco y salvaje", cierta vez que Borja comentó "dicen todos que me parezco a Jorge de Son Major". Y aunque Borja dijera para amedrentar a Guiem y a los suyos: "mi padre puede fusilar todos los hombres que quiera", o "ha mandado colgar de los árboles más hombres que granos tiene un racimo", aunque dijera todo eso, no quería parecerse al tío Álvaro. Quería parecerse a Jorge de Son Major, el del Delfín y las islas griegas. "Ese hombre, ese viento, loco y salvaje".)
– Así que fuisteis a Son Major… así que no son cosas de Guiem.
Seguí asintiendo, aunque en mi interior empecé a flaquear.
– Y a él… ¿le visteis?
No contesté, desfallecida por tanta mentira. Sentía piedad por Borja, aunque no comprendía por qué le fascinaba tanto, por qué fascinaba a todos aquel hombre, si casi nadie le veía nunca.
Borja sonrió, levantando el labio de aquella forma que descubría sus feroces colmillos. Y dijo:
– ¡Vete! ¡Déjame solo! Gran embustera… no quiero verte más.
En aquel momento, la voz del Chino nos llamó por entre los árboles. ("El latín, el odioso latín"). Y dije, para rematarle:
– Manuel podría bañarte en latín. Sabe más latín que Mossén Mayol. Tú y yo, a su lado, porquería.
Volvimos a la casa en silencio. El Chino nos esperaba quieto, con las manos cruzadas sobre el vientre y los ojos ocultos tras los cristales verdes.
Al atardecer vinieron Juan Antonio y los del administrador, silbando por entre los cerezos del jardín.
– ¡Borja, nos están provocando los de Es Guiem!
No eran días de tregua. El cielo aparecía tapado por una nube grande, hinchada y rojiza. Borja saltó de la hamaca, mirándome muy fijo:
– ¿Con quién vas? -dijo, roncamente.
– Contigo.
Se encogió de hombros, sonriendo. Tiró al suelo el libro, que ya no leía, y dijo:
– No es cosa para ti.
El Chino se acercó, nervioso.
– Ven, Chinito, ven conmigo, hermanito -dijo mi primo.
Estaba exaltado, y reía de través, como él sabía hacerlo. Lauro se ruborizó.
Juan Antonio y los del administrador esperaban en la verja. Juan Antonio sudaba:
– ¡Están en la plazuela! Han encendido hogueras y están provocándonos con los ganchos de la carnicería… ¡vamos a darles un escarmiento!
– ¿Y tu amigo? -me preguntó Borja en voz baja, muy cerca del oído-. ¿Con quién anda, con ellos o con nosotros?
El Chino nos miraba. El verde de sus lentes ponía manchas en sus mejillas. Dijo:
– Señorita Matia, quédese usted, se lo ruego… quédese.
– Iré -contesté, más por llevarle la contraría que por verdadero deseo-. Yo siempre voy con Borja.
– ¡Vamos, Chino, señor Preceptor, querido mío! -Borja lanzó una risotada extraña.
El Chino arrancó una ramita del cerezo, y sus manos temblaban:
Читать дальше