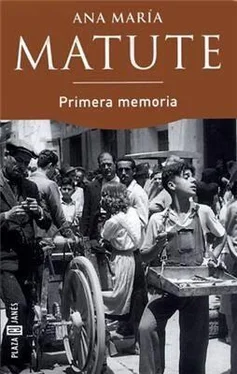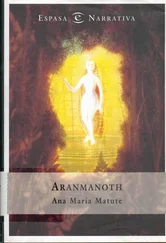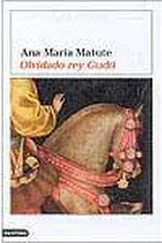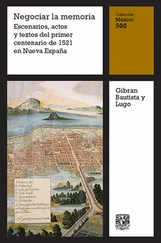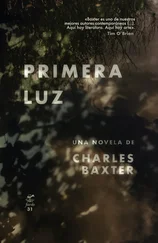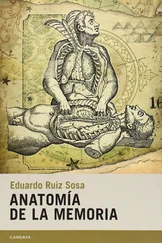Borja se metió directamente en el bosque. Lauro echó a correr hacia él, asustado:
– ¡Borja, cuidado! ¡Borja, que no llevas la carabina! ¡Borja, estás loco!, ¡te matarán… te ocurrirá algo, y la abuela…!
Había olvidado el "usted", el "su señora abuela", todo, todo.
Me quedé quieta, esperando. Juan Antonio, cobardón, se adentró poco a poco entre los árboles. El cojo le espiaba esgrimiendo su gancho.
– No es nada -dijo-. No es nada.
Se fueron todos. Sólo quedaba en la plazuela el último crepitar de las hogueras. Borja traía en la mano el chamuscado muñeco de paja, al que habían vestido un jersey astroso para que se pareciese a él. No sé cómo, se le parecía aquel bulto informe y medio quemado, rescatado a última hora por Borja. Sí, se le parecía. Lo esgrimió en alto, en su mano derecha. Tenía encogido el brazo izquierdo y la sangre le caía por la manga. Tenía una hermosa sangre, tan roja que parecía anaranjada.
– No es nada -repitió-. ¡Le di una buena! ¡Para que aprendan! Siempre me echaban en cara lo de la carabina, pues hoy he ido con las manos en los bolsillos…
Estaba pálido pero sonreía. Nunca le vi con los ojos tan brillantes, tan guapo. Guiem le alcanzó con el gancho en el antebrazo. El Chino le envolvió la herida en su pañuelo. No era gran cosa, pero al Chino le caían por las sienes gotas de sudor. De nuevo nos veíamos rodeados por un espeso silencio. Los gritos de horas antes eran algo remoto, como un sueño.
– Entramos… -quería explicar con todo detalle-, y al principio, entre los árboles de ahí mismo, le dije: "Voy sin carabina". Y contestó: "Bueno". Pero no tiró el gancho, y nos escondimos. Yo veía brillar su pelo, entre las hojas. Le seguía por eso… hasta que se me lanzó, de pronto. Bueno, pesa mucho, pero es torpe. Mi padre me enseñó a luchar. Tú ya sabes, Chino, ¿verdad?… Tú sabes muy bien que yo…
– Sí -contestó el Chino.
Y me pareció que estaba profunda y misteriosamente triste.
– No ha durado mucho -dijo Carlos, el pequeño del administrador-. ¡Has ganado en seguida!
– Pero tienen nobleza éstos -observó Juan Antonio-. Hay que reconocer que la tienen. Se han ido sin buscar más…
– Sólo me la tenían jurada a mí -contestó Borja. Y me miró-: Por lo de ese chueta, dicen. Saben que es amigo de Matia.
Miré al suelo. El Chino levantó la cabeza:
– ¡Por Dios, señorita Matia!
Borja se levantó:
– Se creen que Manuel va a ser de los nuestros, porque Matia… Bueno, eso se acabó. ¿Verdad, Matia, que eso se acabó?
Desvié los ojos, y callé.
Volvimos a casa. El Chino iba diciendo:
– Por Dios, venga a mi habitación, mi madre le curará. Así su señora abuela no se enterará de nada…
Faltaba casi una hora para la cena. Entramos por la puerta del declive y subimos silenciosamente a la habitación del Chino.
Encendió la lámpara de sobre la mesilla. Allí seguían las flores, las reproducciones, clavadas sobre el techo abuhardillado, para poderlas contemplar desde la cama. El espejo moteado, sus libros, sus jarros de cerámica, los terracotas y los ciurells de Ibiza. Al encender la lámpara, sus manos largas y amarillas se iluminaron como una gran mariposa. Dijo:
– Esperen… avisaré a mi madre.
Aún estaba la ventana abierta, con un pedazo de cielo fresco, húmedo. Se veía una estrella. Borja se acercó a besarme:
– Matia, Matia, te lo ruego…
Creí que iba a llorar y por primera vez me pareció mucho más niño que yo, aún al otro lado de la barrera, deshecho su aire bravucón, desmoronado. (Como yo misma aquella tarde, junto a Manuel.) Dijo:
– Matia, dime que aquello no es verdad, dímelo.
– ¡Pero si es cierto, Borja! Yo no tengo la culpa. Él es el verdadero hijo de Jorge. Él es el verdadero hijo…
Se mordió los labios. (Aquellos labios que siempre me parecieron demasiado encendidos para un muchacho.) Apretó con la mano derecha su antebrazo izquierdo, que, a buen seguro, no le dolía tanto como aquella revelación.
– No puede ser… ¡Ese tipejo! Tú lo sabes, Matia, Jorge es pariente nuestro. Está enfadado con la abuela, ya lo sé. Pero son tonterías. Él es de nuestra sangre…
– Pero, ¿por qué te importa tanto? -dije, sin poderme contener-. Siento que te duela, pero esa es la pura verdad. Y además lo sabe todo el mundo. Él amaba a Malene, y Manuel es hijo de ellos dos. Luego, casó a Malene con su administrador, para cubrir las apariencias. Todos lo saben. Y les regaló esa tierra que está ahí, estorbando a la abuela… No puedo remediarlo, Borja, la vida es así.
Y al decir esto me sentí estúpida y suficiente. (¡Qué idiotez! Lo oí decir a veces a las criadas: "la vida es así".)
Borja recuperó su orgullo. Levantó la cabeza, mirándome casi con odio:
– Pequeña idiota -remedó mi voz-."¡La vida es así!" Pequeña idiota.
La puerta crujió y entró Antonia. Me pareció que estaba más pálida que de costumbre, casi verdosa. Su, rostro seco y largo, a la luz de la lámpara, acentuaba las sombras de la nariz y de los ojos, dándole aire de careta. Traía algodón, yodo y una jofaina con agua. En el brazo llevaba una toalla de flecos.
– ¡Señorito Borja!… ¡San Bruno nos asista!…
El periquito nos miró con sus redondos ojos irritados, desde la cabeza de Antonia. Su larga cola oscura, sesgada hacia la sien de la mujer, parecía una inquieta y palpitante flor.
– A ver ese brazo… Dios mío, Dios mío…
Y dejó escapar un escondido suspiro, demasiado sincero para referirse a la herida de Borja. "Acaso a veces llore en su habitación", me dije. Allí, en el marco de la puerta, seguía el Chino, sin avanzar, con sus gafas verdes.
– Así, mantenga así, apretado…
Borja apretaba el algodón contra la desgarradura. Me senté al borde de la cama, balanceando las piernas. Borja se puso a silbar bajito. Estaba nervioso y su respiración era entrecortada.
Antonia se volvió hacia el Chino. Su voz llenó el aire, al decir roncamente:
– Pasa, hijo…
Borja y yo miramos al Chino. "Pasa, hijo". Nunca oímos decir a Antonia aquella palabra, nunca le nombró así. "Sabíamos que era su hijo, eso era todo -pensé-. Pero nunca lo sentíamos". Súbitamente, la pequeña habitación se lleno de algo como un batir de alas. La mujer miraba a aquel muchacho -era un pobre, un feo muchacho demasiado crecido sobre sus piernas-, en el quicio de la puerta. El Chino entró y se sentó, los hombros caídos, en una silla. Su frente estaba húmeda, y la mano de aquella mujer -no era Antonia, oh, no, se parecía a la mano de Mauricia, o quizá a alguna otra que yo tuve, o perdí, o sólo deseé-; aquella mano ancha relajó su acostumbrada rigidez, y echó hacia atrás el pelo del muchacho. Él levantó la cabeza, se quitó los lentes, y la miró. Y por primera vez, con qué dolor, o remordimiento -o qué sé yo, tal vez sólo pena-, le vi los ojos. La mirada del uno en el otro, metida la mirada de ella en la de él. Y me acordé, que absurdo, de una frase que dijo mi amigo: "Mi lugar está aquí". (En el mundo, pues, de los hombres y de las mujeres. Y algo se me agarró dentro del pecho, algo que zozobraba, como una cáscara de nuez en el mar.) ¡Ya está! -decía Borja, lejano. (En un mundo de chiquillos malvados y caprichosos, con tozudeces infantiles, con estúpidas rencillas, con admiraciones excesivas por seres como el viento, que quemaron su Delfín en una lejana playa griega.)
– ¡Ya está! Gracias, Antonia. Gracias, Lauro.
Habían quitado aquella fotografía incrustada en un ángulo del espejo. Quizá la guardaron en un libro, en alguna cartera de bordes gastados, en algún bolsillo, sobre el corazón.
El pequeño Gondoliero voló con un sordo batir de alas, y Borja se echó a reír.
Читать дальше