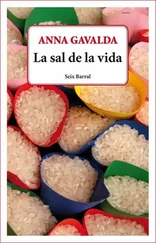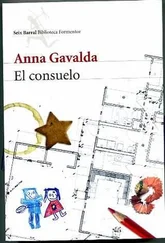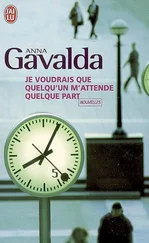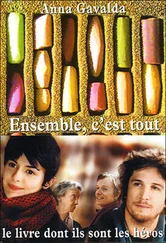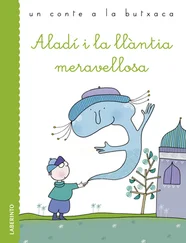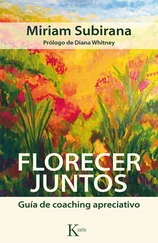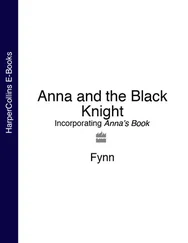– No tengo ganas de moverme…
– Voy a cogerla en brazos.
– ¿Como un príncipe azul?
Philibert le sonrió:
– Vamos, tiene tanta fiebre que delira…
Arrastró el colchón hasta el centro de la habitación, le quitó los zapatones y la cogió en brazos con infinita torpeza.
– Desgraciadamente, no soy tan fuerte como un príncipe de verdad… Eeee… ¿Podría intentar rodearme el cuello con los brazos, por favor?
Camille dejó caer la cabeza sobre su hombro, y Philibert se quedó desconcertado por el olor agrio que emanaba de su nuca.
El rapto fue desastroso. Golpeó a su dama contra todas las esquinas, y a punto estuvo de perder el equilibrio en cada escalón. Afortunadamente, se le había ocurrido coger la llave de la puerta de servicio y sólo tuvo que bajar tres pisos. Cruzó el office , la cocina, poco le faltó para caerse diez veces en el pasillo y por fin la depositó sobre la cama de su tía Edmée.
– Mire, me imagino que tendré que desvestirla un poco… Esto… quiero decir, usted… Vamos, que me resulta muy violento…
Camille había cerrado los ojos.
Bien.
Philibert Marquet de la Durbellière se hallaba pues en una situación harto difícil.
Rememoró las hazañas de sus antepasados, pero la Convención de 1793, la toma de Cholet, el valor de Cathelineau y el coraje de La Rochejaquelein de repente no le parecieron gran cosa…
El demonio enojado estaba ahora de pie sobre su hombro con la guía de las buenas costumbres de la baronesa Von Staffe bajo el brazo. Se estaba desahogando a gusto: «Y bien, amigo mío, estará contento, ¿eh? ¡Ah, muy bien, he aquí a nuestro caballero valiente! Deje que lo felicite… Y ahora, ¿qué? ¿Qué hacemos ahora?» Philibert estaba totalmente desorientado. Camille murmuró:
– … sed…
Su salvador se precipitó a la cocina, pero el aguafiestas de antes lo esperaba encaramado al fregadero: «¡Claro que sí! Siga, siga… ¿Y el dragón? ¿No piensa ir también a luchar contra el dragón?», «¡Cállate la boca, leche!», le contestó Philibert. No daba crédito a lo que acababa de hacer, y volvió a la cabecera de la enferma con el corazón más ligero. Al final no era tan complicado. Tenía razón Franck: a veces valía más soltar un buen taco que todo un discurso. Con estas nuevas fuerzas, Philibert dio de beber a Camille y cogió el toro por los cuernos: la desnudó.
No resultó fácil porque llevaba más capas de ropa que una cebolla. Primero le quitó el abrigo, y luego la cazadora vaquera. Después le tocó el turno a un jersey, a otro más, un cuello vuelto, y por fin, una especie de camiseta de manga larga. Bueno , se dijo Philibert, no puedo dejársela puesta, está empapada… Bueno, qué se le va a hacer, le veré el… O sea, el sostén… ¡Horror! ¡Por todos los santos! ¡No llevaba sostén! Rápidamente la cubrió con la sábana. Bien… Ahora por abajo… Se sentía menos incómodo porque podía maniobrar a tientas por debajo de la manta. Tiró con todas sus fuerzas de las perneras del pantalón. Alabado sea el Señor, la braguita no se movió de su sitio…
– ¿Camille? ¿Tiene fuerzas para ducharse?
No hubo respuesta.
Sacudió la cabeza de lado a lado, en un gesto de desaprobación. Fue al cuarto de baño, llenó un barreño con agua caliente, vertió en ella unas gotas de colonia y se armó con una manopla de baño.
¡Valor, soldado!
Apartó las sábanas y le refrescó el cuerpo, primero rozándolo apenas con la manopla, y después ya con algo más de decisión.
Le frotó la cabeza, el cuello, la cara, la espalda, las axilas, el pecho, puesto que no había más remedio, y de hecho, ¿se le podía llamar pecho a eso? La tripa y las piernas. Lo demás, ya vería ella… Escurrió la manopla y se la puso en la frente.
Ahora necesitaba una aspirina… Tiró con tanta fuerza del cajón de la cocina que desperdigó por el suelo todo lo que contenía. Diantre. Una aspirina, una aspirina…
Franck estaba en la puerta, con el brazo por debajo de la camiseta, rascándose el bajo vientre:
– Uuuuaa… -dijo, bostezando-, ¿qué pasa aquí? ¿Qué coño es todo este jaleo?
– Estoy buscando una aspirina…
– En el armarito…
– Gracias.
– ¿Te duele el tarro?
– No, es para una amiga…
– ¿La piba del séptimo?
– Sí.
Franck se rió con malicia:
– Espera, espera, ¿estabas con ella? ¿Estabas arriba con ella?
– Sí, apártate, por favor…
– Qué dices tío, no me lo creo… ¡Entonces ya te has estrenao !
Sus sarcasmos lo perseguían por el pasillo:
– ¿Qué pasa? ¿Que te viene con lo de la jaqueca desde la primera noche? Joder, tío, pues lo llevas chungo…
Philibert entró y cerró la puerta, se dio la vuelta y murmuró con total claridad: «Tú también cállate la boca, leche…»
Esperó a que el comprimido efervescente se deshiciera del todo antes de volver a molestarla por última vez. Le pareció oírle susurrar «papá…» A no ser que fuera «para», pues probablemente ya no tuviera más sed. Philibert no sabía.
Volvió a mojar la manopla, la arropó bien con las sábanas, y permaneció allí un momento.
Desconcertado, asustado y orgulloso de sí mismo.
Sí, orgulloso de sí mismo.
Camille se despertó con la música de U2. Al principio creyó estar en casa de los Kessler, y volvió a quedarse dormida. No, pensó confusa, no, eso no era posible… Ni Pierre, ni Mathilde, ni su asistenta podían poner a Bono a pleno volumen de esa manera. Había algo que no cuadraba… Abrió lentamente los ojos, gimió a causa del dolor de cabeza, y aguardó en la penumbra hasta poder reconocer algo.
Pero, ¿dónde estaba? ¿Qué…?
Camille ladeó la cabeza. Todo su cuerpo parecía querer oponerse. Sus músculos, sus articulaciones, y las pocas chichas que tenía se negaban a hacer el más mínimo movimiento. Apretó los dientes y se incorporó unos centímetros. Sentía escalofríos y volvía a sudar abundantemente.
La sangre latía en sus sienes. Esperó un momento, inmóvil, con los ojos cerrados, a que pasara el dolor.
Abrió delicadamente los párpados y constató que se encontraba en una cama extraña. La luz pasaba apenas entre los intersticios de los estores, y unas enormes cortinas de terciopelo, medio desprendidas de la barra, colgaban miserablemente a cada lado. Delante de ella había una chimenea de mármol, sobre la cual se veía un espejo lleno de manchitas oscuras. El papel pintado era de flores, de unos colores que Camille no acertaba a distinguir del todo. Había cuadros por todas parles. Retratos de hombres y mujeres vestidos de negro que parecían tan asombrados como ella de encontrarla allí. Camille se volvió entonces hacia la mesilla de noche y descubrió una preciosa jarra de agua junto a un vasito de cristal con dibujos de Scoobidoo. Se moría de sed y la jarra estaba llena, pero no se atrevía a tocarla: ¿en qué siglo la habrían llenado?
¿Pero dónde diablos estaba, y quién la había traído a este museo?
Junto a una palmatoria vio una pequeña nota de papel: «No me he atrevido a molestarla esta mañana. Me voy a trabajar. Volveré sobre las siete. Su ropa está doblada sobre la butaca. En la nevera encontrará algo de pato, y al pie de la cama, una botella de agua mineral. Philibert.»
¿Philibert? ¿Pero qué narices hacía en la cama de ese tío?
Socorro.
Camille se concentró para recuperar los retazos de una improbable orgía, pero sus recuerdos no iban más allá del bulevar Brune… Estaba sentada, doblada en dos bajo la marquesina de una parada de autobús, rogándole a un tío alto con un abrigo oscuro que le parara un taxi… ¿Sería Philibert? No, sin embargo… No, no era él, lo habría recordado…
Читать дальше