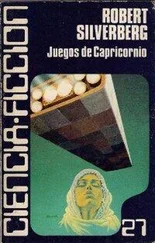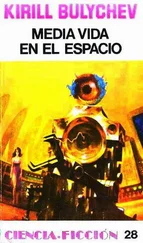Se está atrincherando. Tal vez tema que alguna de las mujeres que lo desean reviente la puerta.
Vuelvo de puntillas a mi camarote. Me desvisto, encuentro mi albornoz rosa y mi guante de crin en la caja y me dirijo con aire decidido al baño. Silbo, me froto con el guante, me seco, me unto con cremas y a lo largo del pasillo vuelvo chasqueando en sandalias a mi camarote. Desde allí, me vuelvo a deslizar con pasos sigilosos hasta la puerta de Jakkeisen.
Todo está en silencio al otro lado de la puerta. Es posible que se esté haciendo la manicura o que, de otra manera, se esté cuidando sus delicadas manos. Pero no lo creo.
Llamo a la puerta. No me contesta. Golpeo con más fuerza. El silencio es total. En el bolsillo de mi albornoz llevo mi propia llave. La introduzco y la cerradura se abre. Sin embargo, la puerta sigue sin abrirse. Empiezo a tirar suavemente del tirador. Después de un minuto de moverlo de un lado a otro, la silla se cae al suelo. Espero a que el pánico se aplaque. Entonces abro la puerta con un suave empujón. No sin antes haber echado un vistazo a ambos lados del pasillo. La situación podría mal interpretarse.
Me quedo de pie en la oscuridad. No se oye ni el más mínimo ruido. Acabo por decidir conmigo misma que el camarote debe de estar vacío. Entonces enciendo la luz.
Jakkeisen duerme en pijama de seda tailandesa de delicados colores pastel. Su piel parece de cera. Hay burbujas de baba en las comisuras de sus labios que se mueven en cada una de sus exhalaciones débiles y entrecortadas. Uno de sus brazos cuelga fuera del camastro. La muñeca que sobresale de la manga de su pijama es terriblemente delgada. Parece y, en cierto sentido, es un niño enfermo.
Lo zarandeo. Sus párpados se abren un poco. El globo del ojo se desplaza hacia arriba, ofreciéndome el blanco de sus ojos una mirada ciega y muerta. No sale ni un solo ruido de sus labios.
El cenicero que hay al lado de su cama está vacío. No hay nada sobre la mesa. Todo está recogido e impoluto.
Le subo la manga del pijama. A lo largo de todo el brazo, en la parte interior, tiene entre cuarenta y sesenta puntitos amoratados con un núcleo negro en el centro; un fino dibujo que sigue las venas hinchadas. Saco el cajón de la ropa de cama. Lo ha dejado caer todo allí dentro. Papel de plata, cerillas, una jeringuilla de cristal de las antiguas, pegamento instantáneo, una aguja hipodérmica, una navaja abierta, bolsitas de plástico destinadas a guardar agujas de máquina de coser, una goma negra.
No tiene previsto despertarse de momento. Está durmiendo totalmente relajado y libre de preocupaciones que proporciona el polvo blanco.
Antes de la autonomía no había aduaneros en Groenlandia. La policía y los capitanes de puerto constituían la autoridad aduanera. El mismo año que estuve trabajando en la estación meteorológica de Upernavik conocí a Joergensen.
Era capitán de puerto. Pero raras veces se le encontraba en su puesto de trabajo. A veces, los americanos se lo habían llevado a Tule, otras, estaba a bordo de uno de los buques de inspección de la Marina. Ostentaba el récord groenlandés de transportes por helicóptero.
Solían ir a buscar a Joergensen cuando habían encontrado algo, pero no sabían dónde estaba exactamente. Cuando albergaban alguna sospecha pero les era imposible concretarla. La Patrulla de Narcóticos de la Tule Airbase disponía de perros, de detectores de metales y de todo un equipo de técnicos de laboratorio. En Holsteinborg, la armada tenía a varios expertos en localización y en Nuuk disponían de los aparatos de rayos X transportables de la Central Soldadora.
A pesar de ello, todos llamaban a Joergensen. Había sido soldador en Burmeister & Wein y, posteriormente, había estudiado en la Escuela Náutica. Acabó siendo un capitán de puerto que nunca ponía los pies en el puerto.
Era un hombre menudo, gris, encorvado y de pelo tan hirsuto como el de un tejón. Utilizaba el mismo danés despacioso y monosilábico con groenlandeses, con rusos y con todos los militares, sin distinción de rango.
Lo traían a bordo del barco capturado o del avión y él le murmuraba algo a la tripulación y al capitán, echaba un vistazo miope a su alrededor y golpeaba de vez en cuando las planchas con los nudillos, sumido en la distracción, y entonces traían a uno de los cerrajeros de la Marina, el cual llegaba con una muela radial y con ella extraía la plancha detrás de la cual encontraban cinco botellas o cuatrocientos cigarrillos y, con mayor frecuencia a medida que pasaban los años, amontonaba los bloques de polvo blanco recubiertos con una capa de parafina.
Joergensen nos contó que no se llega muy lejos aplicando métodos sistemáticos. «Cuando me olvido de dónde he dejado mis gafas», decía, «entonces aplico, en un primer intento, un poco de sistematismo. Miro si me las he dejado en el baño o al lado de la máquina del café o debajo del periódico. Pero si no están en ninguno de estos sitios, dejo de pensar, me siento en una silla e intento recrearme en el paisaje para ver si me viene una idea y, de hecho, siempre me viene una idea, siempre. Lo que no podemos hacer cuando buscamos alguna cosa, sean gafas o sean botellas, es desmontarlo todo. Debemos meditar y entonces debemos notar, debemos encontrar al criminal que llevamos dentro nosotros mismos y decidir el lugar en que hubiéramos escondido nosotros el alijo.»
En febrero del 81 lo mataron de un tiro en una de las estaciones comerciales del golfo Disko a cuatro jóvenes groenlandeses que, a instancias suyas, habían cumplido unas condenas excesivamente duras por contrabando de alcohol. Por alguna extraña razón, me tenía aprecio. Nunca pretendió entender a los groenlandeses como pueblo.
En este momento vuelvo a acordarme de Joergensen e intento encontrar al toxicómano que hay en mí.
Yo me tomaría mucho tiempo para esconderla. No cometería insensateces ni me arriesgaría con chapuzas. Estaría tentada de esconderla fuera de mi camarote. Pero no podría prescindir de tenerla cerca de mi cuerpo. Como una madre no puede, por lo que dicen, prescindir de su hijo recién nacido.
Está la instalación de aire acondicionado. El Kronos dispone de una ventilación de alta presión que también ahora zumba ligeramente. La salida de aire está detrás de los revestimientos perforados del techo. Cada panel tiene, como mínimo, cuarenta tornillos. Sería totalmente impracticable tener que luchar con cuarenta tornillos cada vez que quisiera llegar hasta mi bebé.
Por segunda vez ese mismo día, doy un repaso a sus cajones. Sigo sin obtener resultados. Los cajones están llenos de papel de escribir, arcilla plástica azul de aquella que se utiliza para colgar postales, algunos números grandes y satinados de la revista Playboy , una máquina de afeitar eléctrica, varias barajas de cartas, una caja de piezas de ajedrez, cuatro cajitas de plástico transparente, en cada una de ellas, una mariposa espectacular de seda, bastante moneda extranjera, un cepillo de ropa y un par de cadenas de oro extras de las que suele llevar alrededor del cuello.
En la estantería, un diccionario español-danés, una guía de conversación turca de Berlitz, un libro de consulta de bridge editado por la compañía petrolífera BP y un par de libros de ajedrez. Un libro de bolsillo ajado con un dibujo en la portada de una chica desnuda, rubia y rellenita, con el título Flossy : 16 años .
Nunca he llegado a interesarme de verdad por los libros que no fueran especializados o técnicos. Nunca he pretendido ser una erudita. Por otro lado, siempre he pensado que nunca es tarde para empezar una nueva vida de sabiduría y erudición. Tal vez debería empezar por Flossy : 16 años .
Cojo la navaja del cajón. Hay unas cuantas motas de color verde adheridas a la cuchilla. Abro el armario y vuelvo a repasar toda la ropa. No hay nada que tenga exactamente ese color. En la cama, Jakkeisen sigue roncando.
Читать дальше