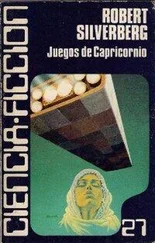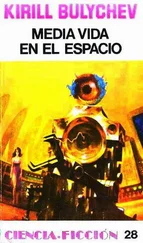Tardo dos puros en concluir mi explicación.
Cuando finalmente dejo de hablar, Lagermann se retrae, alejándose de mí, como queriendo mantener las distancias entre nosotros. Lentamente, se pone a vagar por los pequeños pasillos entre las plantas. Tiene un truco para fumarse los últimos milímetros del puro, de manera que acabe con la brasa entre los dedos. Entonces deja caer las últimas hebras de tabaco en los parterres.
Se acerca a mí.
– He roto mi secreto profesional. Cometeré un acto punible si le oculto a la policía lo que usted me ha contado. Me estoy enfrentando a uno de los científicos más prestigiosos de Dinamarca, a la Fiscalía, al jefe de la Policía Nacional. Hay gente que ha sido despedida sólo por imaginar la mitad de lo que yo ya he hecho. Y tengo una familia que mantener.
– Y hay que regar los cactus -le recuerdo.
– Pero, ¿qué provecho tendrían mis hijos de un padre que deja que le utilicen a la primera que ve amenazados su empleo y sustento?
No digo nada.
– Digo yo que debe de haber otras maneras honestas de ganarse la vida aparte de la de consultor del Instituto Forense. Mi abuela por parte de madre era judía. A lo mejor me dejan cuidar los lavabos del Cementerio Moiseico.
Está pensando en voz alta. Aunque ya se ha decidido.
Se detiene al entrar en la cocina.
– Año y fecha de las dos expediciones, ¿los conoce?
Se los doy.
– Tal vez sea instructivo echarle un vistazo a los informes forenses de entonces -dice.
Los primeros panes ya han salido del horno. Uno de ellos representa una mujer desnuda. Le han puesto pasas como pezones y vello púbico.
– Mira -me dice un niño pequeño-, ésta eres tú.
– Sí -añade otro-, ¿por qué no te quitas la ropa para que podamos comparar?
– Cierra el pico -le espeta Lagermann.
Me ayuda a ponerme el abrigo.
– Mi mujer es de la opinión de que, bajo ningún concepto, debe pegarse a los niños.
– En Groenlandia -le digo- tampoco pegamos a los niños.
Me mira decepcionado.
– Pero supongo que es humano sentirse tentado a hacerlo.
El mecánico me espera en la calle. Los dos hombres se estrechan la mano. En un intento de acercarse el uno al otro, el médico forense se estira en el aire, mientras que el mecánico se apretuja contra el suelo. Se encuentran en medio, en una película muda sobre la torpeza. Como tantas veces antes, en el aire está suspendida la eterna cuestión de por qué los hombres son tan raramente capaces de relacionarse; de cómo puede ser que en la mesa de autopsia, en la cocina, tras un trineo tirado por perros, lleguen a ser equilibristas virtuosos, mientras que, cuando le tienen que dar la mano a otro hombre, se hunden en la torpeza.
– Loyen -dice Lagermann.
Mira a otra parte, como para mantenerlo fuera de la conversación, en un último fallido intento de conservar cierta discreción profesional y proteger a un colega.
– Entró en el hospital por la mañana temprano. Entra y sale cuando le da la gana. Pero el guardia lo vio. Lo consulté en el programa de trabajo. No tenía razón alguna para estar allí. Él fue quien tomó la biopsia. No ha podido contenerse, seguro. El guardia dice que el personal de limpieza coincidió con él. Quizás ésta fuera la razón por la que la tomara sin el menor cuidado, a trancas y barrancas.
– ¿Cómo podía saber que el niño había muerto?
Se encoge de hombros.
– Ving.
Lo dice el mecánico. Lagermann lo mira con hostilidad.
– V-Ving. Juliana lo llamó. Y entonces él debió de haber llamado a Loyen.
Tiene el pequeño Morris aparcado junto a la acera. Estamos sentados, uno al lado del otro, sin decir palabra. Cuando finalmente habla, tartamudea violentamente.
– Te seguí hasta a-aquí. Aparqué en la calle Tuborg y t-te vi a través del pantano.
No es necesario preguntarle por qué. De alguna manera, ambos estamos igualmente aterrorizados por la situación.
Le abro las ropas, me siento encima de él y hago que me penetre. Así permanecemos sentados durante largo tiempo.
Pone cinta adhesiva en la entrada de mi piso. Tiene un tipo de cinta adhesiva blanca y mate, como la que utilizan los grafistas. Con unas tijeras, corta dos finas tiras y las coloca en las bisagras superior e inferior respectivamente. No se ven. Si sabes dónde están, las puedes advertir someramente.
– Sólo durante estos próximos días. Cada vez que vayas a entrar en tu apartamento, deberás asegurarte de que siguen en su sitio. Si se hubieran soltado, me esperas hasta que llegue. Pero lo mejor sería que entraras lo menos posible.
Evita mirarme.
– S-si no tienes nada que objetar, podrías vivir conmigo mientras tanto.
Nunca queda del todo claro lo que abarca exactamente ese «mientras tanto».
En la universidad solían utilizar muchos clichés etnológicos curiosos. Uno de ellos era la enorme deuda de las matemáticas europeas para con las antiguas culturas; sólo hay que fijarse en las pirámides, cuya geometría es motivo de respeto y admiración.
Se trata, naturalmente, de una idiotez disfrazada tras una palmada en el hombro. Según la realidad, que la misma afirmación delimita, la cultura tecnológica es la soberana. Las siete u ocho reglas empíricas de los topógrafos egipcios son matemáticas de ábaco en comparación con el cálculo integral.
Jean Malauri escribe en Los últimos reyes de Tule que un argumento importante para estudiar a los interesantes esquimales polares reside en que, a través de su estudio, puede aprenderse algo sobre el paso de nuestra especie desde el estado de Neanderthal hasta el hombre de la edad de piedra.
Está escrito con cierto amor y cariño. Pero, no obstante, se trata de un estudio con prejuicios no reconocidos.
Cualquier pueblo que se deje medir por una escala de valores elaborada por las ciencias naturales europeas aparecerá, inevitablemente, como una cultura de simios más o menos evolucionados.
Este tipo de calificaciones carece totalmente de sentido. Cualquier intento de comparar las culturas, con el fin de determinar cuál es la más desarrollada, nunca será otra cosa que una torpe proyección más del odio de la cultura occidental hacia sus propias sombras.
Existe una manera de entender otra cultura. Vivirla. Trasladarse a su interior, rogar ser aceptado, tolerado, como invitado, aprender su idioma. Puede que entonces llegue, en algún momento, el entendimiento. Éste no necesitará nunca de las palabras. En cuanto se llega a entender lo extraño, se pierde el deseo de explicarlo. Explicar un fenómeno significa alejarse de él. Cuando yo empiezo a hablar de Qaanaaq, a mí misma o a los demás, estoy a punto de volver a perder aquello que, en realidad, nunca llegó a ser mío.
Como ahora, sentada en su sofá, cuando me asalta el deseo de contarle por qué me siento atada a los esquimales. Contarle que se debe a su capacidad para saber, sin la menor sombra de duda, que la vida tiene sentido. Que se debe a la manera en que ellos, en su conciencia, sin que su cultura perezca y sin necesidad de buscar una solución simplificada y esquemática, son capaces de convivir con la tensión entre antagonismos irreconciliables. Al corto, cortísimo camino que necesitan recorrer para llegar al éxtasis. Porque son capaces de encontrarse con otro hombre y verlo tal como es, sin valoraciones de índole alguna y sin que su clarividencia se vea enturbiada o debilitada por los prejuicios.
Tengo ganas de decírselo todo. Dejo que esta necesidad crezca en mí. Noto cómo ejerce su presión sobre mi corazón, mi garganta, detrás de la frente. Sé que se debe a que soy feliz en este momento. No hay nada que corrompa tanto como la felicidad. La felicidad nos hace creer que, como compartimos el ahora, también podremos compartir el pasado. Si es lo suficientemente fuerte como para tenerme ahora, también será capaz de abrazar mi infancia.
Читать дальше