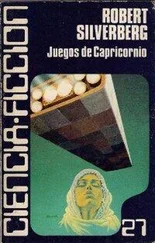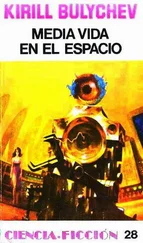La sigo. El salón está cubierto de harina. Hay tres niños sentados en el suelo, amasando una pasta directamente sobre el parquet. En la cocina, la madre de los niños está untando los moldes con mantequilla. Sobre la mesa de la cocina, está sentada una niña pequeña, amasando algo que parece pastaflora. Ahora mismo está intentando que la pasta absorba una yema de huevo. Con las manos y los pies.
– La bolsa de harina se rompió en el salón.
– Sí -digo-. El suelo se ha puesto perdido.
– Está en el invernadero. Le he prohibido fumar aquí.
Tiene una fuerza autoritaria semejante a las ideas que yo me hacía de pequeña sobre Dios. Y una dulzura inamovible, semejante a la de un Papá Noel de una película de Disney. Si realmente se quiere saber quiénes son los verdaderos héroes de la historia mundial, hay que echar un vistazo a las madres. En las cocinas, trabajando con los moldes. Mientras los hombres están sentados en los lavabos, echados en las hamacas, fumando en los invernaderos.
Lo encuentro cepillando los cactus, envuelto en un aire espeso por el humo de los puros que ha fumado. Tiene una pequeña escobilla en la mano, tan estrecha como un cepillo de dientes, pero curva, de cerdas de unos treinta centímetros de largo.
– Es para evitar que se obturen los poros. Impediría que respiraran.
– Bien considerado -le digo-, quizá sería mejor que no lo hiciera.
Me mira con aire compungido.
– Mi mujer no me permite fumar cerca de los niños.
Me muestra la colilla del puro.
– Romeo y Julieta. Un habano clásico. Y endiabladamente bueno. Sobre todo los últimos centímetros. Cuando estás a punto de quemarte los labios. Ése es el trozo empapado de nicotina.
Cuelgo mi plumífero amarillo encima de una de las sillas de hierro forjado. Luego me quito el pañuelo que me cubre la cabeza. Debajo, llevo un trozo de gasa. También me lo quito. El mecánico ha limpiado la herida y la ha untado con pomada de clorhexidina. Inclino la cabeza para que le pueda echar un vistazo.
Cuando vuelvo a levantar la cabeza, su mirada es dura.
– Una quemadura -me dice pensativo-. ¿Acaso estuvo usted cerca?
– Estaba a bordo.
Se lava las manos en un hondo lavabo de acero.
– ¿Cómo logró sobrevivir?
– Nadé.
Se seca las manos y vuelve a mi lado. Palpa mi herida. Siento como si estuviera metiendo las manos en mi cerebro.
– Es una herida superficial -me explica-. No creo que se vaya a quedar calva.
Le he llamado al Hospital del Reino esta mañana. No me presento, pero tampoco es necesario.
– El barco que se incendió en el puerto -le digo- tenía un hombre a bordo.
La radio ha ofrecido la noticia como la más importante del día. Los periódicos la han sacado en portada. Han tomado la foto de noche, a la luz de los proyectores del cuerpo de bomberos. En medio del puerto descuellan en el agua tres mástiles carbonizados. Todo el cordaje y las botavaras han desaparecido. Sin embargo, no han publicado nada respecto a posibles víctimas.
Su voz se vuelve muy parsimoniosa, lenta.
– ¿De verdad?
– Necesito el resultado de la autopsia.
Se queda callado durante largo tiempo.
– ¡Mierda! -dice-. Tengo una familia que mantener.
A eso no puedo objetar nada.
– Esta tarde. Después de las cuatro.
Toma asiento delante de mí y le quita el celofán y la vitola a un puro. Tiene una caja de cerillas especialmente largas. Con una de ellas, hace un agujero en la parte cónica para acto seguido encender el puro lenta y escrupulosamente. Cuando el puro ya ha empezado a arder regularmente, fija su mirada en mí.
– ¿No será usted -me dice- quien, por casualidad, lo asesinó?
– No -le respondo.
Mientras habla, no cesa de mirarme, como si intentara escudriñar mi conciencia.
– Cuando una persona se ahoga, ante todo intenta mantener la respiración. Cuando esto ya no es posible, se suceden un par de respiraciones muy fuertes y desesperadas. De esta manera, el agua es bombeada hasta los pulmones. Este movimiento provoca la creación de unas sustancias proteicas blanquecinas en la nariz y en la cavidad bucal, siguiendo el mismo principio que las claras de un huevo batidas a punto de nieve. Se le llama el hongo de la espuma. Esta persona que, desde luego, no debería mencionar y, especialmente, no debería mencionar ante una persona que posiblemente esté involucrada en el crimen, esta persona, no tenía ni rastro de esa sustancia. O sea que, lo que está claro, es que no murió por inmersión.
Le da unos leves golpecitos a la ceniza de su puro.
– Ya estaba muerto cuando subí a bordo.
Apenas me oye. Sus pensamientos todavía penden alrededor de la autopsia de esta mañana.
– Primero lo ataron. Con hilo de cobre. Se resistió como un jabato pero, finalmente, lograron atarlo. Deben de haberlo hecho un par de hombres. Era un hombre muy fuerte. Un hombre mayor pero, sin embargo, fuerte. Después han estirado su cabeza hacia un lado. Usted conocerá el hidróxido de sodio. Una base extremadamente corrosiva. Uno de los hombres lo ha sujetado por el pelo. Le han arrancado varios mechones. Y entonces han vertido hidróxido de sodio en su oído derecho. ¡Tan tranquilamente!
Contempla pensativo el puro.
– Es imposible trabajar en esta profesión y no encontrarte, de vez en cuando, con casos de tortura. Es un asunto bastante complejo. Endiabladamente complejo. Además, para que la tortura pueda ser definida jurídicamente, tiene que haber sido realizada por una organización. Se trata, para el verdugo, de encontrar el punto flaco de su víctima. Y esta víctima era ciega. No fue algo que descubriera durante la autopsia. Lo supe cuando recibimos su historial clínico. Pero ellos, sus verdugos, lo debieron de saber. Por lo tanto, se han concentrado en su sentido auditivo. Es repugnantemente ingenioso e imaginativo, hay que admitirlo. Propio de psicópatas. No carece de creatividad, tiene ciertos visos de inventiva. Lo que no puedo dejar de preguntarme es qué es lo que han estado buscando.
Pienso en la voz del director del museo por teléfono, en aquello que yo creí era una risita ahogada. Ya entonces, debieron torturarle.
– Tenía algodones en los oídos.
– Me alegro. Habían desaparecido cuando lo sacaron del agua. Pero yo supuse que eran algodones cuando detecté las pequeñas quemaduras. Porque, con él han llegado hasta el final. Cualquiera que ése fuera. Y entonces han hecho algo muy hábil. Han empapado un par de algodones, quizás en hidróxido de sodio, al fin y al cabo, era lo que tenían más a mano. Luego, han pelado un cable eléctrico y lo han abierto, colocando un polo en cada oreja. Después han enchufado el cable a una toma de corriente y, lenta y pausadamente, han conectado la electricidad. Muerto en el acto. Rápido, barato y limpio.
Sacude la cabeza. Es médico, no psicólogo. No logra comprender el mundo en que vivimos.
– Un par de jodidos profesionales, se lo aseguro. Pero en el caso de que creyera en los buenos propósitos de Año Nuevo, el mío sería acabar con ellos.
Me he despertado alrededor de la una. Apenas un segundo antes dormía y, de repente, estoy despierta.
Está acostado a mi lado. Boca abajo, con los brazos a lo largo del cuerpo. En el sueño, uno de los lados de la cara ha quedado aplastado contra las sábanas. La boca y la nariz vibran suavemente, como si estuviera oliendo una flor. O estuviera a punto de besar a un niño.
Me quedo acostada a su lado apaciblemente, mientras le contemplo como nunca antes lo había contemplado. Su pelo es castaño, con algunas canas. Es tan abundante como el pelaje de una escoba. Cuando entierro los dedos en su cabellera, siento como si agarrara las crines de un caballo.
Allí, en la cama, me llega la felicidad. No como algo que me pertenece, sino como una rueda de fuego que atraviesa el espacio y el mundo entero.
Читать дальше