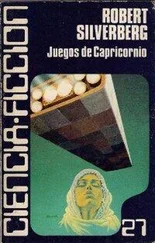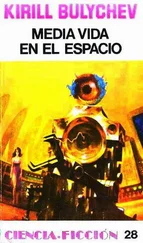Tiene algodón en la oreja que está girada hacia mí. Como cuando los niños pequeños sufren de otitis. Doy la vuelta a su alrededor. También tiene algodón en la otra oreja.
En ese mismo momento, mi curiosidad se ha agotado. Quiero irme a casa.
Sin embargo, alguien cierra la escotilla que está al final de la escalera. Ocurre sin que lo haya advertido, ni siquiera he oído pasos sobre la cubierta. Simplemente la han cerrado en silencio. A continuación, me llega el sonido de cómo la cierran con llave.
La luz se apaga.
Hasta ese mismo instante no entiendo por qué había tan poca luz en la sala. Los ciegos no necesitan la luz. Es totalmente absurdo pensar en ello precisamente ahora. Pero, sin embargo, es el primer pensamiento que me viene a la mente, en medio de la oscuridad.
Me pongo de rodillas y me meto debajo de la mesa. Puede que no sea lo más razonable. Quizá sea la estrategia del avestruz. Pero, francamente, no me apetece sobresalir en la oscuridad. Allí abajo, noto los tobillos del director del museo. También están calientes. Y también los han atado a la silla con hilos metálicos.
Sobre la cubierta, encima de mi cabeza, presiento un movimiento. De algo que es arrastrado. Palpo a ciegas en la oscuridad y doy con un cable telefónico. Lo sigo y, de repente, me encuentro con el cabo. El cable ha sido arrancado del auricular.
Entonces se pone en marcha la maquinaria del barco, es el lento despertar de un gran motor diésel. Se queda en punto muerto.
Aprovecho para salir corriendo en la oscuridad. Ya antes, hace veinticuatro horas, me he orientado en este espacio. Y por eso sé dónde hay una puerta. Llego hasta el mamparo próximo a la puerta. No está cerrada. Salgo y al otro lado el ruido de la máquina se hace más perceptible.
La sala tiene pequeños ojos de buey a una considerable altura que dan al atracadero. A través de ellos, penetra una débil luz. Este espacio es la explicación manifiesta de cómo solucionaba el director del museo sus problemas de transporte. Simplemente se quedaba a bordo. Le han acondicionado un dormitorio aquí. Una cama, una mesilla de noche, un armario empotrado.
La sala de máquinas debe de estar detrás de la pared más lejana. Aunque está insonorizada, se oyen claramente los golpes del motor. Cuando intento mirar a través del ojo de buey, el ruido se convierte en un bramido. El barco vira lentamente, alejándose del muelle. El motor se ha puesto en marcha. No se ve a nadie. Sólo el contorno negro del malecón que se aleja.
Se enciende una chispa en el muelle. Es un punto de luz, como cuando alguien enciende un cigarrillo. El ascua se eleva, trazando una curva en el aire y acercándose a mí. Tras de sí, arrastra una cola que desprende chispas. Es un cohete.
Explota por encima de mi cabeza con un estallido apagado. En el instante siguiente, estoy ciega. Me han arrojado un resplandor blanco y maligno desde el muelle y el agua. En ese mismo momento, el fuego arrastra todo el oxígeno del aire y tengo que echarme al suelo. Siento como si tuviera arena en los ojos, como si respirara en una bolsa de plástico, como si alguien me soplara en la cara con un secador de pelo. Sin duda son los bidones de gasolina. Han rociado el barco con gasolina.
Me arrastro hasta la puerta que da a la estancia de la que he salido y la abro. Me inunda, en estos momentos, toda la luz que pudiera desear. Bajo las llamas ha desaparecido el recubrimiento de los tragaluces y todo está iluminado como por una enorme instalación de rayos uva.
Desde la cubierta, llegan una serie de estrépitos ahogados y la luz de fuera vacila en llamas azules y amarillas. El aire se llena de resina de epoxi quemada.
Vuelvo al dormitorio a gatas. Hace tanto calor como en una sauna. Contra la blancura de los ojos de buey, puedo apreciar el humo que ha empezado a penetrar en la sala. Al otro lado de uno de los cristales, las llamas desaparecen por unos instantes. El silo de la refinería de soja se ilumina como en una puesta de sol, las ventanas a lo largo de Islands Brygge fulguran como cristal derretido. Son los reflejos del incendio que me rodea.
De repente se extiende una tela de araña de pequeñas explosiones en el cristal, y la vista, que hasta entonces tenía, desaparece.
Estoy pensando si el gasoil puede incendiarse. Recuerdo que se requiere una temperatura alta para ello. En ese mismo instante, el depósito de gasoil explota.
No se oye un estruendo ensordecedor sino, más bien, un silbido que se transmuta en un rugido creciente, convirtiéndose en el sonido más alto y estridente que se haya podido escuchar sobre la faz de la Tierra. Me tiro al suelo, cubriéndome la cabeza con las manos. Cuando vuelvo a levantar la cabeza, la cama ha desaparecido. La pared que daba a la sala de máquinas ha desaparecido; ante mis ojos, contemplo un mundo en llamas. En medio de este mundo, el motor es un cuadrado negro del que sale una red de tuberías cinceladas. Y ahora empieza a hundirse. Se desprende del barco, quebrando el suelo a su alrededor. Cuando llega al mar, provoca una ebullición explosiva en el agua y desaparece. Sobre la superficie del mar, las lenguas del gasoil incendiado extienden una alfombra de fuego.
La popa del barco se ha convertido en un portón abierto hacia Islands Brygge. Mientras contemplo el espectáculo, el barco vira lentamente, alejándose del gasoil ardiente.
Noto que el casco se escora. El agua ha penetrado en el fondo y lo arrastra hacia atrás. El agua me llega hasta las rodillas.
La puerta que está a mis espaldas se abre de golpe y el profesor hace su entrada. La inclinación del barco ha hecho que la silla de oficina empezara a rodar. Se estampa contra el mamparo que tengo a mi lado. Entonces atraviesa lo que fue su dormitorio, cayendo finalmente al mar.
Me quito la ropa. El abrigo de ante, el jersey, los zapatos, los pantalones, la camiseta, la ropa interior y, finalmente, los calcetines. Me palpo la cabeza, buscando mi gorro. Únicamente ha quedado una corona de pieles sobre mi cabeza. Las llamas del motor diesel deben de habérmelo quemado. Tengo las manos llenas de sangre. Se me ha chamuscado la coronilla y ahora está calva.
Quizás haya unos doscientos metros hasta el muelle de Svajerbryggen. No tengo elección y salto.
El shock de frío me hace abrir los ojos mientras todavía estoy sumergida. Todo a mi alrededor es de color verde y rojo y está iluminado por el incendio. No miro atrás. En aguas con una temperatura inferior a los 6 °C, se dispone de muy pocos minutos de vida. El número de minutos depende del estado de forma de cada uno. Los nadadores del canal de la Mancha solían estar en muy buena forma. Soportaban el frío durante mucho tiempo. Yo estoy en una forma pésima.
Nado en una postura casi vertical, de manera que sólo mis labios se encuentran por encima del agua. El problema reside en el peso de aquella parte de mi cuerpo que está por encima del agua. Tras unos segundos, empiezan los escalofríos. Mientras la temperatura del cuerpo disminuye de 38 hasta 36 °C, se tiembla. Luego, los escalofríos desaparecen. Esto ocurre cuando la temperatura del cuerpo va disminuyendo, acercándose a los 30 °C. Los 30 °C son críticos. En ellos acontece la indiferencia. En ellos mueres congelado.
Después de los primeros cien metros, soy incapaz de enderezar los brazos. Pienso en mi pasado. No sirve de nada. Pienso en Isaías. Tampoco sirve. De repente, tengo la sensación de haber dejado de nadar, de que, en vez de estar en el agua, me encuentro de pie en una pendiente, de espaldas a un fuerte viento, y pienso que ya no vale la pena resistirme más.
A mi alrededor, el agua es un mosaico de fragmentos dorados. Recuerdo que alguien ha intentado asesinarme. Que este alguien se encuentra en tierra, en algún lugar, felicitándose a sí mismo. Ya la tenemos. A Smila. La groenlandesa de postín.
Читать дальше