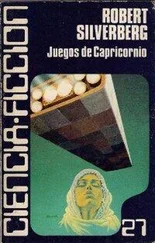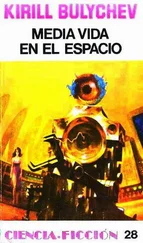Le da la vuelta a la situación.
– ¿De veras? ¿O sea que llama desde el cuartel? ¿Acaso es usted del Cuerpo Auxiliar Femenino?
– Soy historiadora, licenciada. Estoy redactando el libro para el Archivo Histórico del Ejército.
– ¿De veras? ¡Una mujer! Me alegro. Creo que antes debería hablar con mi padre. ¿Conoce a mi padre?
No tengo el honor. Y si quiero llegar a conocerlo, tendré que darme prisa. Calculo que debe de rondar los noventa. Pero no lo digo en voz alta.
– El general August Clahn -me dice.
– Nos gustaría que esta edición especial fuera una sorpresa.
Lo entiende perfectamente.
– ¿Cuándo cree que podría concederme unos minutos para que pudiéramos charlar?
– Será difícil -dice ella-. Debo consultarlo en mi agenda.
Espero. Puedo ver mi imagen reflejada en la pared de acero de la cabina. Muestra un enorme gorro de pieles. Debajo, una cabellera oscura. Entre la cabellera, una sonrisa socarrona.
– Quizá me sea posible organizarlo para esta tarde.
Lo recuerdo mientras atravieso la confitería. Mientras la observo. La hija de un general. Una amiga del ejército. Pero también una voz ronca. Una manera especial de mirar al mecánico. Una personalidad explosiva. Tomo una determinación.
– Smila Jaspersen -me presento-. Y éste es el capitán y doctor en filosofía, Peter Foejl.
El mecánico se queda de piedra.
Benedicte Clahn le sonríe radiante.
– ¡Qué interesante! ¿Usted también es historiador?
– Uno de los más reputados historiadores militares de la Europa del Norte -le explico.
Observo un tic en su ojo derecho. Pido café y tarta de frambuesas para él y para mí.
Benedicte Clahn pide un agua mineral más. No quiere pastel. Se ha propuesto captar la atención íntegra del doctor en filosofía, Peter Foejl.
– ¡Hay tanto que contar! No sé lo que les puede interesar.
Entonces hago una apuesta.
– Su cooperación con Johannes Loyen.
Asiente con la cabeza.
– ¿Ya han hablado con él?
– El capitán Foejl es muy amigo suyo.
Asiente pícaramente. Es natural. Que un jeque conozca al otro.
– ¡Hace ya tanto tiempo!
El café llega en una cafetera de cristal de émbolo. Está caliente y es muy aromático. Ha sido el encuentro con el mecánico lo que me ha arrastrado a este resbaladero dañino de las bebidas estupefacientes.
Deja su taza sin tocar. Todavía no se ha adaptado a su nueva dignidad académica. Está sentado, observando sus propias manos.
– Fue en marzo del 46. La Royal Force había tomado posesión del Dagmarhus, en la plaza del Ayuntamiento, tras la marcha de los alemanes. Me contaron que estaban buscando jóvenes daneses que supieran hablar inglés y alemán. Mi madre era suiza. Yo había ido al colegio en Grindelwald. Soy bilingüe. Había sido demasiado joven para trabajar en la Resistencia. Pero lo vi como una oportunidad para, a pesar de todo, hacer algo por Dinamarca.
Me habla a mí. Pero, sin embargo, todo va dirigido al mecánico. Después de todo, me imagino que gran parte de su vida ha estado dedicada, exclusivamente, a los hombres.
Suelta una risa ronca.
– Si tengo que serles sincera, tenía un amigo, un alférez que se había desplazado hasta allí medio año antes. Y quería estar junto a él. Las mujeres debían haber cumplido los veintiuno dentro de los primeros tres meses de su estancia en Hamburgo. Yo tenía dieciocho años. Como quería partir inmediatamente, tuve que mentir y asegurar que tenía veintiuno.
De este modo, pienso para mí misma, tuviste la ocasión de escapar, de una manera legal, de Papá General.
– Fui a una entrevista con un coronel que vestía el uniforme azul grisáceo de la RAF. También me hicieron unas pruebas de inglés y de alemán. Y de lectura de textos alemanes manuscritos en caligrafía gótica. Me dijeron que examinarían mi comportamiento durante la guerra. Dudo, sin embargo, que lo hicieran. Porque, en caso de haberlo hecho, hubieran descubierto lo de mi edad.
La tarta de frambuesas tiene una base de almendrado. Sabe a frutas, a almendras tostadas y a nata espesa. Junto con el ambiente que nos rodea, resume lo que para mí representa la clase media y alta de la civilización occidental. La unión de prestaciones exquisitamente refinadas y un exceso de consumo, continuo e irrefrenable.
– Viajamos en un tren especial hasta Hamburgo. Alemania estaba dividida entre las fuerzas aliadas. Hamburgo era de los ingleses. Trabajábamos y estábamos acuartelados en un enorme cuartel de las Juventudes Hitlerianas. El cuartel Graf Goltz, en Rahlstedt.
Siendo unos oidores tan faltos de talento como son, la mayoría de los daneses no sacan provecho a la experimentación de una ley natural fascinadora. La que, en este momento, se manifiesta en Benedicte Clahn. La metamorfosis del narrador en el momento en que éste es absorbido por su propio relato.
– Estábamos alojados en habitaciones de dos camas, delante de los bloques en los que trabajábamos. Era en una sala enorme. Nos sentábamos doce personas alrededor de una mesa. Llevábamos uniforme, un uniforme de combate de color verde oliva compuesto de falda, zapatos, calcetines y capa. Ostentábamos el rango de sargentos en el ejército inglés. En cada mesa se sentaba un Tischsortierer. En nuestra mesa era una capitana inglesa.
Reflexiona. El pianista está introduciéndose en los temas de Frank Sinatra. Ella no se da ni cuenta.
– Bols violeta -dice-. Me emborraché por primera vez en mi vida. Podíamos comprar en la tienda que había en el cuartel. Por un cartón de Capstan en el mercado negro nos daban el equivalente a lo que toda una familia alemana gastaba en un mes. El jefe era el coronel Ottini. Inglés, a pesar del nombre. Rondaba los treinta y cinco años. Encantador. Con una cara como la de un dogo manso. Leíamos toda la correspondencia extranjera que entraba y salía. Las cartas y los sobres eran similares a los de hoy. Pero el papel era de peor calidad. Abríamos el sobre, leíamos la carta, la sellábamos con un Censored y la volvíamos a cerrar con celo. Debíamos separar todas las fotografías y dibujos y destruirlos. Debíamos dar parte de todas las cartas que incluyeran rumores sobre nazis que ocupaban cargos en la reconstrucción de Alemania. Si, por ejemplo, ponía que «denk mal» , que anteriormente había sido Sturmbannführer en las SS, ahora ocupaba un cargo de director, etc. Era muy corriente. Pero, sobre todo, lo que les interesaba, era dar con la organización clandestina nazi Edelweis. Como entenderán, los alemanes habían quemado gran parte de sus propios archivos durante la retirada. Los aliados necesitaban desesperadamente información. Ésa debió de ser la razón por la cual nos contrataron. Éramos seiscientos daneses. Y todos en Hamburgo. Si en alguna carta se mencionaba la palabra Edelweis, si contenía una flor seca, si había alguna señal debajo de algunas letras que pudiera pensarse formaban la palabra Edelweis, debíamos sellarla, cada uno con su propio sello de goma, y entregársela al Tischsortierer.
Como por efecto de telepatía, ahora el pianista está tocando Lilli Marken . A ritmo de marcha militar, tal como Marlene Dietrich solía cantar uno de los versos. Benedicte Clahn cierra los ojos. Su estado de ánimo ha dado un vuelco.
– Esa canción -dice.
Esperamos a que acabe la pieza. Ésta se convierte, paulatinamente, en «Ich Hab' noch einen Koffer in Berlin» .
– El hambre era lo peor -dice-. El hambre y la destrucción. Se tardaba veinte minutos en metro en llegar desde Rahlstedt hasta el centro de Hamburgo. Teníamos los sábados por la tarde y los domingos libres. Y, gracias al uniforme de sargento, teníamos acceso a los comedores de los oficiales. Podíamos conseguir champán, caviar, chateaubriand, helado. Cuando nos encontrábamos a un cuarto de hora del centro, alrededor de Wansbeck, empezaban los cascotes. No creo que sea capaz de imaginárselo. Ruinas por todos lados. Hasta el horizonte. Una llanura de ruinas. Y los alemanes. Estaban hambrientos. Pasaban por tu lado en la calle, pálidos, enjutos, hambrientos. Estuve allí durante seis meses. Nunca, ni una sola vez, vi a un alemán que se diera prisa en hacer nada.
Читать дальше